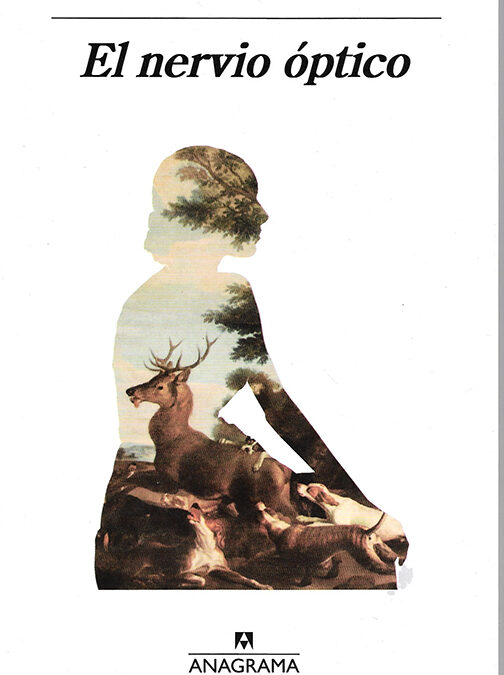
EL NERVIO ÓPTICO DE MARÍA GAINZA POR ADOLFO ARIZA
La siguiente cita de Mariana Enríquez –sobre la que escribí una entrada de su novela Este es el mar”– es una excelente clave para leer El nervio óptico. Tal vez por eso la he encontrado varias veces en las referencias a la novela de Gainza.
“Entre la autoficción y las microhistorias de artistas, entre citas literarias y la crónica íntima de una familia, su pasado y sus desdichas, es un libro insólito, hermoso, en ocasiones delicado y a veces brutal”.
Parece extraña la conjunción de lo de delicado y lo brutal, aun en un libro poco común en el que nos encontramos con cuadros y arte pictórico, vidas de pintores y sus épocas, y la vida de la autora, pero así es la novela.
Comienza en primera persona:
A Dreux lo conocí un mediodía de otoño. Al ciervo, exactamente cinco años después.”
Y así es el modo de avance de la novela. Es cierto que, al principio, me tuve que acomodar a eso (además, mi falta de formación en el tema de la pintura en ese nivel de conocimiento y vivencia no me ayudaba), pero después lo viví con la naturalidad que esta excelente novela construye.
Abre la novela con la pintura y la cierra así:
“«Qué monótona sería la nieve si Dios no hubiera creado los cuervos», decía Renard. Las pelusas giran morosas en el aire, se arremolinan, forman finos labios sobre los techos, cubren las veredas de una delgada capa blanca que parece encaje, y yo saco de la guantera el gorro negro que puse ahí cuando empezó todo esto y por primera vez me lo calzo, me lo embuto hasta las orejas, salgo del auto y camino hacia ellos. Siento una suave felicidad en el bajón, felicidad poética creo que le dicen. Daría un brazo por acordarme de quién la llamó así.”
Cuervos sobre la nieve: ¿Así sería la felicidad poética que siente la autora? Más de uno ha hablado de esta felicidad. ¿De cuál de ellas hablaría? Son muy diversas las propuestas y me quedo con la de la escritora, tan personal y válida.
Podría ser un final abierto, pero no me parece necesario. Está claro que hay más pinturas para ver, pero ya comprendimos cómo funciona ese mundo de vidas en distintas épocas, colores y todo lo que nos queda de esos encuentros.
Me pareció excelente este resumen:
“Este es un libro singular y fascinante, inclasificable, en el que la vida y el arte se entretejen. Consta de once partes: once partes que son once capítulos de una novela que relata una historia personal y familiar, pero que también pueden leerse como once cuentos, u once incursiones furtivas en la historia de la pintura, u once ensayos narrativos que tratan de desentrañar los misteriosos vínculos entre una obra pictórica y quien la contempla.
En sus páginas el Greco trenza lazos secretos con un paseo por un bosque de secuoyas cercano a San Francisco, la enfermedad y la muerte; el aduanero Rousseau y el banquete que, entre la admiración y la mofa, organizó Picasso en su honor conectan con el miedo a volar… Y aparecen Toulouse-Lautrec deslumbrado por las estampas japonesas; el joven Fujita, que, atrapado por Cézanne, decide irse a París; Augusto Schiavoni, al que acaso una médium ponga en contacto con su gemelo muerto en una sesión de espiritismo en Florencia; la relación de Courbet con el mar… Todo ello actúa como catalizador de las vivencias de la narradora, de las historias de su familia de clase alta, de la evocación de Buenos Aires, de la pasión por el arte, el dolor de la pérdida, la lucha con la enfermedad, la vivencia del paso del tiempo, la banalidad cotidiana, el desasosiego.” (https://www.anagrama-ed.es/libro/narrativas-hispanicas/el-nervio-optico/9788433998446/NH_594)
Elegí la última parte (o capítulo (¿o cuento?)) para comentar esta atractiva novela (un tema para conversar, claro)
“LOS PITUCONES
Dios taciturno, ¡háblanos!
JULES RENARD
Creo que era Anthony Powell quien decía que, al final, la mayor parte de lo que nos ocurre en la vida acaba por resultar apropiado. En Creta, en 1541, nació Dornenikos Theotokópoulos, para nosotros el Greco. No era el lugar ideal para nacer si uno quería ser artista, pero en esa pequeña isla donde convivían católicos venecianos y ortodoxos griegos se entrenó como pintor de iconos bizantinos, un arte bidimensional, elongado, que apelaba menos a representar lo divino que a invocarlo. Cruzó a Venecia, donde asimiló a Tintoretto, el más mercurial y cinematográfico de los cinco inmortales de la pintura veneciana. Bajó a Roma, donde reinaba Miguel Ángel, quien sería hasta el fin de sus días su supremo rival, y de quien el Greco tornó más de lo que nunca quiso admitir. Y una vez robados los suficientes trucos se fue a Madrid, donde primero quiso entrar en la corte y corno tarjeta de presentación pintó un cuadro para Felipe II.”
Si fuera lo único que leyéramos de la obra, podríamos pensar que se trata de un ameno comentario estético, pictórico sobre el Greco.
No es así, veamos algo más abajo:
“¿Alguien puede modificar su estrella?, me preguntaba yo mientras el estruendo del tren de aterrizaje me bajaba de las nubes. Iba a San Francisco a visitar a mi hermano mayor. Hacía diez años que no lo veía. Se había ido de Buenos Aires en los años ochenta, después de probar cuanta granja de rehabilitación y programa antidrogas ofreciera la ciudad. Nunca habíamos tenido una gran relación, aunque éramos las dos ovejas negras de la familia: para mí, era un quemado, una promesa echada a perder; para él yo era una pendeja soberbia, y la diferencia de edad, trece años, no había ayudado a acercarnos. La visita había sido su idea.”
En esta parte de la novela, con la entrada –dura, impiadosa- en la vida de la narradora y su re encuentro con su hermano se encuentra también con el Greco.
“Entré sola, aliviada, pero ni bien pisé la sala recordé que mirar la pintura del Greco es pelearse con uno mismo. Es el tipo de artista que amamos de adolescentes, cuando la pintura es todavía cosa nueva y la fuga de la imaginación el privilegio del novato. Luego, cuando los años nos vuelven informados y, por ende, cínicos, empiezan los tironeos. Nos molesta su dogma de hierro, pero también nos irrita su sensualidad. O nos cuesta hacer encajar las dos cosas en una misma imagen porque nos han enseñado que son elementos que no van juntos: la carne y el espíritu. En la pared central de ese pequeño museo de San Francisco había una Vista de Toledo, tan expresionista como si hubiera sido pintada en el siglo XX.”
Fue una sensación desconocida: ese ver un cuadro, conocer un pintor, desde un lugar (¿desde adentro?) al que no podría haber llegado solo.
Fue como descubrir un país ignoto, sentir la emoción de un lugar precioso, de un mundo esencial, y lleno de paisajes nunca vistos antes.
Fue ver una pintura como nunca la había visto.
“Cuando estudiaba historia del arte creía obedientemente que el Greco padecía un mal de los ojos. Un astigmatismo agudo, que lo hacía ver cómo veía. Ahora sé que eso es un reduccionismo que no termina de explicar su cosmogonía, como la epilepsia no explica a Dostoievski ni la tuberculosis a Keats. Lo que tenía el Greco eran unos celos descomunales. Cuando Jerónima de las Cuevas, una española a la que dejó embarazada, le dijo que quería ponerle a su hijo Miguel Ángel, los vidrios del palacio en Toledo se resquebrajaron por los gritos: «¡No sabes, mujer, que ese nombre me pone los pelos de punta!» Jerónima no tenía por qué saberlo.”
Mi experiencia de estudiar Historia del Arte no tenía nada que ver con esto, y eso tiene –para mí- un valor altísimo, y solo eso justificaría la lectura.
Pero además está la vida de la autora como fondo y espacio donde ocurren las pinturas, tan vivas como ella; una historia amena, más bien triste y desesperanzada, que nos envuelve como si fuera una vida cualquiera, pero su entrelazado con la pintura –no vista, vivida- la hacen única, una vida no prevista, bella, suave y duramente bella.
Léanla, es una experiencia que vale la pena.
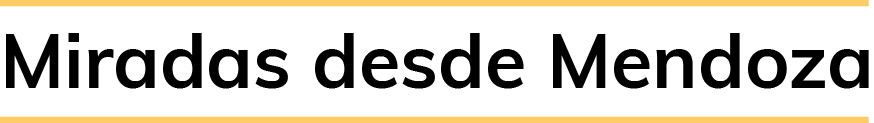
Comentarios recientes