
by ariza_adolfo | Ago 22, 2025 | Notas para compartir, Temas políticos
Por Adolfo Ariza
Había decidido –visto el revuelo y la cantidad y variedad de opiniones que se generaron- no agregar nada al tema de Homo argentum, pero me encontré con la nota de Katja Alemann que cito abajo.
https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/katja-alemann-francella-empleado-establishment-audiovisual-propia-mediocridad/
Sí, el 15 de agosto, después de ver la película, subí una opinión a las redes:
“Coincido bastante con las críticas a Homo Argentum. Pero, además, voy a resaltar un error en el título de la película: está en Latín y hay un error de concordancia: homo es masculino y argentum, como adjetivo, está en neutro, un género muy poco usado en Castellano.
Debería ser argentus para concordar.
Es cierto que son pocos los que podrían notar el error, pero llama la atención que se produzca en una película con tantos gastos de producción.
De paso, si yo fuera siciliano, protestaría por la visión denigrante que deja la película sobre ese sector de Italia.
Para terminar, la escena en que una muchacha se mete en una pieza para abusar de Franchella es igual a una de El ciudadano ilustre.
Nada más”
Después de leer la brillante nota de Katja Alemann, cambié de opinión: ella sale de los análisis cotidianos que han proliferado desde el estreno y nos entrega una visión profunda que excede a la película y nos pone frente al mundo de la producción cinematográfica.
La nota comienza su análisis así:
“Katja Alemann salió al cruce de Guillermo Francella tras sus recientes declaraciones sobre el cine de autor argentino, que según el protagonista de Homo Argentum “nadie vería” y que él mismo no iría a ver. La actriz criticó la postura de Francella, considerándola reduccionista y alejada del verdadero arte cinematográfico, y no dudó en cuestionar tanto su enfoque como su relación con la industria audiovisual.”
Me parece importante este criterio, que nos saca de las simples opiniones sobre la película, y aun de los análisis grietosos que el mismo Presidente generó con el armado de una platea del Gobierno para sus funcionarios.
Incluso dejó un mensaje en su cuenta de X que comienza así:
“HOMO ARGENTUM: DISONANCIA COGNITIVA EN EL CORAZÓN WOKE
La película de Guillermo Francella deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke).”
Más allá de la pretensión intelectual del lenguaje presidencial, lo que hace es darle a la película un valor, que hoy Patricia Slukich, que de esto sabe mucho, hoy discutió y le bajó el precio.
Pero ya la grieta estaba instalada, montada también en la simpatía que ha mostrado Francella por Milei.
De todos modos, tal como demuestra Katja, el problema no es libertarios vs. kirchneristas, como intenta mostrar Milei, sino otro:
“Francella y la industria
Sobre la dimensión del arte y su relación con la industria, Alemann sostuvo que “las políticas de dominación se dan en todos los ámbitos, el entretenimiento es como su caballo de Troya. Te encajan todas las marcas y las costumbres para comprarlas. No vi esta película que hicieron ahora, tampoco creo que la vea, pero cuentan que es el festival de los chivos. Es una elección. O sos empleado, como en este caso Francella, y ganás fortunas, claro, o hacés lo que se te canta, cuando tenés la formación y capacidad de que se te cante algo. Y ahí la retribución económica es más trabajosa. No tenés a la industria atrás. Pero sos artista, con el verdadero sentido de la palabra artista. Entiendo que en su mente chiquita de ser empleado, no entre la dimensión del arte con todos sus infinitos matices y colores. Se debe sentir tan afuera de ese mundo de búsquedas y contradicciones, que ni siquiera le da curiosidad ver qué hacen, qué encuentran como estilo narrativo, qué personajes contemporáneos aparecen, más que el remanido cliché comercial del chanta argento, el siempre citado Isidorito Cañones, que parece ser el único personaje que le asegura el éxito, principal objetivo de este tipo de cine”.”
Es una crítica dura, pero a la altura de los planteos de Francella y Milei.
Está bueno que Katja ponga las cosas en su lugar: ese es el problema, y no hay que ceder en la defensa de la industria cinematográfica nacional, que tanto le ha dado a Argentina y a sus artistas.
Incluso adhiero al título de la nota, duro, pero que me parece que pinta bien la trayectoria de Francella, más allá de sus éxitos y popularidad:
“Katja Alemann sobre Francella: «Siempre ha sido un empleado del establishment audiovisual, eso sólo habla de su propia mediocridad»”
Y lo hago porque me parece muy bajo que Francella descalifique a todos/as los/las que hacen lo mismo que él ha hecho, y el éxito, montado en recursos como los que usa, no disimula la falta de valor positivo de las actitudes del actor.
De todos modos, les recomiendo leer la nota completa: vale la pena, y muestra una contracara de Francella, la de Katja Alemann. Lean algo de su vida, y lo entenderán mejor..
Notas para compartir
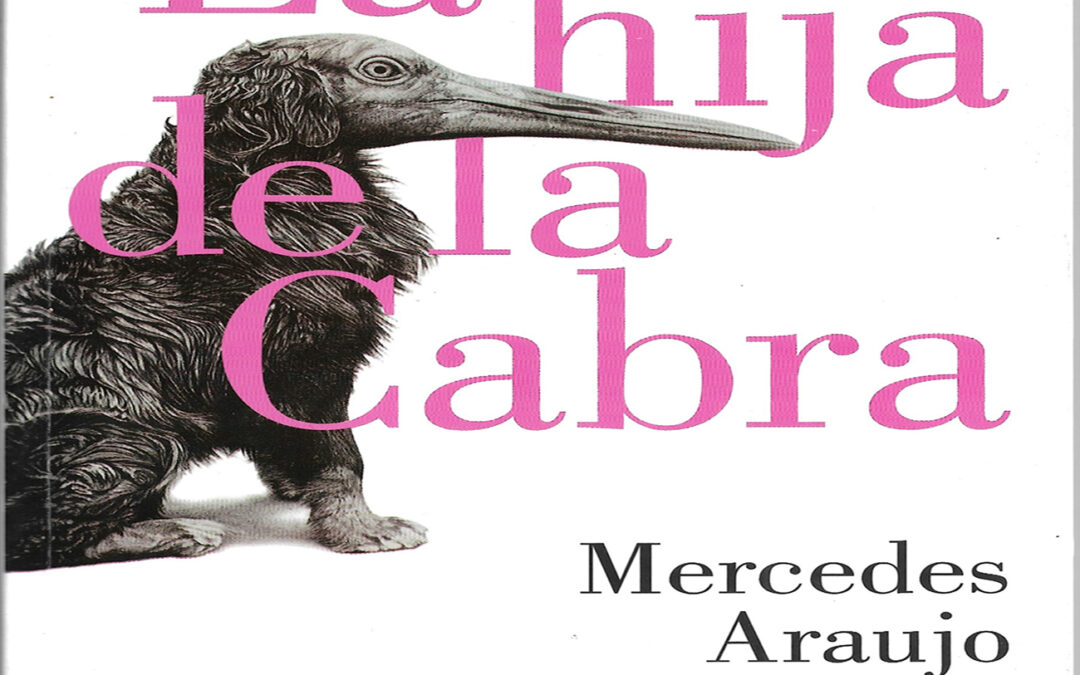
by ariza_adolfo | Ago 8, 2025 | Literatura comentada, Sin categoría
POR ADOLFO ARIZA
Ya he escrito una entrada sobre la segunda novela de la autora (de la que casi no sabía nada por entonces): Botánica sentimental (https://www.miradasdesdemendoza.com.ar/2024/04/10/botanica-sentimental-de-mercedes-araujo-por-adolfo-ariza/).
Por lo tanto, creía que estaba en espacio conocido; es más, cuando Mercedes fue a una Feria de libros en Mendoza, le pedí que me firmara un ejemplar de La hija de la cabra, charlé con ella e iniciamos una relación que mantenemos en las redes.
Me sentí muy orgulloso cuando me dijo que le había gustado la entrada de arriba que comparto con Uds.
Poco de esa experiencia me sirvió con la lectura inicial de La hija de la cabra, aunque siguió abonando a lo que sostuve en esa entrada:
“Me atraen mucho las novelas sobre Mendoza. Me acuerdo de Álamos talados de Abelardo Arias o la obra de Di Benedetto, o Draghi Lucero.
Encontrar la tierra donde nací, crecí y vivo, la tierra de mis padres, de mis hijos y mi bisnieta en las letras me provoca una emoción muy interna, tenue, pero esencial.
Y Botánica sentimental también lo provocó, quizás más acentuadamente, porque está escrita desde la vida de Mercedes, su autora –tan mendocina- y de sus personajes, sus mujeres que aparecen desde la historia de Mendoza, de sus terremotos desde aquel que la destruyó en 1861, de sus montañas, de su vino fermentado desde la uva y la sangre, desde siglos.”
Y rescato otro fragmento de esa nota, porque ayuda a comprender también La hija de la cabra:
“Los mendocinos vivimos en oasis, en menos del 5% de la superficie total de Mendoza -y la autora lo menciona. El resto es desierto, y altas montañas.
Es un mundo duro, donde todo cuesta, como el agua que nos trae el deshielo. El sistema de irrigación para aprovechar el agua de los ríos fue comenzado por los huarpes, con técnicas originarias de los incas.
Terremotos, y agua, mirar para arriba para ver si va helar o granizar. Sí, una vida dura, fue mi vida, y la historia de los/las mendocinos/as.”
También encontré ese mundo en la primera novela de Mercedes, La hija de la cabra, que ganó en 2011 del Primer Premio del Fondo Nacional de las Artes. En alguna de las síntesis que leí, encontré: “El relato se centra en la historia de amor de “la Juana” –una india huarpe mendocina, hija del cacique Cunampas– y un blanco durante la época del Virreinato. Pero también es la historia de la familia de Juana, de los hombres y mujeres de la comunidad, del hambre, de la sequía, de la ambición de quienes explotan la tierra; una verdadera épica del páramo.”
La copié porque es muy buena, aunque queda en el camino la difícil –para mí, ese momento- tarea de entrar profundamente (o sea leer) en el mundo del desierto de esa época en que nos meten los personajes de la novela, incluido el territorio.
Claro, utilicé el método menos adecuado (sobre todo para esta novela): no leerla de corrido. Por eso, cuando retomaba la lectura se me hacía difícil entender el juego de la vida de los personajes y el avance de la historia
Fui a buscar mi ejemplar de Botánica sentimental, volví rápidamente a recorrer ese territorio de 1861, esa época, esos personajes, y al completar La hija de la cabra, comprendí que el sentido era el mismo, solo que el territorio era distinto, era el desierto, el duro secano del Norte mendocino y sus habitantes, indios, cura, blancos prófugos.
Mercedes ha ido más atrás, antes del nacimiento del país, al Virreinato.
Dice Mercedes Araujo que la idea de la trilogía fue (https://www.agenciapacourondo.com.ar/fractura/mercedes-araujo-hay-que-ver-como-lo-que-uno-elige-contar-habla-de-todo-aquello-que-no-se):
“Nace con la idea de contar un territorio dentro de Mendoza que me impacto profundamente. Es realmente un desierto, que se asemeja al desierto del Sahara: altos limpios, médanos, vegetación, espinillos, animales del desierto, extensiones polvorientas. Empecé a estudiar el lugar que originalmente habitaban los Huarpes entre la frontera de Mendoza y San Juan. Habían tenido relación previa con los Incas y después, con la colonia que tuvo un impacto enorme sobre ese pueblo, fueron desplazados y llevados a pie a cruzar la cordillera para servir en las minas de oro. Ahí está una de las causas de su desintegración como pueblo.”
Conozco bastante esos ásperos lugares que describe la autora, y traté de comprender cómo serían en esa época, y fue un ejercicio duro. Entonces, traté de concebir la novela en el sentido que autora menciona en la misma entrevista:
“Después vino el proyecto de escribir la novela, que tiene un trabajo con el lenguaje particular. Es una búsqueda, un intento de crear y recrear una sintaxis o una cosmovisión, algo que fuera de otro que no conocemos, porque ese pueblo está devastado. Pero traté de trabajar en una mitología y trabajar con un lenguaje que se pareciera a una cuestión mística de una cosmovisión diferente, para poder recrear, ficcionalizar algo que cuente de lo otro que ya no está.”
O sea que lo que ya no está se introduzca entre nosotros como si fuera ahora, y lo logra: la agonía del blanco es real, aunque se cuente como historia.
Me resultó más dura esta lectura que la de Botánica sentimental a pesar de que en ella la vida ocurría en esa Mendoza destruida por el terremoto que aparece allí. Pensé, y comprendí que el territorio de esa época y sus habitantes (humanos y animales) era una Mendoza distinta, bella (con belleza de ese desierto de Mendoza) y terrible como era la vida entonces, en esos lugares.
Ese pueblo desvastado aparece ante nosotros con una realidad que solo la escritura puede lograr, y vemos –como es normal en la narrativa de Mercedes-, a las mujeres en toda la dimensión que tuvieron en la vida de la sociedad, a los hombres en un mundo donde la vida vale poco, al desierto con toda la riqueza que solemos ignorar, donde el agua es todo (Mendoza es así), y es escasa.
Mercedes cierra la entrevista así:
“APU: ¿Qué es lo más importante que tomás al momento de escribir?
M.A.: Lo más importante es ser fiel a lo que quiero decir y cómo quiero decirlo. El proceso de escritura es un diálogo constante conmigo misma, un ir y venir entre lo que siento, lo que pienso y lo que quiero expresar en el papel. Es un proceso íntimo y personal, donde el lenguaje se convierte en el medio para explorar y entender el mundo que me rodea. Escribir es una forma de reflexión, de introspección, pero también de comunicación, de conexión con otros. Así que, lo más importante es mantener esa autenticidad, ese compromiso con mi propia voz, sin dejarme llevar por las expectativas externas.”
Haber encontrado esta entrevista me ha permitido incorporar muchos elementos valiosos, pero no me ha hecho fácil agregar nuevos aspectos, salvo de lo que he sentido al leer la novela.
Para expresar esto tengo que aludir a las dos novelas mientras espero -si llega, como quiero-, la obra que complete la trilogía.
Ambas son Mendozas –históricas y presentes-, vivas desde las letras, porque la autora quiere contar lo que no han contado, como una arqueóloga, para que con esos elementos reconstruyamos no sólo el pasado, sino también el presente y el futuro.
Me gustaron esas reconstrucciones, y si bien es cierto que como mendocino vivir en esas narraciones de Mendoza, tiene un sentido profundamente bello, creo que para cualquiera conocer así nuestra tierra, vale mucho, y agradezco a Mercedes su aporte al encuentro con mi hermosa Provincia, que es así, bella y dura, fuente de grandes proyectos, como la independencia de la América colonial, como escribir narraciones y poemas, como producir música que sigue sonando.
Me gustaría leer la tercera novela.

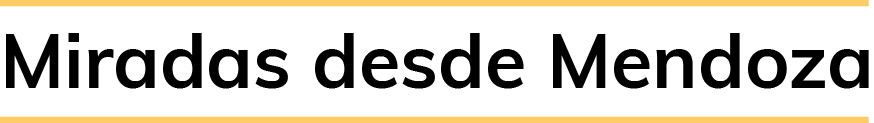
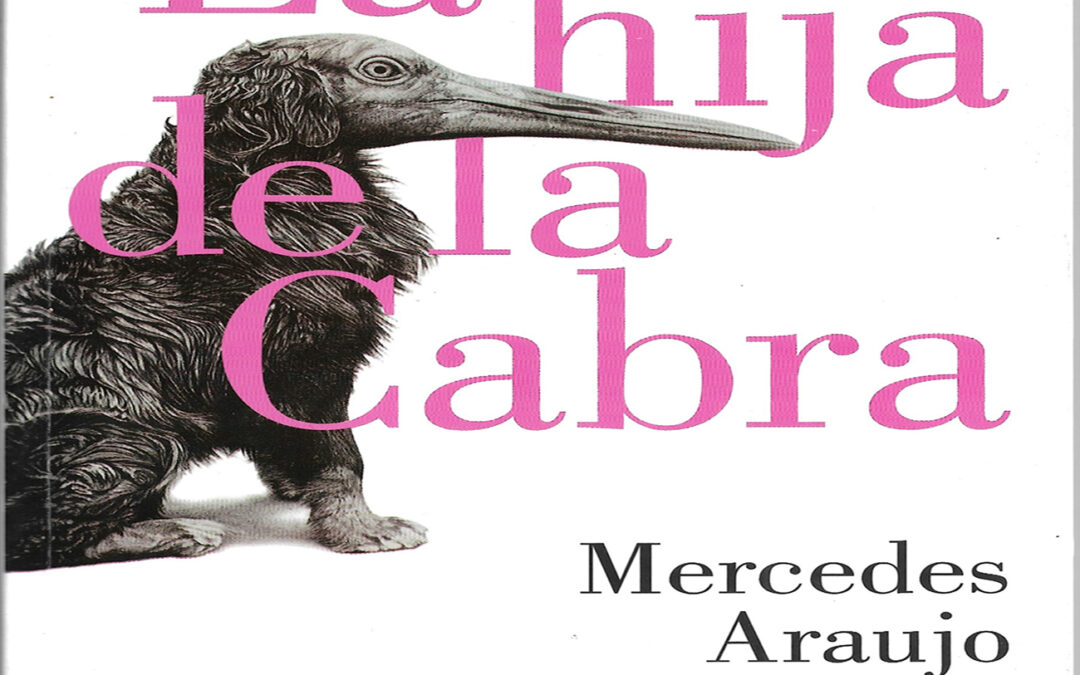
Comentarios recientes