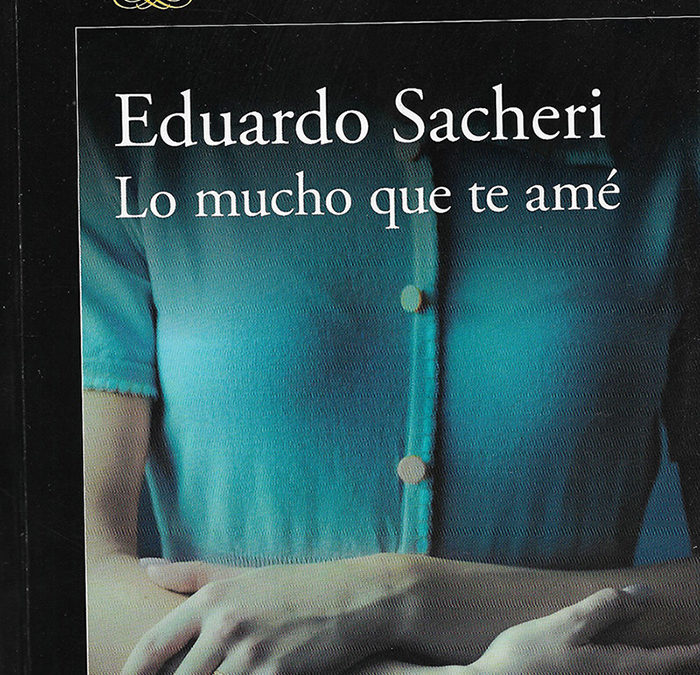
by ariza_adolfo | Nov 21, 2020 | Literatura comentada
Había empezado a leer esta novela hace un par de meses, pero me pareció que eran muy largas las minuciosas narraciones de hechos cotidianos de la familia Fernández Mollé, y los monólogos interiores y diálogos entre ellos y sus parejas o novios. También me parecieron extensas las descripciones de los interiores de las casas y de la Buenos Aires de Palermo Viejo.
Por esa razón, dejé temporalmente su lectura para pasar a otra obra, pero, como no soy de no terminar una novela (salvo casos extremos), la continué, y no me arrepentí.
Lo que había pasado es que le había pedido a la novela lo que yo esperaba, pero eso era distinto de lo que había buscado el autor.
¿Qué es lo que intentó? Lo pensé y no tengo dudas, aunque hay que ampliar su caracterización genérica: UNA NOVELA PSICOLÓGICA.
Busqué las características de este sub género:
- Descripción interior de los personajes, de sus motivaciones, deseos, ambiciones, estados de ánimo, conflictos psicológicos, etc.
- Monólogos interiores, flujos de conciencia, escritos a partir de pensamientos o sentimientos de los personajes.
- Preeminencia de la acción interna sobre la acción externa. El novelista da prioridad a la mente de sus personajes versus las acciones de los mismos.
- Novela de personajes, frente a novela de trama o acción.
- Desarrollo de la empatía con el lector, para que se identifique con los personajes.
Lo mucho que te amé calza perfectamente en esos rasgos.
La novela transcurre en las décadas de 1950 y 1960 en Buenos Aires, y va conformando un retrato de esta familia de clase media alta que vive en Palermo Viejo. Rosa está casada con Ernesto, y Mabel con Pedro. Ofelia está comprometida con Juan Carlos, y el novio de Delfina se llama Manuel. Sus padres son don José, dueño de una fábrica de muebles, y Luisa. Además, está la mala de la película, la tía Rita
La novela versa sobre sus avatares psicológicos, sobre todo los de narradora, Ofelia, aunque cada uno de los personajes tiene rasgos prototípicos, que dejaré a la lectura de ustedes, si deciden hacerla. Los personajes femeninos son centrales, y sus vidas conforman un conjunto representativo de lo que eran las mujeres en esa etapa de la vida argentina -mejor de Buenos Aires- y cómo vivían su vida cotidiana, sin demasiadas emociones.
Este es uno de los méritos de la obra, porque no solo muestra los recovecos, e idas y venidas de los conflictos interiores, incluyendo las causas y deficiencias de esas vidas bastante grises, sino también los ambientes urbanos en que transcurren. Las descripciones son morosas y detallistas, por ejemplo, indicando los nombres de las calles que van recorriendo o los detalles arquitectónicos de los edificios de la zona o del centro porteño.
Ahora bien, si la novela fuera solo eso, sería difícil de leer: debe de haber hechos y conflictos que le den carnadura narrativa al relato. Sacheri usa varios recursos para eso: uno es la cronología de los hechos históricos a través de la visión de los personajes. La novela comienza por los ’50, y lo conocemos a través de las salidas recreativas de las hermanas y sus parejas. Por ejemplo, a algún cine de la Avenida Corrientes. Estas eran habituales, y se hablaba mucho, incluso se discutía, sobre las películas que iban a ver. Recuerdo dos: El prisionero de Zenda con Stewart Granger y la bella Deborah Kerr y Las aguas bajan turbias (basada en la novela El río oscuro de Alfredo Varela) con Hugo del Carril. Ambas son de 1952, y las vi porque en esa época acompañaba a mi madre al cine (los viejos y queridos Ópera y Cóndor de la calle Lavalle).
Es una eficiente manera de situarnos en el mundo y la época de la novela.
Sacheri usa el cine de la época para ubicarnos históricamente y hacernos sentir cómo era la actividad social y cultural.
De la misma manera, en la obra aparecen los hechos políticos: el bombardeo de Plaza de Mayo, el golpe de Estado de la Libertadora, Frondizi, Guido, Illia.
Este es también motivo de comentarios y discusiones, a veces ardorosas, pero que no rompen la relación familiar. Sin embargo, componen un cuadro de una clase media urbana bastante prototípica, no solo entonces: aparece un solo peronista, Pedro (novio y esposo de Mabel, que debe de ser el personaje más interesante de la novela). Manuel es desarrollista, hay algún radical, pero –en distintos grados- son todos antiperonistas (don José con bastante odio, incluso)
Se me hace difícil comentar todo esto sin avanzar en datos que quiero dejar para los lectores, pero hay una puesta en escena muy interesante de una época, sobre todo porque la logra con esta esta estrategia de novela psicológica que he mencionado.
La novela psicológica, en definitiva, ahonda en la condición humana, procurando que esta se manifieste en toda su amplitud. Lo fundamental son los personajes y su caracterización perfecta, y en este punto es donde se hace realista.
Lo novedoso es que lo hace sin perder valor narrativo: hay suspenso, hay tensión, hay conflicto. Este es un conflicto personal que se resuelve de una manera original porque no sabemos si se logrará, en el futuro, mantener una situación llena de marchas y contramarchas emocionales por un dilema moral que Ofelia no consigue resolver. En esta estrategia, la complementación entre los monólogos interiores y los diálogos bien manejados entre los personajes es fundamental, porque le imponen teatralidad a la obra, y eso nos permite conocer en vivo su mundo.
El autor aparece como poco presente (se me ocurrió la figura de “deus ex machina”), pero hace poco escuché una entrevista televisiva suya, donde una panelista le pregunta ¿Cómo somos los argentinos?, y la respuesta es terrible: somos mentirosos, desordenados, tan llenos de defectos, que la misma que lo entrevista, medio asombrada, le dice: – ¿No tenemos nada positivo?
Creo que esa visión de Sacheri nos queda al terminar la obra: no hay hechos terribles, pero tampoco nada que se pueda valorar muy positivamente.
No hay personajes esencialmente felices, son vidas más bien grises, en las que hay remedos de felicidad. No hay heroísmos ni en la familia ni en la sociedad.
Sin embargo, no nos queda un regusto pesimista, más bien una aceptación resignada, sin exagerar lo negativo. Por eso, esta novela de amor se puede sintetizar en lo que dice Mabel a Ofelia: “El amor es dolor y poca cosa más”. Las vidas que nos presenta Sacheri son poca cosa más.
Hoy, 20 de noviembre, en una nota de Infobae (https://www.infobae.com/inhouse/2020/11/19/eduardo-sacheri-la-pasion-es-bella-pero-tambien-nos-enceguece-nos-violenta-nos-distancia-y-nos-animaliza/), dice:
“Yo creo que la pasión es buena y es mala. Como tantas cosas de la vida, la necesitamos, pero necesitamos también domesticarla. Es ese fuego primitivo que tenemos adentro. Pero como todo fuego, es peligroso, porque nos excede. … Pero creo que también es algo que nos enceguece, que nos violenta, que nos distancia, que nos animaliza, en algún punto. Somos pasión, pero también somos cabeza para gobernar esa pasión, A mí me genera un enorme desconsuelo el fanatismo. Pero el fanático es un apasionado. ¿Qué cosa más apasionada que un fanático? Pero también, ¿qué cosa más agresiva, intolerante, poco constructiva que un fanático? Por eso digo, ¿necesitamos la pasión? Yo creo que sí. ¿Necesitamos dominar y trascender nuestra pasión? Creo que también”.
Gracias, Eduardo, perfecto cierre para mi entrada en mi blog.
Vale la pena leerla: es caminar por ese Palermo Viejo, meternos en las casas y vidas de los personajes, vivir la época que vivieron. En mi caso, que conozco los lugares en que sucede la obra, que sentí rabia cuando depusieron a Balbín, etc., la sentí más profundamente, pero, si no, igual.
Léanla.
Eduardo Sacheri nació en Castelar, Buenos Aires, en 1967, y es Licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Luján. Ejerce como profesor en escuelas secundarias del conurbano bonaerense.
Ha publicado cuentos y novelas. La primera, La pregunta de sus ojos (2005), fue llevada al cine por el director Juan José Campanella con el título El secreto de sus ojos. La película ha recibido numerosos premios, entre ellos el Oscar a la mejor película extranjera en 2009. Sacheri y Campanella también coescribieron el guion de la película animada Metegol, inspirado en el cuento “Memorias de un wing derecho”, de Roberto Fontanarrosa.
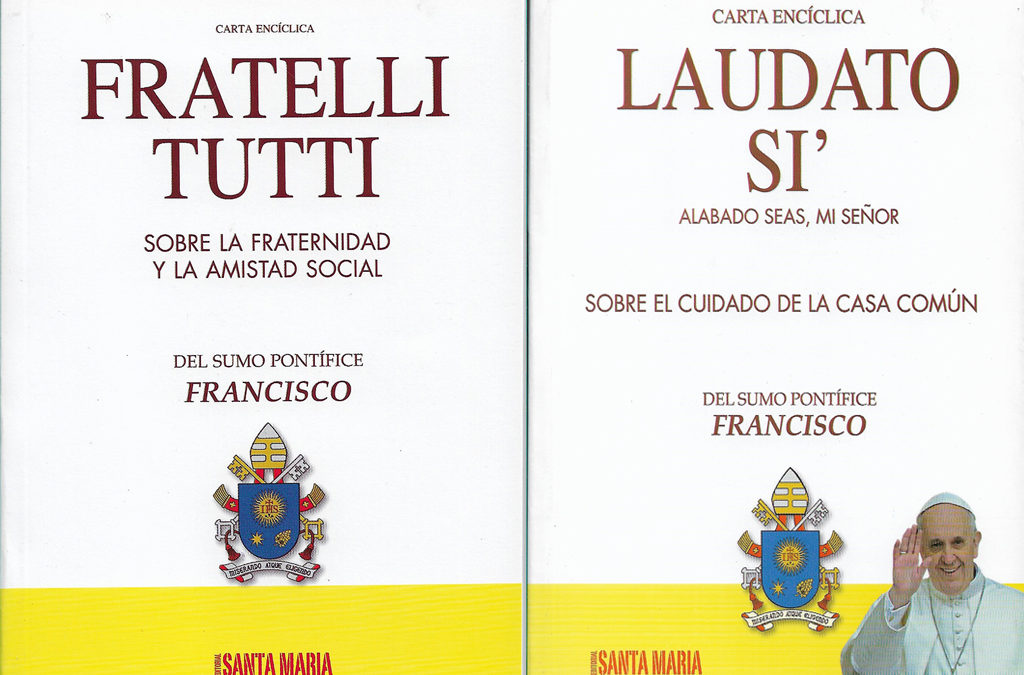
by ariza_adolfo | Nov 16, 2020 | Temas políticos
Encíclicas Laudato Si’ y Fratelli Tutti.
Este es el título del trabajo final que presenté a la Diplomatura en Laudato Si’, organizado por la Universidad de Morón.
En realidad, no es la primera vez que me dedico a temas relacionados con la Iglesia Católica: cursé algunas materias del Profesorado en Catequesis del Arzobispado de Mendoza, no por tener intenciones de dar clase, ya que soy Profesor en Literatura, sino porque interés en los temas (por ejemplo, Teología, Eclesiología, Antiguo y Nuevo Testamento), y trabajé en lo misional.
Fue una etapa que terminó, pero seguí atento a estos temas, sobre todo desde que Francisco es Papa porque me sentí muy identificado con su propuesta para la Iglesia, ya que entendí que nos acercaba a la Iglesia que se auto definió como Opción por los Pobres.
Hace poco el Dr. Humberto Podetti me invitó a cursar la Diplomatura que menciono arriba; acepté, sin idea de hacer ningún trabajo porque consideraba que no tendría tiempo, pero después me interesó la posibilidad porque me gustó el tema que tiene que ver las alternativas políticas que necesitamos. Aunque es sobre Laudato Si’, mi análisis también incluyó la otra Encíclica, Fratelli tutti, porque completa la propuesta de Francisco, y nos ponen al alcance los ejes sobre los que podamos construir propuestas para un mundo mejor.
Este es el resultado, aprobé, quedé conforme, y quiero compartirlo con ustedes. Espero que haya comentarios y participación.
Trabajo Final Diplomatura Laudato Si 2020
¿Es necesaria una autoridad política mundial? ¿Cuál sería el camino para alcanzarla?
No tuve dudas sobre la elección de la consigna para elaborar el trabajo final de la Diplomatura. Sin embargo, inmediatamente se me plantearon interrogantes:
En la historia cercana, ¿ha habido autoridades políticas mundiales?
En este análisis quiero diferenciar autoridad de hegemonía. No es el objetivo hacer estudios geopolíticos, pero creo que ha habido etapas con poderes hegemónicos que cumplieron ciclos, y que no fueron mundiales, sino que coexistieron con otros, más allá de las diferencias entre sí. O sea que se podrían hacer análisis cronológicos o tomar etapas, y no se encontraría una autoridad que abarcara a la humanidad en su conjunto.
Es claro que la Iglesia católica es una autoridad mundial con miles de años de existencia, sin embargo, su liderazgo espiritual no tiene correlato político equivalente.
Este tema ha sido clara y ampliamente planteado desde lo documental en las citas que mencionaremos.
Empiezo con esta cita de 1987: … “la humanidad, enfrentada a una etapa nueva y más difícil de su auténtico desarrollo, necesita hoy un grado superior de ordenamiento internacional, al servicio de las sociedades, de las economías y de las culturas del mundo entero” (San Juan Pablo II, Sollicitudo rei socialis, 43)
Este es un planteo general imprescindible porque solo en ese grado superior se pueden desarrollar alternativas institucionales y de participación que permitan avanzar en logros políticos no declarativos. Es en esta instancia en la que se puede avanzar en respuestas a la segunda parte de la consigna: ¿Cuál sería el camino para alcanzarla?
Este es el tema clave porque documentación de la Iglesia y de otras fuentes no faltan, declaraciones principistas, menos, incluso muchas que confían en la falta de memoria –accidental o intencionada- de la sociedad.
Citaré otros documentos eclesiales:
67 … “Esto aparece necesario precisamente con vistas a un ordenamiento político, jurídico y económico que incremente y oriente la colaboración internacional hacia el desarrollo solidario de todos los pueblos. Para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimenticia y la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios, urge la presencia de una verdadera Autoridad política mundial, como fue ya esbozada por mi Predecesor, el Beato Juan XXIII. Esta Autoridad deberá estar regulada por el derecho, atenerse de manera concreta a los principios de subsidiaridad y de solidaridad, estar ordenada a la realización del bien común, comprometerse en la realización de un auténtico desarrollo humano integral inspirado en los valores de la caridad en la verdad.
Dicha Autoridad, además, deberá estar reconocida por todos, gozar de poder efectivo para garantizar a cada uno la seguridad, el cumplimiento de la justicia y el respeto de los derechos. … El desarrollo integral de los pueblos y la colaboración internacional exigen el establecimiento de un grado superior de ordenamiento internacional de tipo subsidiario para el gobierno de la globalización, que se lleve a cabo finalmente un orden social conforme al orden moral, así como esa relación entre esfera moral y social, entre política y mundo económico y civil, ya previsto en el Estatuto de las Naciones Unidas.” (Caritas in veritate, Benedicto XVI, junio, 2009).
Pero hay otros aportes:
- “En esta línea, recuerdo que es necesaria una reforma «tanto de la Organización de las Naciones Unidas como de la arquitectura económica y financiera internacional, para que se dé una concreción real al concepto de familia de naciones».” (San Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio, 173)
- “…Cuando se habla de la posibilidad de alguna forma de autoridad mundial regulada por el derecho no necesariamente debe pensarse en una autoridad personal. Sin embargo, al menos debería incluir la gestación de organizaciones mundiales más eficaces, dotadas de autoridad para asegurar el bien común mundial, la erradicación del hambre y la miseria, y la defensa cierta de los derechos humanos elementales.” (San Juan Pablo II, Carta enc. Redemptor hominis)
Francisco recoge estos antecedentes sobre la autoridad política mundial en las dos últimas Encíclicas: los formula en Laudato Si 175 y retoma en Fratelli Tutti 172 y 173.
La novedad, como se ve, no tiene que ver con el tema de la autoridad, sino con la determinación de para qué debe servir, en estos momentos, esa autoridad.
Laudato si (Alabado seas, en umbro) y su subitítulo Sobre el cuidado de la casa común, tiene el objetivo de explicar la importancia de una ecología integral que se convierta en un nuevo paradigma de justicia, en el que la preocupación por la naturaleza, la equidad hacia los pobres y el compromiso en la sociedad, sean inseparables.
Fratelli tutti: con estas palabras, San Francisco de Asís proponía a todos los hermanos y hermanas una forma de vida plenamente evangélica. En esta Encíclica Francisco invita a un amor que expresa lo esencial de una fraternidad abierta, y que permite reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite.
El aporte de estas Encíclicas ya no es solo que hace falta una autoridad política mundial, sino una que trabaje, proponga y ponga en práctica estrategias que permitan superar las crisis de falta de sostenibilidad y sustentabilidad que ponen en riesgo cierto la vida en el planeta.
A partir de este enorme avance, debemos elegir el camino que nos permita colaborar en que se concreten medidas que detengan, retrasen o impidan la devastación social y ambiental que está dejando la acción de la especie humana.
Esta decisión es, en primer lugar, individual, y en el nivel de elegir un puesto de lucha en esta guerra por la salvación del mundo, pero, en segundo lugar, tiene que ver con la agrupación y organización con otros/as para obtener la masa crítica que permita combatir con posibilidades contra los grandes poderes que han logrado, por acción y/o omisión, esa “normalidad” que nos condena a la destrucción.
Esto significa promover y lograr avances en las decisiones de los Gobiernos (internacionales, nacionales, locales), en la participación activa en organizaciones de la sociedad, y en toda otra forma de actividad que colabore con medidas que mejoren la situación.
De acuerdo con mi filiación política, mencionaré lo que llamamos Organizaciones Libres del Pueblo (PERÓN, JUAN DOMINGO. EL GOBIERNO, EL ESTADO Y LAS ORGANIZACIONES LIBRES DEL PUEBLO Y LA COMUNIDAD ORGANIZADA. Buenos Aires: Editorial de la Reconstrucción, 1975.), que pueden garantizarnos caminos y avances centrales, estables y permanentes para superar los problemas que aquejan desde hace tiempo a la sociedad.
De lo que no cabe duda es de que no podemos dejar de tener un lugar de lucha, porque de ello depende la sobrevivencia digna y justa de la especie humana.

by ariza_adolfo | Nov 10, 2020 | Temas políticos
Las últimas entradas que he publicado han sido comentarios y aportes a partir del análisis de una nota de algún medio o sitio de la que iba extrayendo citas o fragmentos, pero esta de Boaventura de Sousa Santos, me pareció que justificaba compartirla entera por su solidez, amplitud y oportunidad.
Después de un buen análisis de la situación, aunque eso no sea tan novedoso, porque hay bastante acuerdo en que estamos en el fin del ciclo del orden neoliberal, más que por la certeza de algún tipo de cambio, porque estamos en una situación de crisis terminal (fundamentalmente en lo que se refiere a sostenibilidad social y política y sustentabilidad ambiental), pasa a describir tres caminos posibles para avanzar en las opciones que, inevitablemente, habrá que tomar.
Este sociólogo portugués nos plantea tres alternativas: el negacionismo, el gatopardismo y el transicionismo.
Por supuesto, no las voy a desarrollar, porque sería glosa, pero más allá de que coincidamos o no con la propuesta, lo real es que para el autor hay una sola valedera, que llama transicionismo.
Es llamativo que elija un nombre que destaca que tendremos que ir avanzando en pasos o etapas, y lo describe así: “…una idea intensamente política porque presupone la existencia alternativa entre dos horizontes posibles, uno distópico y otro utópico. … “…la transición apunta a un horizonte utópico. Y dado que la utopía por definición nunca se logra, la transición es potencialmente infinita, pero no menos urgente.”
Podría parecer que es muy teórico, que hoy existen prioridades que surgen del mismo diagnóstico casi apocalíptico que nos entrega la época, pero, justamente, esa misma situación hace necesaria la utopía, como marco de trabajo para avanzar en las estrategias, inevitablemente políticas, que permitirán lograr las medidas que necesita el mundo.
Se me ocurrió poner en el buscador Comunidad Organizada y utopía, y encontré una nota de Horacio González, de diciembre del 2008. De ella extraje este párrafo:
“La utopía es lo real-venidero, intuido en una lengua política novedosa. Es la que debe tener este momento argentino. Implica descubrir tanto la posibilidad como el obstáculo del aquí y ahora, la transparencia y el freno de lo que nos es contemporáneo, absolutamente actual. No se puede ser actual por entero si no se es enteramente utópico.” (https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-117408-2008-12-28.html)
Me pareció excelente para aplicarlo a este momento histórico y para darle valor al texto de Boaventura de Sousa Santos.
La visión de la utopía en el horizonte nos permitirá buscar caminos comunes para construir un mundo mejor, “normal” de otra manera, que asegure avanzar hacia un futuro viable, no hacia el cataclismo.
Es importante destacar que nada de eso ocurrirá si no se logran los consensos sociales que posibilitarán derrotar a los poderes que generaron esta situación catastrófica. Hay que agruparse y organizarse. Ya hay muchos intentos, en Argentina y el mundo, pero tenemos que lograr la masa crítica que haga inevitable el cambio. Creo que el mejor ejemplo es el feminismo, que logró instalar sus demandas, a pesar de todo.
Movilicémonos, con organización y decisión, alrededor de esa utopía de un mundo más justo y sostenible, no aceptemos las propuestas neo liberales desde una derecha apoyada en las corporaciones globalizadas propietarias de los medios que les permiten instalar mentiras y fantasías para mantenernos engañados.
Así, se podrá darle contenido a la transición que describe Boaventura de Sousa Santos.
Ya sabemos lo que ha producido el protagonismo del capitalismo neo liberal, ahora seamos protagonistas los que queremos otra “normalidad”.
Las últimas Encíclicas de Francisco constituyen un corpus doctrinal magnífico para desarrollar estrategias.
NO LAS DESAPROVECHEMOS
Entre el negacionismo, el gatopardismo y el transicionismo
El futuro del orden neoliberal después de la pandemia
Por Boaventura de Sousa Santos
https://www.pagina12.com.ar/302617-el-futuro-del-orden-neoliberal-despues-de-la-pandemia
La pandemia del nuevo coronavirus ha puesto en tela de juicio muchas de las certezas políticas que parecían haberse consolidado en los últimos cuarenta años, especialmente en el llamado Norte global. Las principales certezas eran: el triunfo final del capitalismo sobre su gran competidor histórico, el socialismo soviético; la prioridad de los mercados en la regulación de la vida no sólo económica sino también social, con la consiguiente privatización y desregulación de la economía y las políticas sociales y la reducción del papel del Estado en la regulación de la vida colectiva; la globalización de la economía basada en ventajas comparativas en la producción y la distribución; la brutal flexibilización (precariedad) de las relaciones laborales como condición para aumentar el empleo y el crecimiento económico. En general, esas certezas constituían el orden neoliberal. Este orden se nutrió del desorden en la vida de las personas, especialmente aquellos que llegaron a la edad adulta durante estas décadas. Vale la pena recordar que la generación global de jóvenes que entraron en el mercado laboral en la primera década de 2000 ya ha experimentado dos crisis económicas, la crisis financiera de 2008 y la actual crisis derivada de la pandemia. Pero la pandemia significó mucho más que eso. Demostró, en particular, que:
* es el Estado (no los mercados) quien puede proteger la vida de los ciudadanos;
* que la globalización puede poner en peligro la supervivencia de los ciudadanos si cada país no produce bienes esenciales;
* que los trabajadores en empleos precarios son los más afectados por no tener ninguna fuente de ingresos o protección social cuando termina el empleo, una experiencia que el Sur global conoce desde hace mucho tiempo;
* que las alternativas socialdemócratas y socialistas han vuelto a la imaginación de muchos, no solo porque la destrucción ecológica provocada por la expansión infinita del capitalismo ha llegado a límites extremos, sino porque, después de todo, los países que no han privatizado ni descapitalizado sus laboratorios parecen ser los más eficaces en la producción y más justos en la distribución de vacunas (Rusia y China).
No es de extrañar que los analistas financieros al servicio de aquellos que crearon el orden neoliberal ahora predigan que estamos entrando en una nueva era, la era del desorden. Es comprensible que así sea, ya que no saben imaginar nada fuera del catecismo neoliberal. El diagnóstico que hacen es muy lúcido y las preocupaciones que revelan son reales. Veamos algunos de sus rasgos principales.
Los salarios de los trabajadores en el Norte global se han estancado en los últimos treinta años y las desigualdades sociales no han dejado de aumentar. La pandemia ha agravado la situación y es muy probable que dé lugar a un gran malestar social. En este período, hubo, de hecho, una lucha de clases de los ricos contra los pobres, y la resistencia de los hasta ahora derrotados puede surgir en cualquier momento. Los imperios en las etapas finales de la decadencia tienden a elegir figuras de caricatura, ya sea Boris Johnson en Inglaterra o Donald Trump en los Estados Unidos, que sólo aceleran el final. La deuda externa de muchos países como resultado de la pandemia será impagable e insostenible y los mercados financieros no parecen ser conscientes de ello. Lo mismo sucederá con el endeudamiento de las familias, especialmente de la clase media, ya que este fue el único recurso que tuvieron para mantener un cierto nivel de vida. Algunos países han optado por la vía fácil del turismo internacional (hoteles y restaurantes), una actividad por excelencia presencial que sufrirá de incertidumbre permanente. China aceleró su trayectoria para volver a ser la primera economía del mundo, como lo fue durante siglos hasta principios del siglo XIX. La segunda ola de globalización capitalista (1980-2020) ha llegado a su fin y no se sabe lo que viene después. La era de la privatización de las políticas sociales (a saber, la medicina) con amplias perspectivas de lucro parece haber llegado a su fin.
Estos diagnósticos, a veces esclarecedores, implican que entraremos en un período de opciones más decisivas y menos cómodas que las que han prevalecido en las últimas décadas. Anticipo tres caminos principales.
El negacionismo
Designo el primero como el negacionismo. No comparte el carácter dramático de la evaluación expuesta anteriormente. No ve ninguna amenaza para el capitalismo en la crisis actual. Por el contrario, cree que se ha fortalecido con la crisis actual. Después de todo, el número de multimillonarios no ha dejado de aumentar durante la pandemia y, además, ha habido sectores que han visto aumentar sus beneficios como resultado de la pandemia (véase el caso de Amazon o ciertas tecnologías de la comunicación, Zoom, por ejemplo). Se reconoce que la crisis social va a empeorar; para contenerla, el Estado sólo tiene que fortalecer su sistema de “ley y orden”, fortalecer su capacidad para reprimir las protestas sociales que ya han comenzado a suceder, y eso sin duda aumentará, ampliando el cuerpo de policía, readaptando al ejército para actuar contra los “enemigos internos”, intensificando el sistema de vigilancia digital, ampliando el sistema penitenciario. En este escenario, el neoliberalismo seguirá dominando la economía y la sociedad. Se admite que será un neoliberalismo modificado genéticamente para poder defenderse del virus chino. Entiéndase, un neoliberalismo en tiempo de intensificación de la guerra fría con China y por lo tanto combinado con algún tribalismo nacionalista.
El gatopardismo
La segunda opción es la que más se corresponde con los intereses de los sectores que reconocen que se necesitan reformas para que el sistema pueda seguir funcionando, es decir, para que se pueda seguir garantizando el retorno del capital. Designo esta opción por el gatopardismo, en referencia a la novela Il Gattopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1958): es necesario que existan cambios para que todo siga igual, para que lo esencial esté garantizado. Por ejemplo, el sector de la salud pública debería ampliarse y reducir las desigualdades sociales, pero no se piensa en cambiar el sistema productivo o el sistema financiero, la explotación de los recursos naturales, la destrucción de la naturaleza o los modelos de consumo. Esta posición reconoce implícitamente que el negacionismo puede llegar a dominar y teme que, a largo plazo, esto conduzca a la inviabilidad del gatopardismo. La legitimidad del gatopardismo se basa en una convivencia que se ha establecido en los últimos cuarenta años entre el capitalismo y la democracia, una democracia de baja intensidad y bien domesticada para no poner en cuestión el modelo económico y social, pero que aún garantiza algunos derechos humanos que dificultan la negación radical del sistema y la insurgencia antisistémica. Sin la válvula de seguridad de las reformas, acabará la mínima paz social y, sin ella, la represión será inevitable.
El transicionismo
Sin embargo, hay una tercera posición que designo como transicionismo. Por el momento, que habita en la angustiosa inconformidad que surge en múltiples lugares: en el activismo ecológico de la juventud urbana, en todo el mundo; en la indignación y resistencia de los campesinos, pueblos indígenas y afrodescendientes y pueblos de los bosques y regiones ribereñas ante la impune invasión de sus territorios y el abandono del Estado en tiempos de pandemia; en la reivindicación de la importancia de las tareas de cuidado a cargo de las mujeres, a veces en el anonimato de las familias, ahora en las luchas de los movimientos populares, ahora frente a gobiernos y políticas de salud en varios países; en un nuevo activismo rebelde de artistas plásticos, poetas, grupos de teatro, raperos, sobre todo en las periferias de las grandes ciudades, un vasto grupo que podemos llamar artivismo. Esta es la posición que ve en la pandemia la señal de que el modelo civilizado que ha dominado el mundo desde el siglo XVI ha llegado a su fin y que es necesario iniciar una transición a otro u otros modelos civilizadores.
El modelo actual se basa en la explotación ilimitada de la naturaleza y de los seres humanos, en la idea de un crecimiento económico infinito, en la prioridad del individualismo y la propiedad privada, y en el secularismo. Este modelo permitió impresionantes avances tecnológicos, pero concentró los beneficios en algunos grupos sociales al tiempo que causó y legitimó la exclusión de otros grupos sociales, de hecho mayoritarios, a través de tres modos principales de dominación: explotación de los trabajadores (capitalismo), legitimación de masacres y saqueos de razas consideradas inferiores y la apropiación de sus recursos y conocimientos (colonialismo), y el sexismo legitimando la devaluación del trabajo de cuidado de las mujeres y la violencia sistémica contra ellas en los espacios domésticos y públicos (patriarcado).
La pandemia, al mismo tiempo que empeoró estas desigualdades y discriminaciones, ha hecho más evidente que, si no cambiamos el modelo civilizatorio, nuevas pandemias seguirán plagando a la humanidad y el daño que causarán a la vida humana y no humana será impredecible. Dado que no se puede cambiar de un día a otro el modelo civilizatorio, se debe empezar a diseñar directivas de transición. De ahí la designación de transicionismo. En mi opinión, el transicionismo, a pesar de ser una posición por ahora minoritaria, es la posición que parece llevar más futuro y menos desgracia para la vida humana y no humana del planeta. Por lo tanto, merece más atención. Partiendo de ella, podemos anticipar que entraremos en una era de transición paradigmática hecha de varias transiciones. Las transiciones se producen cuando un modo dominante de vida individual y colectiva, creado por un determinado sistema económico, social, político y cultural, comienza a revelar crecientes dificultades para reproducirse al mismo tiempo que, dentro de ella, comienzan a germinar cada vez menos marginalmente, signos y prácticas que apuntan a otras formas de vida cualitativamente diferentes.
La idea de la transición es una idea intensamente política porque presupone la existencia alternativa entre dos horizontes posibles, uno distópico y otro utópico. Desde el punto de vista de la transición, no hacer nada, que es característico del negacionismo, implica de hecho una transición, pero una transición regresiva hacia un futuro irreparablemente distópico, un futuro en el que todos los males o disfunciones del presente se intensificarán y multiplicarán, un futuro sin futuro, ya que la vida humana se volverá inviable, como ya lo es para muchas personas en nuestro mundo.
Por el contrario, la transición apunta a un horizonte utópico. Y dado que la utopía por definición nunca se logra, la transición es potencialmente infinita, pero no menos urgente. Si no empezamos ahora, mañana puede ser demasiado tarde, como nos advierten los científicos del cambio climático y el calentamiento global, o los campesinos que están sufriendo los efectos dramáticos de los fenómenos meteorológicos extremos. La característica principal de las transiciones es que nunca se sabe con certeza cuándo comienzan y cuándo terminan. Es muy posible que nuestro tiempo sea evaluado en el futuro de una manera diferente a la que defendemos hoy. Incluso puede llegar a considerarse que la transición ya ha comenzado, pero sufre bloqueos constantes.
La otra característica de las transiciones es que no son muy visibles para quienes las viven. Esta relativa invisibilidad es el otro lado de la semiceguera con la que tenemos que vivir el tiempo de transición. Es un tiempo de prueba y error, de avances y contratiempos, de cambios persistentes y efímeros, de modas y obsolescencias, de salidas disfrazadas de llegadas y viceversa. La transición sólo se identifica completamente después de que haya ocurrido.
El negacionismo, el gatopardismo y el transicionismo se enfrentarán en un futuro próximo, y la confrontación probablemente será menos pacífica y democrática de lo que nos gustaría. Una cosa es cierta, el tiempo de las grandes transiciones ha sido inscripto en la piel de nuestro tiempo y es muy posible que contradiga el verso de Dante: el poeta escribió que la flecha que se ve venir viene más lentamente (“che saetta previsa viene più lenta”). Estamos viendo la flecha de la catástrofe ecológica viniendo hacia nosotros. Viene tan rápido que a veces se siente como si ya estuviera clavada en nosotros. Si es posible eliminarla, no será sin dolor.
* Boaventura de Sousa Santos es Doctor en Sociología del Derecho, director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra (Portugal). Traducción de Bryan Vargas Reyes.
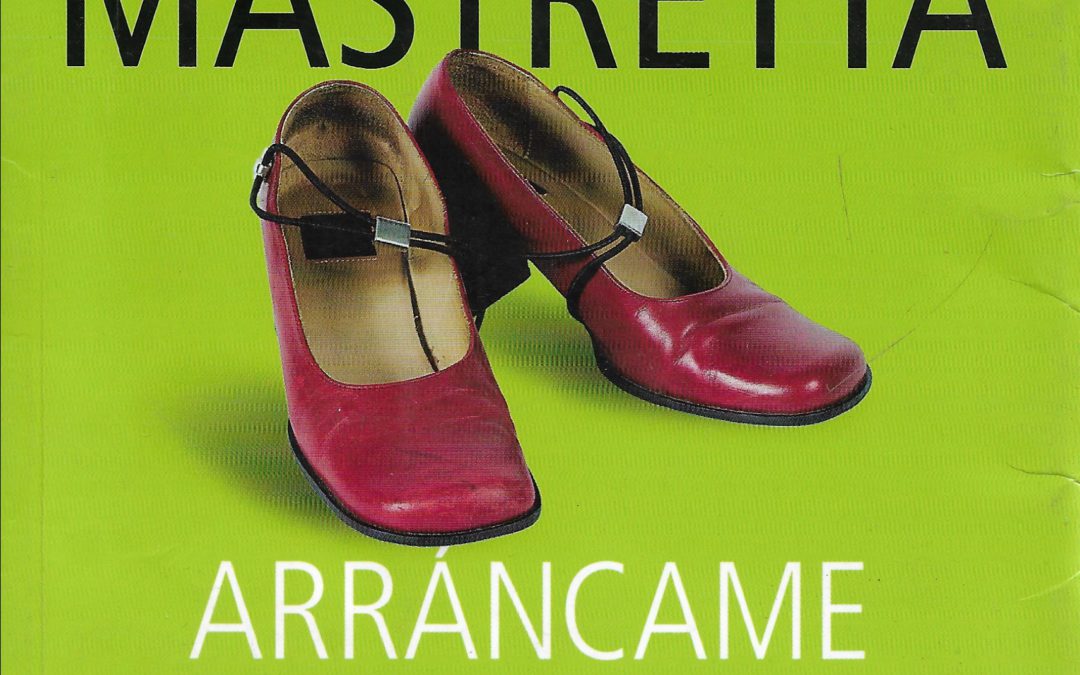
by ariza_adolfo | Nov 3, 2020 | Literatura comentada
Tenía esta novela en mi biblioteca, pero no la había leído, no sé por qué, ya que el tema de la revolución mexicana me interesó mucho siempre. La hojeé y decidí leerla, primero, por lo que acabo de decir, y segundo, porque me pareció una visión distinta de ese periodo, la visión de una mujer que relata su vida dentro de la turbulenta historia de México, elevando la figura de la mujer frente a ese mundo machista y patriarcal.
Ángeles Mastretta nació el 9 de octubre de 1949 en Puebla, México, donde vivió hasta los diecisiete años en que se mudó a la Ciudad de México. “… siempre se ha caracterizado por ser una defensora del feminismo, lo que se refleja en la mayoría de sus obras. Además, ha fundado y organizado grupos tales como la Unión de Mujeres Antimachistas en la Ciudad de México.” (Wikipedia)
Dentro de esta concepción se moldea la figura de Catalina Guzmán, una joven menor de quince años, de posición económica baja, que no conoce nada de la vida, a quien se le presenta el General Andrés Ascencio, que tiene más de treinta años, y le propone que se vaya con él. Ella aceptó porque “quería que le pasaran cosas”.
Arráncame la vida, de 1985, es la primera novela de Mastretta y recibió el Premio Mazatlán.
La novela es el relato de Catalina (Catín, le decía a veces Ascencio), de la vida de ambos, de sus familias y amigos, y de esa etapa de la política de México.
Es una narración muy llevadera e intensa, que nos pone dentro del mundo mexicano, sus costumbres, sus paisajes –rural y urbano-, su habla (a veces hay que buscar alguna palabra o giro, pero no incomoda porque nos ayuda a conocer ese país variado y bello).
El General parece el centro de la novela, pero no lo es: Catalina lo es. Todo nos llega por sus ojos, por sus sentimientos, y por la personalidad que va construyendo a lo largo de la narración.
Como Stéfano, que comenté hace poco, Arráncame la vida es una “novela de aprendizaje”. Repito lo que puse entonces: es una narración en la que el protagonista evoluciona, construye su personalidad y es un héroe que tiene que superar obstáculos y afrontar riesgos. Catalina evoluciona de una casi niña a una mujer madura, que participa en la vida política de General, con actividades propias, que hace de Primera Dama, y que, finalmente, puede manejar todas las riquezas mal habidas del General.
Es la evolución deseada de la mujer mexicana. Cuando fui a México, hace varios años, me llamó la atención el machismo desembozado y grosero de su televisión, aunque desde 1947 la mujer mexicana ya tenía derecho a voto y la oportunidad a expresar públicamente su voz o sus ideas y sus pensamientos. Sin embargo, en la vida cotidiana es otra cosa, sobre todo para los/las argentinos/as, acostumbrados a otro tipo de presencia femenina.
La novela se desarrolla alrededor de 1949. En esos momentos se desarrolla la institucionalización que siguió a la Revolución mexicana, y muestra a los personajes encargados de la consolidación del Estado.
El General Ascencio – Maximino Ávila Camacho en la vida real, porque muchos de los personajes de la novela existieron en la realidad- era uno de los políticos surgidos de esa Revolución, que comenzó en 1910, con una rebelión encabezada por Francisco Madero y motivada por la explotación capitalista y las injusticias sociales. La bandera era la reforma agraria soñada por muchos pequeños agricultores y poblaciones originarias que habían sido despojadas de sus tierras.
La unificación de las corrientes revolucionarias creó, en el año 1929, el Partido Nacional Revolucionario (PRN). Más tarde sirvió como base para el Partido Revolucionario Institucional (PRI), abandonando los principios revolucionarios de 1910.
Sin embargo, después de algunos años de la constitución, los campesinos fueron perdiendo muchas de las tierras que habían conquistado.
La lucha de los campesinos mexicanos por la tierra se extiende hasta los días actuales, como sucede, además, en otros países de América latina. En México, en la última década del siglo XX, esa lucha fue la retomada de forma más intensa con la creación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en la provincia de Chiapas. El nombre de ese movimiento es un homenaje a Emiliano Zapata, uno de los líderes más expresivos de la Revolución de 1910, y que es recordado como el que no traicionó sus compromisos con las causas populares.
En cambio, Ascencio es uno de los jefes militares que usaron el proceso revolucionario para su beneficio personal, tanto económico como político, olvidando las necesidades del pueblo.
Hay mucha narrativa sobre la novela de la Revolución mexicana. Tengo una colección de dos tomos con novelas sobre este tema. Lo que más destaco de todo eso es: Los de abajo de Mariano Azuela y, sobre todo, dos obras monumentales: la colección de cuentos El llano en llamas (Nos han dado la tierra es una perfecta síntesis de lo que recibieron los campesinos, mejor, de lo que no recibieron) de Juan Rulfo y La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes. Ahora agrego Arráncame la vida, que es una excelente novela, que vale la pena leer.
Es muy interesante cómo muestra Mastretta esta etapa de la vida de México a través de la de Ascencio y del relato, fresco y vívido, de Catalina.
Sometida a los mandatos de su marido y ocupándose de actividades ligadas al hogar; Catalina vive momentos cruciales para su formación y construcción como persona, desempeñando distintos roles: esposa, amante, madre, cómplice y finalmente viuda. Toda la historia es narrada desde la perspectiva de Catalina, eterna observadora de las acciones de su marido.
Es interesante observar cómo el tema del feminismo que milita la autora, nunca se hace explícito en la novela, pero es factor central de su éxito.
Un rasgo más: el bolero funciona como intertexto en la novela. De hecho, Arráncame la vida es el nombre de un tango canción de Agustín Lara el que, incluso, tiene una aparición fugaz en la narración.
Entre 1930 y 1960 el bolero tuvo gran auge en México, por eso, aparece en la novela, como un rasgo del país, pero con valor narrativo. La novela redistribuye el intertexto musical, de manera que ella misma se teje como un bolero: una historia de amor centrada en la búsqueda del otro.
He tocado, con no mucho orden, varios aspectos que me han parecido válidos para recomendar la lectura de esta novela. En realidad, la diversidad de las riquezas de la narración: tema, personajes, contexto histórico, tempo narrativo, recursos estilísticos, hicieron difícil la selección, sobre todo cuando no se quiere caer ni en la descripción elogiosa, ni en un trabajo crítico, sino en un comentario de un lector especializado.
Por lo tanto, lo mejor que pueden hacer es leerla. Vale la pena.
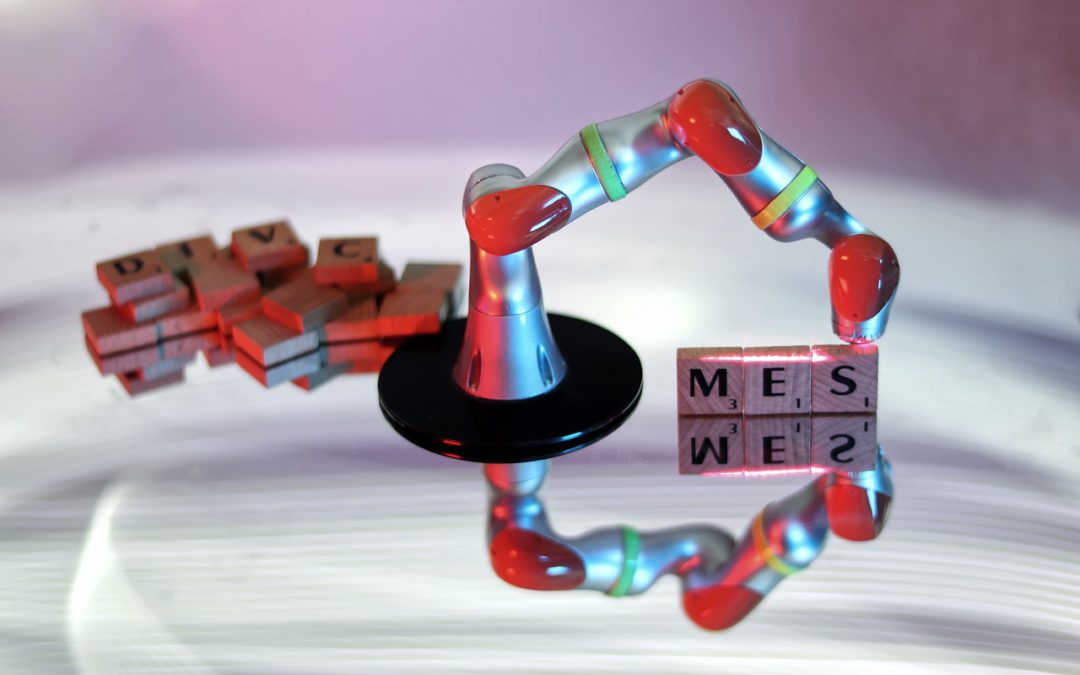
by ariza_adolfo | Oct 20, 2020 | Temas políticos
Desde los ’80 me interesé por lo que entonces se llamaba Informática (en mi ámbito docente Informática Educativa), sobre todo por interés humanístico (soy Profesor de Latín y di clases de esa asignatura hasta que la Ley Federal de Educación (1993) terminó con ese tipo de materias) porque consideraba –y considero- que el humanismo de hoy incluye la tecnología que atraviesa a toda la sociedad, y docente, porque quería usar tecnología para dar clase. Un obstáculo para mi acercamiento a su utilización fueron los informáticos (respetuosamente lo digo) que, en general, creen que saben de todos los temas y quieren decirnos cómo hacer las cosas, en lugar de poner sus conocimientos al servicio de los/las que sí lo sabemos. A partir de ahí, comprendí todo el valor del uso las TICs (Tecnologías de la Información y del Conocimiento) y me dediqué mucho a esos temas.
Ahora me encontré en la Revista Anfibia esta nota de Verónica Robert y Gabriel Baum: ARGENTINA Y LA FÁBRICA DE TECNOLOGÍA GLOBAL (http://revistaanfibia.com/ensayo/ley-economia-conocimiento-argentina-y-la-fabrica-de-tecnologia-global/), y me pareció muy importante comentar algunos aspectos claves para nuestro país hoy.
Voy a citar el comienzo de la nota para precisar el tema, además compartir una cita casi tremenda:
“La última moda en términos de tecnología es la “industria 4.0” que implica la integración plena de las TICs en los procesos productivos. Pero la pandemia muestra los enormes desafíos que tiene Argentina.”
En momentos en que el Congreso debate la Ley de Economía del Conocimiento (LEC), los autores de este ensayo plantean que “el proyecto mira sólo la demanda de las cadenas globales y no el modelo integral que nuestro país necesita.”
“La tecnología le ha fallado a los EE.UU. y a gran parte del resto del mundo en su función más importante: mantenernos vivos y saludables.
Mientras escribo esto, más de 380.000 están muertos, la economía global está en ruinas y la pandemia de covid-19 todavía está en su apogeo.
En una era de inteligencia artificial, medicina genómica y automóviles autónomos, nuestra respuesta más efectiva al brote ha sido la cuarentena masiva, una técnica de salud pública que se tomó prestada de la Edad Media.”
David Rotman, Editor de MIT Tech Review, 17/06/2020
Tengo una visión crítica y desconfiada del uso de las plataformas digitales en el mundo de hoy. No digo esto porque las cuestione tecnológicamente, sino porque son una estrategia central de las corporaciones para concentrar más riqueza sin medir costos ni daños.
Como este tema de la industria 4.0 puede ser un poco inaccesible para quienes tengan poca formación tecnológica, voy a usar un ejemplo más accesible: el de las empresas que proporcionan a sus clientes “vehículos de transporte con conductor (VTC), a través de su software de aplicación móvil (app), que conecta los pasajeros con los conductores de vehículos registrados en su servicio, los cuales ofrecen un servicio de transporte a particulares.” (Wikipedia)
Concretamente, estoy hablando de Uber o Cabify, por ejemplo.
Hemos visto que en Argentina se instalaron casi a la fuerza, y han ganado un espacio en la sociedad. Es común escuchar a alguien decir: “Tomáte un Uber”, en lugar decir un taxi, como hacíamos antes.
Deberíamos saber que esas empresas llevan trabajando años a pérdida de muchos millones de dólares (U$D 1200 millones en el 2019). No les importa, porque cuando termine el proceso tal como lo tienen planificado, serán dueños del mercado, ya que los propietarios de taxis (pequeños y medianos) habrán desaparecido. Ese costo social es solo un daño colateral para ellos.
Este ejemplo vale para la industria del conocimiento. Dicen los autores: …”a mediados de junio la Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento (LEC) y la semana pasada, luego de haber sido tratada en el Senado, regresó a Diputados con modificaciones. … Pero hubo aspectos críticos que quedaron al margen del debate: ¿cuál es el modelo de especialización e inserción en las cadenas globales de valor que esta ley promueve y cuál es el que necesitamos?”
También hacen una descripción del sector que es interesante para comprender qué es lo que pasa en Argentina:
“Hoy la fortaleza del sector es la exportación de servicios estandarizados de desarrollo de software. Esto es: tareas de codificación que se comercializan como horas hombre de programación en diferentes tecnologías (Java, .NET, Android) para proyectos de desarrollo de software comandados por empresas globales. En otros casos se comercializa como desarrollos a medida; es decir, el cliente establece las especificaciones del software y lo ejecuta una empresa local, lo que implica un mayor agregado de valor, pero en uno u otro caso, la propiedad intelectual será del cliente. Esta especialización lograda de la mano de los incentivos de la LPS (Ley de Promoción de la Industria del Software) y de bajos salarios en dólares, marcó la trayectoria tecnológica a seguir: desarrollo de software para terceros bajo estándares de calidad que garanticen el cumplimiento de objetivos y tiempos.
Así, al igual que otros países de la periferia, Argentina entró en la gran fábrica global de tecnología a través del “outsourcing” y el “offshoring”, es decir, subcontratación y deslocalización de la producción. Este proceso de división internacional del trabajo está comandado por las multinacionales que desde sus sedes buscan trasladar riesgos y reducir costos, conservando los eslabones de mayor valor agregado de la cadena de producción. En otras palabras, las actividades que llegan a los países periféricos son las que menos beneficios le otorgan al que busca tercerizarlas (que, vale decir, si fuera de otra manera no tendría sentido económico). En esa dirección, salvo excepciones, las empresas argentinas no se ocupan de desarrollar productos innovadores ni obtienen sus ingresos por venta de licencias o por servicios tipo “software as a service”, es decir, con modelos de negocios basados en cobros mensuales o basados en el uso en vez de la adquisición de una licencia (por ejemplo, Dropbox).”
“… la LPS dejaba la puerta abierta para dos trayectorias posibles. Una basada en la diferenciación de productos vía I+D y en la explotación de modelos de negocios con mayores tasas de ganancia. La otra, basada en la oferta de servicios estandarizados donde la competencia se orienta a la reducción de costos. Sin embargo, la segunda es la que cobró mayor protagonismo.”
“La nueva LEC no explora esa posibilidad. …Es decir, clausura, al menos de forma parcial, la trayectoria de crecimiento apalancado en la innovación y la diferenciación, y se fortalece la especialización en la provisión al mercado global de servicios de menor valor relativo.
Esto profundiza un modelo exportador que garantiza a clientes globales previsibilidad en los proyectos de desarrollo y calificación y calidad de recursos humanos a bajo costo. Pero no genera espacios para la apropiación local de los conocimientos y las rentas de innovación que las capacidades y competencias argentinas contribuyen a formar. Exportar horas hombre programador no es más que la exportación de un recurso en bruto. Se diferencia quizás en que el segundo se halla en la naturaleza, mientras que el primero fue construido con inversiones públicas en educación. Por eso decimos que la exportación a bajo valor de trabajo informático no es más que una nueva forma de extractivismo.”
Esta conclusión puede parecer tremenda, y lo es, pero no menos real, y de nuestra comprensión del mundo en que vivimos depende el futuro de la Patria, o sea de nuestros descendientes.
“Pero la orientación exportadora basada en bajos costos atenta contra eso. Ahora las empresas locales deben competir por recursos humanos calificados, formados en instituciones y universidades públicas con demandantes globales de mayor poder adquisitivo que se llevan la mayor parte de los beneficios del desarrollo del sector en nuestro país.”
…
“La industria de alta tecnología global (Google, Amazon, Facebook y Apple) continúa concentrando poder y decidiendo el futuro en función de los intereses de una pequeña élite global. La subordinación a estos actores puede significar el ingreso de divisas, pero la competencia por bajos costos no es sustentable en el mediano plazo.”
La Argentina y la pospandemia requieren del aporte de las tecnologías clave para su recuperación industrial, económica, social y cultural, como los nuevos avances en I4.0, inteligencia artificial y grandes datos. Para el desarrollo nacional es fundamental superar el perfil de especialización construido en los últimos 15 años. Ofrecer beneficios fiscales sin restricciones sobre el origen del capital de las empresas ni el tamaño de las mismas -aun cuando se beneficia más a las pymes– puede agudizar la concentración y extranjerización del sector por la vía de la canibalización de las empresas más pequeñas en la disputa por los trabajadores informáticos.”
Es una conclusión dura, pero real. En estas épocas pandémicas a veces he criticado el modelo Pedidos Ya, porque significa precarización del trabajo. Me han respondido: -Bueno, pero es trabajo.
Argentina tiene una larga tradición de valorización del trabajo digno, y, ahora mucha gente de nuestra clase media urbana ni se plantea defenderlo.
Por eso, este tema me pareció una entrada necesaria para mi blog: en momentos en que se vislumbra una posibilidad de retomar un camino de defensa de los intereses de las mayorías populares en un modelo de integración latinoamericana, es clave defender y promover los sectores económicos que tienen mayor posibilidad de desarrollo dentro de un proyecto con objetivos propios, distintos del de las corporaciones de los países centrales, que nos quieren como proveedores de recursos naturales y commodities.
Argentina tiene enormes capacidades –muy valoradas- para realizar avances en en I4.0, inteligencia artificial y grandes datos, pero tenemos que aprovecharlas con decisión e inteligencia, y sin vendernos a los intereses de afuera como hacía el macrismo, y otros proyectos neo liberales.
ENTENDÁMOSLO, Y RECLAMEMOS MEDIDAS QUE CONDUZCAN A ESE OBJETIVO.
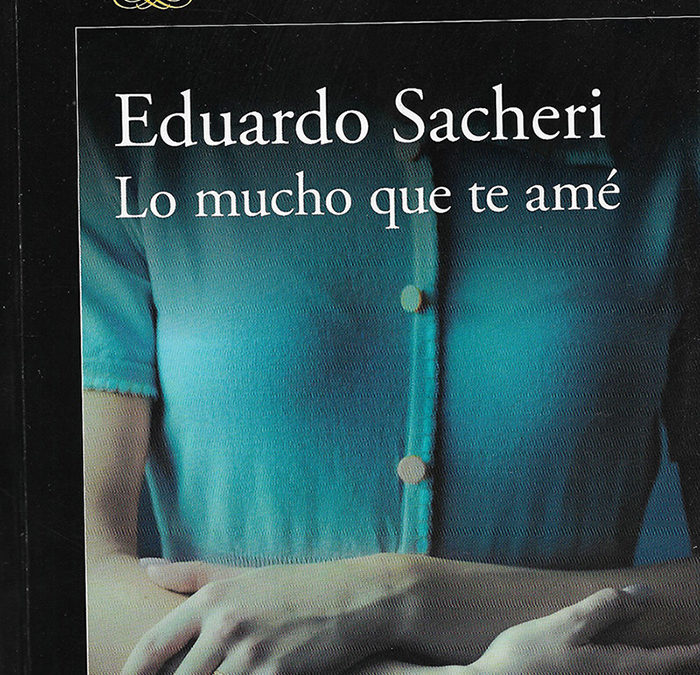
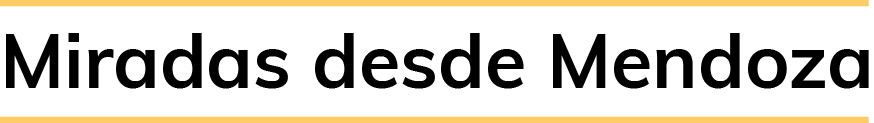
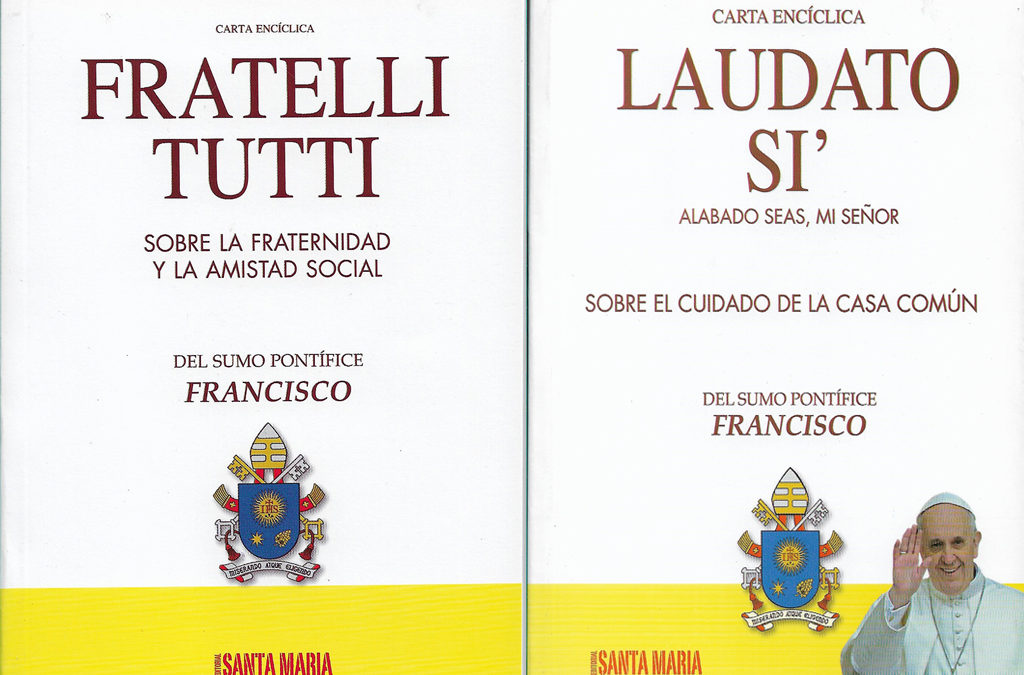

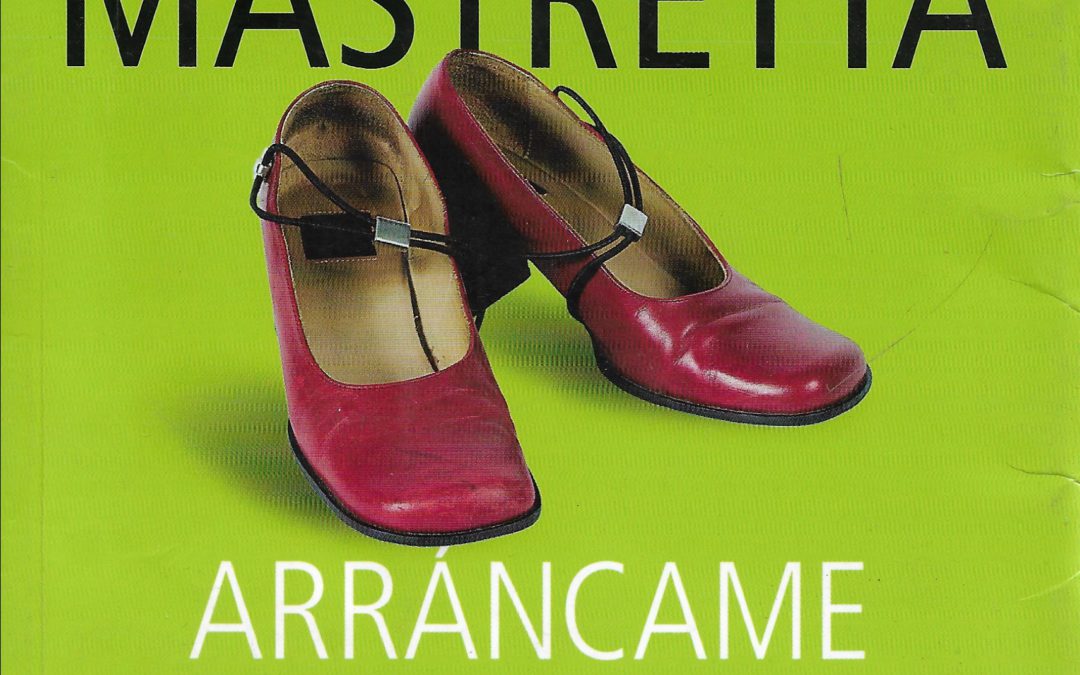
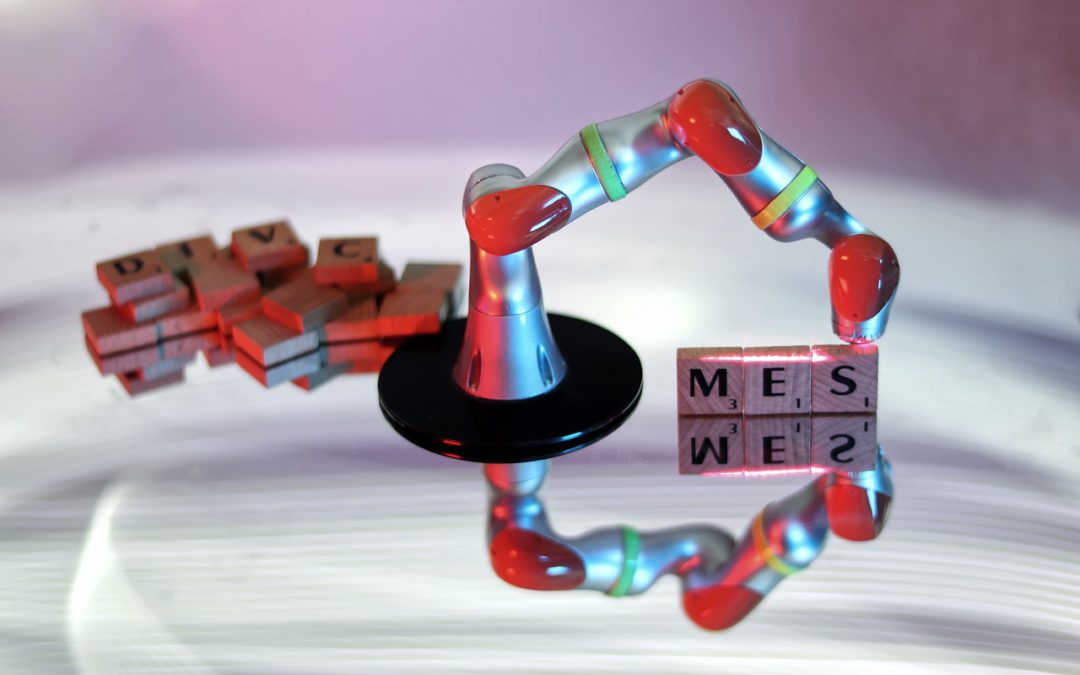
Comentarios recientes