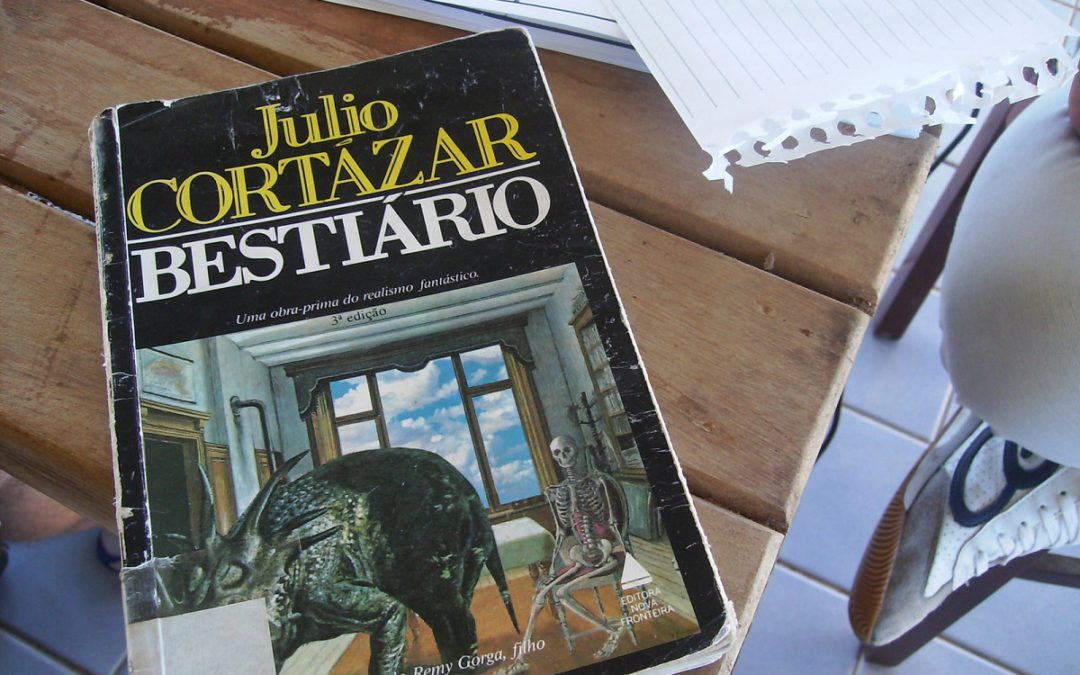
by ariza_adolfo | Ago 11, 2020 | Literatura comentada
SEPARATA DE LA REVISTA DE LITERATURAS MODERNAS Nº 12 (1973) INSTITUTO DE LITERATURAS MODERNAS
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO MENDOZA REPUBLICA ARGENTINA
Leer :. Introducción a la Categoría de novelas y cuentos comentados .:
Introducción:
Frente a la obra de Cortázar surgen, generalmente, dos problemas simultáneos. Por un lado, entender, o sea captar el sentido y, por otro, llegar a establecer la interpretación que vamos a dar a esa realidad allí mostrada. Esto no es un hecho circunstancial, sino una característica fundamental de la obra cortazariana tanto en el nivel de lectura crítica como en el del lector hedónico. Ahora bien, las mayores dificultades se van a dar en la realización del segundo acto a causa de la ambigüedad constante del texto que rehúye precisar sus direcciones o sentidos últimos y profundos. Este es el motivo que explica la existencia de gran número y variedad de interpretaciones de la obra de Cortázar. Algunos críticos han dirigido sus trabajos principalmente hacia lo psicológico. Otros han pensado que es en la tradición esotérica donde se encuentran las raíces profundas de la temática cortazariana; otros, los menos, han intentado una interpretación teológica, sobre todo en Rayuela; finalmente, no faltan los que han encontrado un sentido político a algunos cuentos, como ya lo veremos en Bestiario. A pesar de esta proliferación interpretativa, la lectura de la totalidad de la obra de Cortázar nos lleva a la conclusión de que todas posibilidades y respuestas resultan insuficientes para explicarla. Y eso también nos lleva a dudar del sentido que puede tener el agregar una nueva interpretación a las ya existentes.
La razón de este fenómeno se halla en un hecho bastante habitual en literatura, y es que en Cortázar como en todo gran escritor, la obra propone un macrocosmos totalizador donde se incluyen todas o la mayoría de los problemas, corrientes, contextos interiores y exteriores, vivencias y posibilidades tanto del hombre como de nuestra época. Esta característica totalizadora es la que coloca esta obra en ese plano problemático que asume al hombre y al mundo en su totalidad. Por esto en ella están presentes corrientes opuestas y diversas, búsquedas contradictorias, problemas estéticos y filosóficos que admiten interpretaciones distintas y, a veces, encontradas.
Muy estrecha relación guarda con todo esto la actitud de Cortázar para con el lector. En efecto, el autor -como lo manifiesta explícitamente en varias partes de su obra, por ejemplo, Morelli en Rayuela– no quiere otorgarle soluciones fáciles. No quiere lectores-hembras que se dejen guiar pasivamente, sino que incorporen en forma activa la obra a su mundo personal. Por lo consiguiente –como lo observó agudamente Severo Sarduy1– sería incoherente que el autor definiera en forma precisa sus temas o sus símbolos -porque de esa manera clausuraría todas las posibilidades interpretativas del lector. Más bien debe hacer todo lo contrario, esto es, plantear su obra de manera que cualquier interpretación sea válida, llegar hasta la ambigüedad, ofrecer datos no del todo ciertos, de alguna manera hacer trampa, para que apenas nos convenzamos-de haber encontrado fa clave, nos demos cuenta o, de que nos hemos equivocado, o de que sólo estamos mostrando un aspecto de un todo mucho más amplio.
Trataremos de mostrar y analizar esas posibles interpretaciones intentadas y luego, como correlato de ese análisis, ubicaremos genéricamente la obra. Para ello nos basaremos en la reciente clasificación hecha por Todorov2, la que nos permitirá aclarar varios aspectos de la producción de Cortázar, todavía insuficientemente estudiados.
1 SARDUY, SEVERO, “Anamorphoses”. En La quinzaine littéraire, nº 50, mayo, 1968.
2 TODOROV, TZVETAN, Introduction a la littérature fantastique, París, Editions du Seuil, Colection Poétique, 1970.
Este trabajo será hecho estudiando cada cuento en particular lo que nos permitirá destacar todos los indicios ambiguos que utiliza el autor para llevar al lector a vías que no son siempre comprobables objetivamente.
Finalmente, el último punto de nuestro trabajo consistirá en caracterizar en forma muy concisa los temas que luego van a ser elementos fundamentales en la obra de Cortázar y que se encuentran anunciados, aunque sea en estado embrionario, en esta colección.
ASPECTOS INTRÍNSECOS
Esta colección fue editada en 1951 y está constituida. por ocho cuentos que tienen los siguientes títulos: Casa tomada; Carta a una señorita en París; Lejana; Ómnibus; Cefalea; Circe; Las puertas del cielo; Bestiario. Algunos son algo anteriores a la fecha de publicación: Casa tomada (1946) y Bestiario (1947), por ejemplo.
Anteriormente, sólo se habían editado dos obras suyas: un libro de sonetos en 1941 y Los reyes -reelaboración del tema del Minotauro- en 1949. El primero no fue jamás reeditado y el otro- a pesar del afecto que Cortázar siente por él- no tiene demasiado que ver con las tendencias fundamentales que seguirá su producción literaria posterior, como no sea con sus manifestaciones eruditas.
Un elemento interesante de destacar es el origen de la mayoría de los cuentos de esta colección. Según lo cuenta el autor -al respecto consúltese Harss3 y Emma Speratti Piñeíro4– habrían tenido nacimiento en estado físicos y psíquicos lindantes con lo patológico. Así Circe nació de ciertos síntomas fóbicos (temor de encontrar insectos en la comida) causados por la fatiga producida por sus estudios de traductor; Cefalea, de la lectura de un texto homeopático y de su propia experiencia en jaquecas; Carta a una señorita en París, de un estado nauseoso; Lejana, del placer por los palíndromas y anagramas. Estas coincidencias podrían hacer suponer que hemos encontrado la línea directriz de los relatos, pero, en realidad, estamos sólo frente a una circunstancia externa: la impresión o situación que dio origen al cuento pero que, en definitiva, no tiene demasiado que ver con este después que comenzó a ser escrito. Tanto es así, que las consecuencias de los relatos sobre Cortázar permanecen en el mismo plano físico o psíquico que les dio origen, pero no afectan al literario. Por lo tanto, las narraciones tienen un efecto catártico sobre el autor, que se ve librado de sus problemas, pero no significan un ponerse en juego en su obra de manera definitiva y total.
En Bestiario podríamos encontrar prefiguradas muchas de las líneas que van a guiar su producción posterior. Sin embargo, ésta es una verdad a medias, porque esas direcciones van a modificar su -sentido a través del tiempo y de la evolución literaria y existencial del autor. Como ejemplo concreto, podemos decir que, si bien lo lúdico es una constante en la obra cortazariana, en Bestiario -y aun en Final del juego– su sentido no va más allá del juego en sí mismo con características notoriamente estéticas. En cambio, a partir de El perseguidor, ese juego va a ser el medio, el trampolín hacia problemas más profundos e inquietantes.
HARSS LUIS, Los nuestros, Buenos Aires, Sudamericana, 1969, pp. 269-270.
4 SPERATTI PIÑEIRO, EMMA y BARRENECHEA, ANA MARÍA, La literatura fantástica en Argentina, México, Imprenta Universitaria, 1957, p. 77.
El mismo Cortázar lo reconoce:
“En todos los cuentos de Bestiario y Final del juego, el hecho de crear, de imaginar una situación fantástica que se resolviera estéticamente … me bastaba. Bestiario es el libro de un hombre que no tiene problemas más allá de la literatura … Pero cuando escribí El perseguidor había llegado un momento en que debía ocuparme de algo que estaba mucho más cerca de mí mismo… Abordé un problema de tipo existencial, de tipo humano, que luego se amplificó en Los premios y sobre todo en Rayuela”.5
Este cambio de actitud tiene también consecuencias en el plano formal. Las obras de esta primera época están escritas con mucho mayor cuidado que las posteriores. La causa, como lo explica el mismo Cortázar, reside en esta nueva problemática que exige toda una revisión de los medios utilizados para expresarla. Es evidente que este proceso de búsqueda todavía no ha culminado y que el autor sigue buscando procedimientos aún más radicales que los utilizados en Rayuela.
Luis Gregorich6 en un interesante trabajo ha tratado este tema. Opina que la actitud de Cortázar frente a la literatura es la misma que la de los narradores que continúan a Joyce, o sea, “desescribir la literatura”. Sintetizando su teoría, diríamos que toda su obra -sobre todo Rayuela– es una crítica al valor semántico de nuestro lenguaje tradicional, ya sea culto o coloquial, para expresar los contenidos de una literatura que busca otra cosa. Por supuesto, el autor no se estanca en una mera crítica, sino que intenta encontrar el medio que su sentir literario y vital le exige. Para Gregorich, en esta apertura y en este dinamismo reside el verdadero sentido revolucionario de su obra, más que cualquier “consideración ideológica”. Aunque no compartimos totalmente su opinión, porque cae en el determinismo al interpretar el sentido de la producción cortazariana, no podemos menos que reconocer la certeza de su juicio sobre la actitud del autor respecto del lenguaje, actitud por lo demás, importantísima porque no solo implica una modificación lingüística sino también ideológica.
Es interesante, ya en otro tema, es el hecho de que los relatos de esta colección manifiestan una estructura típica de la cuentística clásica del siglo XIX. Vemos -desde el punto de vista de la aceptación de los límites genéricos- semejanzas con los relatos de Poe y Hawthorne y también con los de Quiroga en nuestro país. Sin entrar en mayores detalles, este hecho nos confirma lo establecido antes, que la radicalidad existencial -tanto de significado como de significante- es un elemento posterior a esta obra en la producción de Cortázar.
Ahora vamos a tratar de aclarar cuál es nuestro punto de vista al caracterizar los cuentos de Bestiario desde el ángulo genérico. Básicamente nos hemos guiado por la obra de Todorov, tal vez el único trabajo -conocido por nosotros- que Iogra establecer en forma clara qué es lo fantástico y cuáles son los subgéneros que limitan (y a veces se confunden) con esta categoría literaria. Citaremos un párrafo muy expresivo:
“Dans un monde qui est bien le nôtre, … sans diables, sylphides, ni·vampires, se produit un événement qui ne se peut s’expl’quer par les lois de ce même monde familier. Celui qui percoit I’événement doit opter pour l’une des solutions possibles: ou s’agit d’une illusion des sens, d’un produit de I’imagination et des lois du monde restent alors que ce qu’elles sont; ou bien I’événement a véritablement eu lieu, il est partie integrante de la réalité, mais alors cette réalité est régie par des lois inconnues de nous…
5 HARSS, LUIS, ob. cit., p. 273.
6 GREGORICH, LUIS, Julio Cortázar y la posibilidad de la. literatura. (En: La vuelta a Cortázar en nueve ensayos, Buenos Aires, Carlos Pérez Editor, 1969, pp, 125-128.
… Le fantastique occupe le temps de cette incertitude; des qu’on choisit l’une ou l’autre réponse, on quitte le fantastique pour entrer dans un genre voisin, l’etrange ou le merveílleux”7
Aunque este fragmento es bastante explícito por sí, trataremos de caracterizar en forma más amplia el pensamiento de Todorov. Como se ve, el autor recarga el acento sobre el carácter diferencial de lo fantástico como Iínea divisoria entre lo extraño y lo maravilloso. Sin embargo, el párrafo no aclara quién es el que duda, si el lector o el personaje. Todorov, por medio del análisis de algunas obras, nos pone en claro que la duda debe darse en ambos porque lo fantástico implica una integración del lector al mundo de los personajes, por lo tanto, el lector debe dudar como primera condición de lo fantástico. Esto no significa necesariamente que aquél deba identificarse con un personaje, aunque sea algo que suceda muchas veces, sobre todo cuando se hace lectura ingenua. También Todorov hace referencia a la ambigüedad -muy importante en el análisis de la obra de Cortázar -como elemento que transforma el relato en fantástico.
Luego el autor define claramente qué es lo extraño y qué es lo maravilloso. Lo primero se da cuando, frente a un hecho que nos hace dudar, decidimos que Ias leyes de la realidad quedan intactas y permiten explicar los fenómenos descriptos; lo segundo, cuando debemos admitir nuevas leyes de la naturaleza para explicar el fenómeno. Es claro que éstas son dos categorías extremas, puras, y que entre ellas se encuentran etapas intermedias como la de lo real imaginario, lo real ilusorio, lo fantástico maravilloso y otras que determinan diferentes gradaciones en el camino que va de lo extraño a lo fantástico y de éste a lo maravilloso.
Finalmente, aclara que no siempre podemos decidimos por alguna de las vías propuestas, sino que a veces la ambigüedad subsiste aún después de cerrado el libro. En este caso estaremos frente a lo fantástico puro, o lo que es lo mismo, frente a la incertidumbre no resuelta, sino permanente, situación en la que Cortázar nos coloca muy a menudo.
ASPECTOS INTRÍNSECOS
1) Análisis de las posibles interpretaciones dadas al texto:
a) Psicológica:
Es sabido que lo psicológico es uno de los elementos básicos de la literatura. En general, toda obra literaria de real valor es expresión de alguna fuerza anímica, ya sea oscura, profunda, irracional o simplemente, manifestada en términos de conducta.
A partir del romanticismo, lo irracional y demoníaco que reside en el hombre y que desde él se proyecta contra la propia persona y la destruye, cobra una vigencia extraordinaria. Luego de las etapas realista y naturalista -donde lo interno sólo se evidencia a partir de la descripción objetiva de lo externo- van a ser el expresionismo y el surrealismo quienes van a romper lanzas en pro de una literatura que exprese las corrientes profundas, subyacentes en el hombre, sosteniendo que allí y no en el ámbito consciente es donde residen las verdaderas motivaciones de la conducta humana. De todo esto se desprende que la interpretación psicológica de la obra de un autor que, además, soporta sobre sus hombros una carga cultural tan vasta, no puede ser dejada de lado sin un análisis concienzudo.
7 TODOROV, TZVETAN, ob. cit., p. 29.
Es indudable que en Bestiario se manifiestan corrientes, fuerzas, que actúan sobre el hombre determinando, de alguna manera, su conducta, sus reacciones, y aun su vida. Los ejemplos abundan. En Casa tomada el sujeto indeterminado de “han tomado” podría ser muy bien las pulsiones interiores que van a obligar a los hermanos a dejar todas sus posesiones materiales y a recomenzar totalmente sus vidas. Las mancuspias de Cefalea, los conejitos de Carta a una señorita en París y el tigre de Bestiario podrían ser concreciones animales de las mismas fuerzas. En el plano humano, seria factible señalar a los pasajeros de Ómnibus y, menos claramente, a los “cabecitas negras” de Las puertas del cielo. Así lo ha considerado Noé Jitrik8 en un trabajo recargado de rigor científico, estableciendo gradaciones y escalas que, aunque aparentemente indiscutibles en el plano teórico, en la realidad literaria de la obra dejan muchos puntos oscuros. Ocurre que Jitrik ha ajustado Bestiario a un esquema previo y es evidente que los parámetros del análisis literario son dados por la obra de arte y no al revés. En realidad, en esta colección no está claro que “ellos”, mancuspias, tigres y demás, sean sólo diferentes denominaciones para lo anímico profundo: “Antes de alejarnos tuve lástima, cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa, a esa hora y con la casa tomada”.9
Estas palabras finales de Casa tomada, nos hacen pensar que, para ser psicológicas, esas fuerzas son demasiado concretas porque siguen actuando en ausencia de los que las llevan dentro. Algo semejante sucede en Bestiario donde -según parece- el tigre mata al Nene a causa de la intervención de alguien exterior a ambos. Otra conclusión dudosa de esta interpretación es que, siguiendo la línea romántico-surrealista, se termina destruyendo, en forma mediata e inmediata, al ser humano. Sin embargo, Casa tomada nos plantea el interrogante de si esa huida es hacia su destrucción o hacia una vida más llena de posibilidades. Es evidente que la existencia de ellos es absolutamente chata, sin esperanzas, ambos se han negado, bastante cobardemente, a asumir la vida con todos sus riesgos y posibilidades. En cambio, ahora, se ven obligados a comenzar desde cero, y todos sabemos cuánta atracción tiene esta idea para Cortázar. Todo esto no significa que intentemos negar la existencia de aspectos psicológicos en esta obra -o en cualquiera de Cortázar- pues difícilmente podríamos entenderla prescindiendo de considerarlos. Un buen ejemplo es Cefalea, (cuento de notorias semejanzas con Casa tomada), sobre todo en la referencia a enemigos indeterminados y agresivos que moran en el exterior del hombre con consecuencias terribles para su vida. Este relato finaliza así:
“Dolores lancinantes agudos en sien derecha, … algo viviente camina en círculo. No estamos inquietos, peor es afuera, si hay afuera. Por sobre el manual nos estamos mirando, y si uno de nosotros alude con un gesto al aullar que crece más y más, volvemos a la lectura como seguros de que todo eso está ahora ahí, donde algo viviente camina en círculo aullando contra las ventanas, contra los oídos, el aullar de las mancuspias muriéndose de hambre”.
En este final, donde se funden en uno los dos enemigos que se fueron mostrando durante la narración -mancuspias rondando la casa y cefaleas al hombre-, lo psicológico aparece sólo como uno de los componentes de estos enemigos. En Circe y en Las puertas del cielo, donde hay que buscar las causas de los actos de los protagonistas en pulsiones interiores, sí se puede hablar de maneras de ser internas que afloran devastadoramente, en ciertas circunstancias, pero, al contrario de lo que cabría esperar, no destruyen a sus portadores sino a quienes los rodean. De alguna manera, estas formas de ser significan la verdadera realización de estas personas y no las aceptadas socialmente, esto es,
8 JITRlK, NOÉ, Notas sobre la Zona sagrada y el mundo de los otros en Bestiario de Julio Cortázar. (En: La vuelta a Cortázar en nueve ensayos, Buenos Aires, Carlós Pérez, 1969, pp. 13-30).
9 CORTÁZAR, JULIO, Bestiario, Buenos Aires, Sudamericana, 1966, p. 18.
Delia Mañara es más verdadera como Circe que como novia de Mario y Celina como milonguera que como esposa de Mauro. Lógicamente, en estos cuentos lo psicológico tiene importancia básica, aunque no exclusiva, pues existen otros elementos que es necesario considerar. Tal vez el hecho de que estas obras hayan nacido de situaciones fóbicas haya influido para que lo psicológico se transforme en un componente importante de la colección.
También J. L. Andreu e Ives R. Fouquerne en un buen trabajo 10, consideran a Bestiario desde este punto de vista. Sin embargo, para ellos caben los mismos reparos ya hechos antes, pues al interpretar la obra unilateralmente, caen en el determinismo psicológico.
Creemos que lo dicho es suficiente para demostrar que, si bien el análisis desde este ángulo es importante, no es suficiente para explicar la obra en toda su amplitud y profundidad.
b) Política:
Con referencia a esto, hay que aclarar que la mayoría de los cuentos de este libro fueron escritos bajo el gobierno peronista. Es bien conocida la posición de Cortázar respecto de ese movimiento, sin embargo, citaremos un párrafo muy significativo:
“En los años 44 – 45, participé en la lucha política contra el peronismo, y cuando Perón ganó las elecciones presidenciales, preferí renunciar a mis cátedras antes de verme obligado a “sacarme el saco” como les pasó a tantos colegas que optaron por seguir en sus puestos”11.
Sin embargo, lo político influye poco en la obra, como no sea en su actitud hacia las clases populares. Este hecho se da sobre todo en Las puertas del cielo, que, por otra parte, es el único cuento donde se describen los sectores bajos de la sociedad. De este cuento Cortázar opina:
“Un cuento al que guardo algún cariño, Las puertas del cielo, donde se describen aquellos bailes populares del “Palermo Palace”, es un cuento reaccionario; … hago allí una descripción de lo que llamaban los “cabecitas negras” en esa época, que es en el fondo muy despectiva. . . Ese cuento está hecho sin ningún cariño, sin afecto; es una actitud realmente de antiperonista blanco, frente a la invasión de los “cabecitas negras”12.
Algo semejante, aunque en forma bastante más velada, ocurre en Cefalea, donde las referencias a los peones son despreciativas, destacando su haraganería y deshonestidad.
Sin embargo, hay un cuento que ha recibido una interpretación política, se trata de Ómnibus. Se lo ha considerado como una alegoría del aniversario de la muerte de Eva Perón. Ahora bien, esta teoría es discutible por varias razones, en primer lugar, -aunque no sea un hecho fundamental- las fechas no coinciden: “Por Tinogasta y Zamudio bajó Clara taconeando distintamente, saboreando un sol de noviembre … “13
Por supuesto, esto no alcanza para demostrar la falsedad de esta teoría y mucho menos en un autor
10 ANMURO, JEAN L. ET IVES RENÉ FOUQUERNE, Bestiario de J. Cortázar: essai d’interpretation systhematique. (En Caravelle, nº 11, 1968, pp. 111-130).
11 HARSS, Luis, Ob. Cit., p. 262.
12 CORTÁZAR, JULIO, Julio Cortázar, el escritor y sus armas políticas. {En: Panorama, nº 187, año VIII, Buenos Aires, 24 al 30 de diciembre de 1970, p. 60).
13 B., p. 51.
al que le gusta tenderle trampas al lector. Lo que sí verdaderamente importa es que esta hipótesis no alcanza, ni con mucho, a poner de manifiesto todas las implicancias de un cuento tan cargado de matices como Ómnibus:
Por otra parte, a esta narración también cabe la interpretación psicológica, pues esos portadores de ramos podrían ser concreciones de las tendencias que mencionamos antes, tendencias con las que es necesario contemporizar, aceptando sus exigencias, si se quiere subsistir, aunque sea temporalmente. Todavía podría intentarse una tercera explicación. Se lo podría considerar corno una alegoría cristiana, una especie de viacrucis que culmina con una desmitificación de la figura de Cristo, pues los protagonistas terminan rechazando su cruz -la carencia de ramo, símbolo no fácilmente identificable-y aceptan el orden establecido antes de llegar al sacrificio. Podría servir como apoyo de nuestra teoría la siguiente cita: “Un policía moreno se abría en cruz acusándose de algo en su alto quiosco”.14 No recordamos a través de la obra de Cortázar una imagen semejante a ésta, por eso la hemos elegido. Por supuesto, nos damos cuenta de lo insuficiente de nuestra demostración; sin embargo, es importante proponerla, como ejemplo de todas las posibilidades interpretativas que ofrece la producción de Cortázar.
Respecto de las implicancias políticas de Bestiario, no creemos que éste sea el sentido al que apunta la obra, ya que Cortázar ha aclarado que en ella sólo planteaba problemas estéticos y lo político -y todas sus connotaciones sociales- queda excluido de este ámbito. Por otra parte, la opinión del autor sobre las relaciones entre Ja obra literaria y la posición política deja de lado una referencia entre ambas, por lo menos bajo la forma muy directa de la alegoría. Para aclarar esto, citaremos un fragmento bastante definitorio al respecto de las relaciones entre el intelectual y la política y, en un sentido más lato, la realidad. La cita hace referencia a ciertas acusaciones de escapismo frente al compromiso que implica la lucha revolucionaria contra un sistema opresivo. Cortázar responde así:
“Pero en ellas (las acusaciones) se adivina el deseo de que el creador se limite lo más posible a escribir en y sobre un contexto de realidad inserto en un espacio y un tiempo presentes, en una historia y una geografía tangibles. Todos conocemos libros escritos a base de estos parámetros, y que pueden ser admirables; pero el error más grave que podríamos cometer en tanto que revolucionarios consistiría en querer condicionar una literatura o un arte a las necesidades inmediatas. Es preciso repetir que toda creación, más allá de cierto nivel, rebasa el presente de aquel que la recibe, y que precisamente así es como la creación más audaz se vuelve acto revolucionario en la medida en que ésta se adelanta siempre y por definición al presente y va hacia al hombre nuevo” 15.
Si esto piensa Cortázar hoy, en una actitud francamente revolucionaria, es evidente que cuando sólo se proponía problemas estéticos, su posición sería aún más radical en este sentido.
Otro cuento que se podría interpretar políticamente -según la muy válida opinión de Borello- es Casa tomada. Allí el invasor sería el peronismo que desaloja a cierto estrato social. Sin embargo, como hemos recibido el dato ya finalizado el trabajo, sólo lo dejamos señalado como un planteo digno de ser tomado en cuenta.
14 B., p. 63.
15 CORTÁZAR, JULIO, Viaje alrededor de una mesa, Buenos Aires, Editorial Rayuela, Cuadernos de Rayuela, nº 1, 1970, pp. 32-33.
c) Esotérica:
En realidad, sabemos muy poco respecto del esoterismo como para intentar una crítica sería sobre este criterio interpretativo. De todas maneras, sostenemos que Bestiario se mantiene más en el plano de lo fantástico que de lo esotérico, planos que superponen muchas de sus líneas, pero no necesariamente se implican. Sin embargo, lo esotérico alcanzará en la obra posterior de Cortázar una mayor importancia según lo ha demostrado la Sra. Lydia Aronne de Amestoy en el trabajo de pronta aparición: Rayuela: novela mandala. Ese análisis, que resulta claro en Rayuela, no muestra la misma aplicabilidad y validez en Bestiario, aunque nuestro desconocimiento del tema puede habernos hecho omitir algún dato importante.
Para finalizar, insistiremos en que nuestra crítica no está dirigida a negar las interpretaciones mencionadas como posibilidades de la obra de Cortázar, sino más bien a evitar los determinismos interpretativos que, a fuerza de recalcar en un solo aspecto, terminan falseando la obra en su sentido total y universal.
2) Caracterización genérica de los cuentos:
Es un hecho generalmente aceptado por la crítica literaria que una buena parte de la obra de Cortázar se inscribe dentro de lo fantástico. Ahora bien, no toda obra fantástica asume las mismas características. Ya mencionamos que Todorov plantea ciertas diferencias entre lo extraño, lo maravilloso y lo fantástico. Nosotros analizaremos Bestiario en relación con estas desemejanzas para conseguir ubicar con precisión cada relato. Al mismo tiempo, trataremos de señalar todos los indicios, señales vagas o ambiguas que Cortázar siembra en sus cuentos para incitar al lector a introducirse en vías no siempre pasibles de comprobación objetiva. De esta manera logra construir un mundo donde lo falso acecha en cada rincón.
Casa tomada:
Este cuento se desarrolla al comienzo dentro de un tono francamente realista, limitándose a una minuciosa descripción de la casa y sus habitantes. De repente, sin transición, ese apacible lugar se ve invadido y sus habitadores desalojados. Ahora bien, si aceptáramos una interpretación alegórica, ya sea psicológica, ya sea política -que son factibles- lo fantástico inmediatamente desaparecería 16 Sin embargo, no existen razones suficientes para desecharlas o aceptarlas totalmente ni siquiera en un nivel simbólico, por lo tanto, al subsistir la duda, el cuento permanece hasta el final en el terreno de lo fantástico.
Los elementos contradictorios, indefinidos son abundantes. Los invasores tienen, además de poderes destructores, las mismas limitaciones físicas de los humanos. En efecto, basta una simple puerta, por lo menos momentáneamente, para impedirles avanzar. Al final, su avance es incontenible y arrollador sin detenerse hasta echar a los ocupantes, pero, al parecer (podría ser sólo una esperanza) sin poder trasponer los límites de la casa. Es destacable que pueden ser peligrosos para otras personas que no sean los moradores del lugar (recordemos el párrafo final del cuento ya citado) lo que restringe de alguna manera la interpretación de Borello.
De este modo, vemos que el relato está lleno de hechos, por lo menos aparentemente contradictorios; la duda está latente en cada camino que pudiéramos elegir y por ello el relato es fantástico. Cada vez que el lector cree haber encontrado el camino aparece un hecho que hace temblar todo el andamiaje realizado. Hay una intención evidente de jugar con la buena fe del lector, de hacerlo dudar -a fuerza de creer y descreer- del valor de lo objetivo y concreto.
16 TODOROV, TZVETAN, ob. cit., pp. 63-79.
Con ello consigue desarrollar su imaginación, introduciéndola en el riquísimo tramado de las verdaderas; aunque aparentemente increíbles, motivaciones de la realidad cotidiana.
Carta a una señorita en París:
Lo dicho sobre el cuento anterior respecto de la alegoría, de los símbolos y ambigüedades, vale también para este relato porque es una constante en Cortázar. Sin embargo, hay diferencias entre ambas narraciones. En las dos se da una caracterización ambiental de tono realista, pero en ésta no existen dudas respecto de lo acontecido. Está claro que el protagonista vomita conejitos y lo grave no reside en ese hecho, sino en lo que podríamos llamar una hipertrofia del fenómeno. Lo que causa el desenlace es el aumento imprevisible del ritmo (recurso nada extraño en Cortázar, tan afecto a lo hiperbólico). Sin embargo, a pesar de la naturalidad con que lo acepta el narrador-protagonista, nadie vomita conejitos, con lo que el cuento escapa a nuestras leyes habituales y cae dentro de lo maravilloso. No era tan terrible vomitar conejitos una vez que se había entrado en el ciclo invariable, en el método. 17
Las dudas persisten respecto del origen del fenómeno, no acerca del fenómeno mismo, que es indudable, al igual que el hecho de que el protagonista se suicida porque el problema se hace desmesurado y, por lo tanto, incontrolable.
Como siempre, Cortázar va a introducir elementos ambiguos: para sugerir que, a pesar de su apariencia real, los conejitos son otra cosa bastante diferente, dice: Rompieron las cortinas, las telas de los sillones … estuvieron en círculo bajo la luz de la lámpara, en círculo y como adorándome, y de pronto gritaban, gritaban como yo no creo que griten los conejitos 18
Ya no sólo es dudoso el origen de los animales, sino también su verdadera identidad. La duda del protagonista llega hasta nosotros y lo fantástico, como una extraña niebla, enturbia la aparente claridad del cuento. Otra vez perdemos la seguridad en la interpretación del cuento, dejan de ser confiables lo maravilloso, lo simbólico, lo alegórico. De nuevo la duda se afianza como nota fundamental de la narración. Aun la misma técnica epistolar -una variante de la narración en primera persona- ayuda a crear un ambiente extraño, en el que se mezclan pasado y futuro en un presente ambiguo. Lo único presente es el hecho de que el protagonista escribe las cartas, lo demás, o es un pasado revitalizado y analizado, o es un futuro que, aunque parece seguro, mantiene toda la carga de incertidumbre que implica la futuridad.
Lejana:
En este relato la incertidumbre aparece casi desde el mismo comienzo bajo la forma de un hecho que no sabemos cómo interpretar. De golpe, entre los anagramas de la protagonista, sin transición, aparece la otra:
” … Alina Reyes; es la reina y … Tan hermosa, éste, porque abre· un camino, porque no concluye. Porque la reina y … No, horrible porque abre camino a ésta que no es la reina, y que otra vez odio de noche. A esa que es Alina Reyes, pero no la reina del anagrama; que será cualquier cosa, mendiga en Budapest, pupila de mala casa en Jujuy o sirvienta en Quetzaltenango, cualquier lado lejos y no reina. Pero sí Alina Reyes y por eso anoche fue otra vez, sentirla y el odio”19
17 B., pp. 23-24.
18 B., pp. 32-33.
19 B., p. 36.
La duda no se refiere a los hechos, que están claramente presentados. Ambas son Alina Reyes, sienten Jo mismo, pero existe un abismo social entre ambas. Precisamente el problema reside allí porque lo inaguantable es que, siendo las mismas, una sufra y la otra no, una sea querida y la otra, la lejana, no. Esto está claro, pero lo que no lo está es la naturaleza de los hechos porque no podemos saber si estamos frente a alucinaciones de la protagonista o a fenómenos parapsicológicos -telepatía- o, mucho menos, a un proceso trasmutatorio como el que se llevará a cabo. Indudablemente, la certeza de que la otra existe en forma real va tomando cada vez más cuerpo con el transcurrir del cuento, así como de que el encuentro tendrá lugar en un puente de Budapest. Es evidente que la protagonista cree -o quiere creer- que ese encuentro tendrá el efecto de liberarla de “esa adherencia maligna”20. Sin embargo, la duda flota hasta el final sobre ella y el lector hasta que la trasmutación se realiza en el preanunciado puente de Budapest donde la narradora es abandonada por la otra, ahora Alina Reyes -la reina- totalmente. Este final, tan semejante al de Axolotl en Final del juego, nos introduce de lleno en el universo maravilloso donde todo es aceptable porque las leyes son diferentes de las nuestras. Por esta razón, creemos que este cuento es uno de los menos ambiguos de la colección ya que, por lo menos, podemos establecer con alguna claridad su ubicación genérica. Sin embargo, el sentido final y profundo de este relato queda sujeto, como ya nos ocurrió antes, a varias posibilidades.
Ómnibus:
Ya hemos considerado este cuento antes por lo que no insistiremos demasiado en su explicación. Es verdaderamente un relato enigmático, no porque no pueda ser interpretado, sino porque que, por el contrario, la mayoría de las interpretaciones podría ser sostenida con bastante fundamento. De todas maneras, ya sean las miradas, los ramos, el conductor y el guarda, símbolos políticos o psicológicos o productos estéticos sin otro fin que la creación de un objeto literario bello, siempre subsiste la nota de elementos peligrosos para la existencia humana, a los que es necesario ceder para no caer bajo sus efectos destructores. Ahora bien, aunque las dudas son muchas, éstas no se refieren a si el cuento es extraño o maravilloso sino al posible sentido o intención de los hechos narrados, Por lo tanto, esta narración no entra en lo fantástico, sino que se instala, desde un comienzo y definitivamente, en el ámbito de lo extraño.
Cefalea:
Este relato asume marcadas analogías con Casa tomada, por lo tanto, sus características genéricas son similares, aunque debamos hacer algunas aclaraciones al respecto. En efecto, mientras en éste los caracteres se dan en forma más atenuada, casi asordinadamente, en Cefalea se hacen mucho más notables y profundos. Los invasores, antes apenas identificados con un pronombre, ahora en cambio, son las mancuspias, animales bien concretos, aunque sean indescriptibles. En efecto, las mancuspias comen avena malteada, huelen débilmente a lila, están llenas de sagacidad y malevolencia, emiten un “rumoroso parloteo sostenido”21, andan en círculo -igual que sucede en un tipo de cefalea- 22 y tienen otras características igualmente contradictorias entre sí. Ya dejamos establecido que la interpretación psicológica tiene fundadas razones de existencia, pero, de nuevo, la ambigüedad de los datos impide su aceptación indiscutible.
20 B., p. 47.
21 B., p. 73.
22 B., p. 90.
No son éstos los únicos datos imprecisos porque es imposible saber el número de los personajes ni su sexo, pues a veces Cortázar: habla de “uno de nosotros” y otras de “una de nosotros”. A esto se agrega la incertidumbre que viven los mismos protagonistas, los cuales no pueden establecer con claridad lo que está ocurriendo, afuera y adentro de ellos. Este hecho se nota desde un comienzo: …sospechamos que una sola noche de desatención sería funesta para las mancuspias, la ruina irreparable de nuestras vidas. 23 Esta cita, además, destaca el desmesurado valor de las mancuspias, lo que agrega otro elemento dudoso al relato, De todas formas, donde verdaderamente se va a notar la terrible duda de los protagonistas es en el final del relato ya citado.
Como se ve, es notorio el hecho de que este cuento es, de muchas maneras, uno de los más· ambiguos de la colección y que la tensa duda de personajes y lectores coloca, de lleno, a Cefalea dentro de lo fantástico.
Circe:
Desde el punto de vista genérico este cuento es perfectamente ubicable. En efecto, la narración maneja los típicos recursos de la novela policial de intriga. Ahora bien, el final de Circe difiere de ésta, porque en el género policial lo aparentemente maravilloso recibe una explicación racional. En cambio, en este relato quedan sin aclarar fas motivaciones de los actos de Delia, aunque se pongan de manifiesto los hechos, pues no queda ninguna duda de que ella fue la causante, directa o indirecta, de la muerte de sus anteriores novios. En apariencia, no existe ningún elemento que no pueda ser explicado racionalmente porque podría tratarse de un caso patológico con derivaciones morbosas como los muchos que registra la historia policial psiquiátrico. Sin embargo, hay un elemento que hace que todo el cuento deba ser contemplado desde otro punto de vista: el título. Porque si Delia es Circe, la maga, el cuento cae dentro de lo maravilloso. De todas maneras, los actos concretos de Delia no lo confirman del todo, porque, a despecho de sus idas y venidas con licores y balanzas, ninguno de sus actos es definitivamente sobrenatural. Esto no cambia ni al final porque el clavar astillas en los ojos de un gato o el meter una cucaracha en un bombón, parecen más que un acto mágico, una manifestación patológica de una variedad de sadismo. Sin embargo, un hecho externo, el título, y otro interno, Jo que piensan los demás de Delia, van configurando la idea de que es una maga.
Es importante destacar de qué medios se vale Cortázar para hacemos sentir, casi sin damos cuenta, que Delia es Circe. A través de todo el cuento se manifiestan una serie de datos -la mayoría bajo la forma de oraciones condicionales- que van creando; casi subconscientemente, la imagen y el ambiente de lo mágico. Los ejemplos podrían ser muchos, sólo citaremos los necesarios para demostrar lo argüido: … todos los animales se mostraban siempre sometidos a Delia, no se sabía si era cariño o admiración … 24
… la de la casa de altos sostuvo días y días que el llanto de Rolo había sido como un alarido sofocado, un grito entre las manos que quieren ahogarlo y lo van cortando en pedazos 25.
Alguien encendió la luz y Delia se apartó enojada del piano, a Mario le pareció un instante que su gesto tenía algo de la fuga enceguecida del ciempiés, una loca carrera por las paredes 26
23 B., p. 70.
24 B., p. 94.
25 B., p. 97.
26 B., p. 104.
(Delia), hizo un gesto como para abrir una puertecita en el aire, un ademán casi mágico 27.
… y sostuvo con dos dedos el bombón, con Delia a su· lado esperando el veredicto, anhelosa la respiración como si todo dependiera de eso … 28.
En estos ejemplos vemos que cada hecho sobrenatural se halla velado, disimulado, impidiendo que el lector pueda saber algo con certeza y, por lo tanto, instaurando un cosmos en constante acechanza de falsedad.
Las puertas del cielo:
En apariencia, este cuento es francamente realista, pues se limita casi hasta el final, a mostrar una clase social porteña, la de los “cabecitas negras”, de la que aporta notas socio-psicológicas. Cortázar parte de un hecho, la muerte de Celina, para mostrar sus impresiones de la muerte, de su marido y, en general, de todo su estrato social. Para esto se vale de la caracterización lingüística, sin insistir demasiado en ello, y de la técnica del “racconto” no continuo, sino utilizando un sistema de “flash back” bien diferenciado.
Ya mencionamos la opinión de Cortázar sobre su relato en cuanto a lo político. Sin embargo, el final del cuento nos hace pensar que la explicación no es tan simple. Por supuesto, podríamos pensar que esa entrevisión de Celina a través del humo del Santa Fe Palace es sólo un producto imaginativo causado por la bebida y por las semejanzas de la mujer con todo ese nivel social que allí se encuentra. Sin embargo, la importancia que asume la visión intersticial en toda la obra posterior de Cortázar nos hace pensar que esto es preanuncio de lo que será después elemento fundamental en Rayuela y en 62 Modelo para armar. Por otra parte, el título -como en Circe– nos hace referir la realidad narrada a puntos de vista suprarreales. Es evidente que, si Celina, con el sacrificio realizado durante su vida al renunciar a su ámbito natural, se ganó el paraíso, éste debe estar allí, en el Santa Fe Palace. En ese lugar se abrirán “las puertas del cielo” para la persona que supiera comprender ese tipo de vida. Este no es el caso de Mauro que, como aclara el autor al final, “estaba de este lado”29
Es importante destacar también que la posición del narrador, muy semejante a la de Cortázar, trata de ser la de un observador imparcial y objetivo de la realidad, manteniendo una actitud científica que tiene grandes semejanzas con la de Oliveira en Rayuela. A pesar de todo, nos parece que, a despecho de las declaraciones de Cortázar, el relato demuestra que esto sólo se mantiene en el nivel de intento no concretado porque ha logrado reflejar valores fundamentales de todo un tipo social. El autor demuestra que, aunque pertenezca a un mundo bajo y brutal, Celina sólo podría ser feliz allí, lo que denuncia, además de capacidad de penetración, su actitud fundamentalmente respetuosa hacia cualquier persona.
En cuanto a lo genérico, es claro que la duda sólo surge al final, pero se mantiene aun después de terminada la narración. Sin embargo, si debiéramos intentar definirnos al respecto, nos inclinaríamos a sostener que el relato se define a favor de lo extraño, porque, en definitiva, el mundo de Celina es un mundo explicable por nuestras leyes cotidianas.
Bestiario:
El cuento que da título a la colección no presenta un panorama demasiado diferente de los otros relatos estudiados. Se intenta el desarrollo de una situación conflictiva con un esquema perfectamente clásico.
27 B., p. 104
28 B., p. 115.
29 B., p. 138.
Se trata del típico triángulo: el esposo, la esposa y el tercero que trata de seducirla. Sin embargo, sobre este fondo realista se superponen las interrupciones del desarrollo narrativo causadas por las apariciones del tigre. En realidad, la presencia de este animal no es un hecho demasiado cierto, sólo se lo conoce por referencias de los personajes, nadie se encuentra con él hasta que Isabel hace que el Nene incurra en un error y la fiera lo mata, hecho que no recibe confirmación. Tampoco se aclara el porqué de la presencia de un animal tan peligroso en la casa sobre todo en forma tan natural. Además, existen otros oscuros hechos que no se aclaran nunca, como las razones de que Luis y Rema acepten la odiosa conducta del Nene.
Si nos mantuviéramos dentro de una interpretación psicológica, resultaría que el Nene fue destruido por su propia maldad concretada en forma de tigre. El planteo es factible, pero sería demasiado fácil y tradicional una solución de este tipo. Por otra parte, la caracterización de los personajes es bastante típica: el bueno –Rema-, el malo -el Nene-, todo ello bien ubicable dentro de la tradición romántica, igual que el final, la muerte del malo. Todos estos datos, en apariencia seguros, nos obligan a pensar que existe algo más detrás de esa fachada. Aunque ese algo más sea difícil de precisar, esa duda mantiene el cuento dentro de los límites de lo fantástico. Por eso, y aunque el único elemento suprarreal sea el tigre, este relato nos parece uno de los más enigmáticos de la colección.
Mucho más podríamos decir de este cuento, como de los anteriores, pero creemos que lo considerado es suficiente en relación con los objetivos propuestos: la caracterización genérica de Bestiario.
3. Temas posteriores preanunciados en Bestiario
Un tratamiento concienzudo de este asunto implicaría un trabajo que, posiblemente, duplicaría en extensión lo ya escrito. Por eso, nos limitaremos a enunciar los temas que, luego, van a constituir elementos fundamentales en la obra de Cortázar. Por lo demás, ya hemos mencionado algunos de ellos durante el tratamiento individual de los cuentos.
En primer lugar, consideraremos lo intersticial, o sea esa entrevisión universal que se filtra por los poros o intersticios de la realidad cotidiana en circunstancias bastante especiales, y a través de la cual percibimos mundos que están en el trasfondo de nuestro medio habitual. Este hecho se da en Las puertas del cielo, título por demás sugestivo del tema tratado, porque se trata de un lugar en la tierra donde se hallan las puertas o pasajes hacia un mundo supranatural. Es sugestivo el hecho de que se necesite, para que ocurra esta entrevisión, de la conjunción de una gran cantidad de elementos físicos -voces, sonidos, lugares- que sólo podrían coincidir por azar. Sin embargo, los resultados son de una validez tan amplia que llegamos a pensar que ese azar fue sólo la inevitable realización, en algún momento y en algún lugar, de aspectos de la vida humana que nos permiten encontrarle el sentido a la totalidad de la misma. En Rayuela y en 62 Modelo para armar vamos a encontrar desarrollado este tema con toda la importancia que revista para el autor.
También ya hemos hecho una brevísima relación respecto del tema de la trasmutación física en Lejana. Son claras las relaciones de esto con lo Intersticial, en la medida que trasmutación significa pasaje -recíproco- hacia otras personas. Este tema se reitera en Axolotl en forma clara y directa. En una perspectiva algo diferente, porque ahora la trasmutación es a través del tiempo y del espacio, lo encontramos en La noche boca arriba y El ídolo de las cicladas.
Tal vez como una variación de este tema podríamos ubicar el de las vidas paralelas en diferentes tiempos y espacios –El otro cielo, Todos los fuegos del fuego– porque, de alguna manera, se trata de una trasmutación con sus dos polos explícitos y diferenciados que no llega a concretarse físicamente.
En Lejana va a aparecer un tema que va a ser básico en obras posteriores: el puente. De hecho, es consecuencia de lo dicho antes, porque, si para Cortázar el viaje, el pasaje hacia otras realidades, es muy importante, el puente -la vía de paso entre dos cosas- también va a resultar de una trascendencia fundamental. En Rayuela, especie de “summa” resumidora del pensamiento de Cortázar, este motivo va a ser desarrollado largamente.
Ahora consideraremos el tema del personaje que analiza la realidad en forma excesivamente objetiva, con la visión y aun la técnica del científico en su laboratorio. Ahora bien, a veces este análisis no solo recae sobre la realidad que lo rodea, sino también sobre sí mismo, sobre su mundo interior, lo que hace todavía más terrible y desgarrante esta actitud. Este es el caso concreto de Oliveira en Rayuela, personaje torturado porque este autoanálisis -entre otras cosas- le impide vivir la vida plenamente. En la colección este tipo de personaje aparece en Las puertas del cielo, concretado en el abogado Marcelo que, empeñado en realizar estudios sociológicos, llega a llevar fichas de todo lo que observa, hasta de sus amigos. De todas maneras, este elemento -tal vez con raíces autobiográficas- aflora más como una tendencia que hay que combatir que como algo valioso.
Otra característica fundamental de toda la obra de Cortázar es el valor del ambiente que rodea a los personajes. En toda la producción del autor, aunque menos que en Bestiario, se destaca un detenerse en la descripción de habitaciones, casas, objetos; así todo lo cotidiano asume valores desproporcionados. Ahora bien, éste no es un hecho gratuito, sino que este ambiente realista es el medio más adecuado para que surja lo fantástico con sus características realzadas en negro sobre blanco. Correlativamente con esto, percibimos una nota básica de toda la obra de Cortázar: el valor casi excesivo de las impresiones sensoriales, tanto en estados normales, como paranormales. Este es el caso de Cefalea, donde las impresiones, en los estados de cefaleas, se agudizan extraordinariamente. En otras obras posteriores sucede algo semejante, basta mencionar la primera página de Rayuela para demostrar lo que significa lo sensorial en la producción cortazariana.
Otra nota típica de Bestiario y de la obra posterior es la indeterminación de mundos y personas. Ya lo señalamos a propósito de Cefalea, donde esta característica asume proporciones notables. Ahora bien, esto es lógica consecuencia del tipo de literatura practicada por Cortázar, porque esta indeterminación es el típico correlato de la literatura fantástica. Es claro que la duda no surgiría muy fácilmente si los límites entre nuestro mundo y los que se encuentran más allá de él fueran identificables con precisión. De tal manera, el ambiente nace de la conjunción de dos elementos en apariencia contrapuestos: la descripción realista del contorno cotidiano y la imprecisión en la determinación de los mundos exteriores e interiores. No necesitamos dar ejemplos en particular de lo dicho, porque toda la obra de Cortázar es magnífica muestra de este “modus operandi”.
Con todo esto no creemos agotar los contenidos que, después de Bestiario, van a significar notas fundamentales en la obra del autor, pero sí pensamos que en los mencionados están las piedras angulares del pensamiento y la obra de Cortázar.
Conclusión:
La principal dificultad que surge al tratar de escribir esta conclusión reside en que a través del trabajo hemos tratado numerosos asuntos -aunque más no sea tangencialmente- en los que no nos hemos podido detener lo suficiente como para extraer conclusiones suficientemente fundadas sobre ellos.
De todas maneras, consideramos que nuestros objetivos han sido cumplidos. Hemos demostrado, por análisis de las diferentes teorías, que interpretar a Cortázar en una sola dirección es interpretarlo unilateralmente y, por lo tanto, en forma falsa. Por supuesto, la pregunta que surge, después de esta conclusión, es cuál es la interpretación correcta. La respuesta no deja de tener sus ambigüedades, porque si el objetivo de Cortázar es poner al lector en la verdad, es evidente que el plan donde se va a mover es el de lo humano en general.
Para aclarar este punto debemos hacer un poco de historia estética. Para el griego la palabra poética manifiesta aspectos de la realidad que el común de los hombres no advierte, esto es, la palabra poética es revelatoria. En cierto modo, lo que llamamos poder manifestatorio de lo estético es -en los poemas homéricos, por ejemplo– una cualidad del tipo del encanto, que si cambia pierde su efecto. Con el tiempo, este valor de lo poético fue olvidado, pero después del romanticismo los poetas vuelven a sentirse los depositarios de verdades fundamentales que deben revelar. Un excelente ejemplo de esto lo constituyen Rimbaud, Lautréamont -los poetas malditos- y en la Argentina, la primera época de Lugones, Girondo y, extendiendo la caracterización a la narrativa, Cortázar.
Una de las consecuencias de este asumir una posición poética profunda es que estos autores intentan llevar la palabra a su máxima posibilidad expresiva, o sea procuran que la lengua vuelva a ser el medio para expresar verdades fundamentales con todo su poder, aunque para ello deban recrearla. En el caso de Cortázar, Rayuela es un magnífico ejemplo de este intento, aunque no haya llegado a concretarse totalmente.
Si bien, con lo dicho, hemos contravenido en algo las reglas del ensayo en la medida en que una conclusión no debe decir nada que no haya sido tratado anteriormente, lo hemos hecho con una intención concreta. Así corroboramos de manera teórica lo que ya habíamos hecho en forma práctica, o sea que Cortázar, como todo gran escritor, debe ser interpretado en un plano universal humano porque su intento se dirige, precisamente, a ponerlo en claro.
El otro punto que tocamos fue el de la caracterización genérica de los cuentos. La conclusión evidente es que todos ellos se mantienen en el ámbito de lo fantástico. Podríamos haber considerado en profundo los medios de que se vale el autor para realizar esto, pero por razones de extensión lo dejaremos para el estudio crítico, general y hondo, que todavía no tiene la producción de Cortázar. Sin embargo, hemos demostrado suficientemente nuestras aseveraciones, porque lo fantástico es el común denominador de la colección. Estamos en presencia de un mundo fantástico que, si bien a veces sólo se basa en el placer estético del autor, engloba en su cuerpo las vislumbres del gran universo cortazariano, universo que alcanzará su punto culminante en Rayuela, aunque quizás le falte su síntesis final. Cortázar ya ha hablado de ella, pero -la escriba o no- lo importante es que ese universo existe, rompiendo lanzas para que el hombre contemporáneo busque y encuentre su verdad esencial y básica.
Mendoza, 1971

by ariza_adolfo | Ago 8, 2020 | Temas políticos
A esta altura de la pandemia, está claro para la mayoría de nosotros/as la dificultad que supondría tener certezas importantes sobre ella.
Por supuesto, lo más difícil es saber cómo va a ser su evolución, teniendo en cuenta los rebrotes que se han producido en varios países, y unido a eso cómo va a ser el mundo post pandemia.
Por eso, me interesó mucho esta nota:
El discreto desencanto de la burguesía
Paula Bach
http://www.laizquierdadiario.com/El-discreto-desencanto-de-la-burguesia
Aunque no termino de comprender el sentido del título, me pareció un aporte sólido para entender todo lo que no sabemos cómo va a ser.
Sugiero leerla completa, pero, como es larga, intentaré compartir con uds. algunas ideas que me surgen de su lectura.
Comienzo con una cita textual:
“Lo cierto es que los brotes y rebrotes de un virus –con comportamientos aún desconocidos por las ciencias médicas– paralizaron en una porción significativa a la economía capitalista mundial, poniendo en acto una crisis peor que la de 2008/9 y la más profunda desde la Gran Depresión de la década del ‘30. Una cuestión que ya es manifiesta en términos de caída del PBI global o del empleo –en lo observable hasta el momento, al menos, en países como Estados Unidos o España– y aún está por verse en lo relativo a la contracción del crecimiento del comercio mundial. Como resultado, el planeta está preñado de una incertidumbre profunda, mezcla de catástrofe en apariencia “natural” con hecatombe económica que pone al desnudo la vulnerabilidad del sistema. Un sistema que a pesar del desarrollo de las “redes neuronales”, la robótica y los niveles alcanzados por la manipulación genética –que por momentos lo hacían lucir invencible– queda sometido a opciones que más bien parecen de la Edad Media.”
Esta síntesis de la situación de la economía es buena, y lo cierto de esa incertidumbre es que nos espera una etapa de una crisis económica inédita a nivel mundial.
Ahora, he leído algunas opiniones sobre que una consecuencia esperable es la del fin del capitalismo como sistema político económico. Si bien lo que aparece realmente en cuestión es su versión neoliberal insostenible e insustentable, me parece ingenuo pensar que ese sistema va a ser reemplazado por algo que no tenemos mucha idea de cómo sería, más allá de algunas ilusiones sin mayor consistencia.
Sin embargo, hay aspectos que están en la base de la vida de nuestras sociedades, que se verán claramente afectados. De hecho, las sucesivas crisis económicas recientes ya han tenido consecuencias. La autora nos dice: “En términos más generales, la constatación de la debilidad del crecimiento económico y de la inversión “real” junto con el incremento de todo tipo de deudas –personales, públicas, corporativas–, la “amenaza” tecnológica y el aumento acelerado de la desigualdad, trasciende distintas vertientes ideológicas y emerge como una suerte de “nueva normalidad”. Una de sus consecuencias más inquietantes reside en la destrucción de las “clases medias” –eufemismo que normalmente se emplea para hacer referencia a amplios sectores de las clases trabajadoras – o de su símbolo más acabado, el “sueño americano”, como base necesaria de sustentación de las “democracias capitalistas””.
Este es un peligro real y –en una fase aguda- inédito. Esto se hace evidente en otro párrafo:
“Lo cierto es que la debilidad económica post crisis 2008/9 aniquiló el sustituto débil de “progreso” ofrecido por el neoliberalismo a cambio de la “globalización” y la destrucción de las conquistas del llamado “Estado de Bienestar”. De alguna manera y en particular en el curso de las décadas del ‘90 y ‘2000, la proliferación del crédito al consumo –incluidas las hipotecas subprime–, la mitigación de la desigualdad entre países –habilitada por el ascenso de los llamados BRICS–, la reducción relativa de la pobreza –entendida en los términos del Banco Mundial –, el “sueño chino”, el indio y hasta cierto punto el brasileño, entre otros, actuaron como factores compensatorios frente al incremento –global y al interior de la mayoría de los países– de la desigualdad. Este “intercambio satánico” es lo que, en el curso de la última década, se fue diluyendo primero en el “centro” y más tarde en la “periferia”.”
Este fue el camino y no caben muchas dudas de que seguramente empeorará –aunque aquí hay que aclarar que habrá diferencias entre países y aun regiones.
Otro análisis que ha surgido es a partir de dos aspectos que se han dado en paralelo ante la pandemia: el fracaso del capitalismo neo liberal ya comentado, y la intervención estatal. Un ejemplo de Bach: “La Unión Europea, incluso, acaba de aprobar un “plan anticrisis” de 750 mil millones de euros financiados con deuda común y dirigidos, bajo la modalidad de préstamos y subsidios, a los países más afectados del bloque.” EEUU ha inyectado millones a la economía del país, y Argentina también ha destinado fuertes sumas para paliar los efectos de la pandemia y la crisis económica que dejó el Gobierno de Macri.
Estas situaciones han generado una revaloración del papel del Estado en la vida de los países después de los años de campañas de desprestigio de las corporaciones y los Gobiernos neoliberales. Podría creerse que vamos a volver a un nuevo “Estado de Bienestar” (como después de la Segunda Guerra Mundial), y he escuchado voces esperanzadas en este sentido, pero no parece tan lineal ni sencillo.
Merece análisis el tema del “fin del trabajo” (“…en tanto tendencia y como sustrato de la eliminación progresiva del valor, los precios y la propiedad privada de los medios de producción…”)
Es muy interesante lo que dice Bach sobre este tema, y que merece que el sector de la clase media argentina que ha aceptado alegremente las plataformas como un avance valioso sin mayor análisis de su impacto en la vida de mucho/as argentinos/as revise esta actitud. Hoy encontré una noticia con el siguiente título: “Mercado Libre y Rapipago imputados por prácticas abusivas y publicidad engañosa.” La mayoría de nosotros conoce anécdotas con situaciones semejantes. Sería bueno leer el párrafo siguiente para comprender la realidad delas cosas.
“Por su parte, la letánica y lacerante distopía del “fin del trabajo” –una especie de estocada final a la idea de “progreso”– adquiere una muy particular triple manifestación en el contexto de la crisis pandémica. Por un lado, la pérdida directa de millones de puestos de trabajo no aparece asociada al “desempleo tecnológico” sino al Gran Confinamiento como imagen de la fusión entre la enfermedad y la crisis económica. Por el otro, las “cuarentenas”, en tanto elemento central de paralización económica, actúan como prueba definitiva y “auto percepción” global de que –al menos por el momento– los trabajadores y no los robots fungen como la fuerza fundamental que mueve la economía. Finalmente, y muy significativo, las “empresas tecnológicas” –entre ellas PayPal, Alphabet, Facebook, Tencent, Tesla, Apple, Microsoft, Amazon– son las que más incrementaron su capitalización bursátil bajo condiciones de pandemia. También el boom alcanzó a otras menores como Rappi, Globo o Pedidos Ya, de entrega de comida a domicilio. Pero, lejos de expulsar trabajo, estas empresas emergen como núcleos del llamado “trabajo esencial” y se consolidan como áreas de vanguardia de la precarización laboral. Incluso aquellos “unicornios” [15] que despidieron trabajadores, no lo hicieron en función del reemplazo tecnológico sino de su reestructuración debida a la propia crisis.”
Bach concluye su nota así: “Más allá de las medidas inmediatas –que variarán también según los ritmos de la pandemia, la crisis y las diversas tensiones que se jueguen en los escenarios electorales– es de esperar que bajo las condiciones de su realidad actual el capital refuerce la agresividad. De hecho, ya lo estamos presenciando a través de las nuevas modalidades de flexibilización laboral implementadas bajo la excusa de la pandemia. Del mismo modo, ni bien sea posible, volverán a emerger nuevos intentos de reformas previsionales con la excusa de los enormes déficits fiscales acumulados. A su vez, los límites del neoliberalismo que se expresan –en gran medida– en contradicciones crecientes entre los Estados, es muy probable que conduzcan a diversas expresiones de mayor belicismo, aunque no podamos definir sus expresiones concretas. Es de esperar que la ausencia de una “estrategia de reemplazo” y la gran dependencia económica que aún guarda la relación chino-norteamericana se traduzca, entre otras cosas, en una ofensiva más violenta estadounidense no solo para doblegar a China como competidor sino también para incrementar la libertad de acción de sus capitales en el país. Los métodos a utilizar como así también los resultados, están abiertos. Pero sean cuales fueren los escenarios, caben pocas dudas de que no es un panorama de “estatismo reformista” el que se abre para el período próximo. Asumir estas circunstancias constituye un elemento fundamental de la preparación y la estrategia necesarias para actuar en próximos acontecimientos si se desean evitar nuevas catástrofes para los trabajadores y los sectores populares, es decir, para la enorme mayoría de la humanidad.”
Todo esto parecería abundar en el sentido de algunas visiones apocalípticas para la post pandemia, siempre dentro de este marco incierto en el que nos hallamos; sin embargo, y mirando a Argentina- creo que tenemos algunas oportunidades que no tienen muchos otros países.
Esto parece absurdo a poco que miremos los indicadores económicos del país: el Gobierno asumió en medio de una enorme crisis, jaqueado por una deuda externa impagable, y casi inmediatamente la pandemia sumió al mundo en una situación no vivida antes.
Pero, también hay otros elementos de juicio relevantes (sin intentar ser exhaustivos): acaba de lograrse un acuerdo con los bonistas con los que se tiene deuda bajo legislación extranjera; el Gobierno conserva una importante imagen positiva para la sociedad (comparemos con otros Gobiernos para dimensionar mejor esto); se están lanzando importantes medidas para recuperar el consumo y el empleo (Plan Procrear, por ejemplo); tenemos un sistema científico tecnológico que resistió el embate macrista y que participa de varios proyectos valiosos e innovadores; hay un desarrollo e infraestructura industrial que no tienen otros países latinoamericanos –ciertamente golpeado, pero recuperable- con mano de obra especializada, que puede trabajar en un plazo breve.
No es la idea desarrollar posibles escenarios futuros, en los que hay varios factores que no sabemos cómo van a evolucionar.
Por ejemplo, de qué manera el sector financiero –seguramente el más beneficiado por el Gobierno de Macri- va a participar dentro del plan económico del Gobierno. Casi siempre ha actuado para beneficiar sus intereses, dentro y fuera de las leyes.
Otro ejemplo: el Gobierno lanzó la Reforma Judicial, que cuenta con el consenso de gran parte de la sociedad que es muy crítica con el accionar de la justicia, pero recibió el ataque a fondo de parte de la corporación judicial.
Si tenemos en cuenta que la oposición del macrismo duro –tuiteros seriales- desde la votación de las PASO del 2019 ha sido feroz, y sin ninguna intención constructiva, con el apoyo de los medios de siempre y de los trolls que siguen trabajando con bastante eficacia, está claro que no será nada fácil salir adelante.
SIN EMBARGO, NO HAY ALTERNATIVA, ESTÁ EN JUEGO LA SOCIEDAD QUE SUPIMOS CONSEGUIR, CON EDUCACIÓN Y SALUD PÚBLICA, CON TRABAJO PARA MAYORÍA DE LOS/AS ARGENTINOS/AS, CON UNA JUSTICIA EFICIENTE Y OBJETIVA.
ESE CUARTO DE LA SOCIEDAD QUE RECHAZA AL PERONISMO SEGUIRÁ EN ESA ACTITUD, PERO HAY QUE TRABAJAR PARA EL RESTO, Y TRATAR DE QUE COMPRENDAN QUE ESA UNIDAD SOCIAL, CON EL FRENTE POLÍTICO QUE GOBIERNA AL FRENTE, NOS PERMITIRÁ TRIUNFAR AUN FRENTE A TODO ESE PODER NACIONAL E INTERNACIONAL. CONFIEMOS EN NOSOTROS/AS, ASÍ COMO GANAMOS EN LAS ELECCIONES, SEGUIREMOS GANANDO EN CADA LUGAR EN QUE LA PATRIA ESTÉ EN JUEGO.

by ariza_adolfo | Jul 29, 2020 | Temas políticos
El Dr. Humberto Podetti me hizo llegar este importante documento. Desde hace bastante estamos viendo como los Gobiernos –tanto de países centrales como de periféricos-, avanzan en sentido contrario de los intereses de la humanidad.
Extraigo una cita del documento que comparto:
“Nos preguntamos si luego de esta crisis… ¿Seguirá la economía del trabajo esclavo, semi esclavo, indigno, infantil? ¿La exclusión de la sociedad de millones de personas? ¿Seguirá la depredación de la naturaleza? ¿La contaminación del agua, la tierra, el aire? ¿Seguirá destruyéndose la vida en todas sus formas? ¿Seguirá la economía global, regional y nacional en la que las grandes empresas y las grandes naciones imponen las condiciones del comercio, las más de las veces con cláusulas abusivas?”
De la respuesta a estos interrogantes depende nuestro futuro –no tan lejano- y tal vez la supervivencia de la raza humana.
Por eso, aunque parezca utópica, la propuesta de Francisco es crucial, y esta circunstancia límite de la pandemia es una oportunidad para echar a rodar una bola de nieve que siga creciendo, aunque lleve años lograr masa crítica.
No es nuevo el reclamo de la Iglesia católica sobre la necesidad de una autoridad política universal con el objetivo de lograr “el bien común de todos los pueblos” (Pacem in terris, 1963), pero la gravedad de la crisis mundial en sus diversos aspectos hace imperioso redoblar esfuerzos para que haya una oportunidad mejor de vida para la sociedad.
Me parece un documento de lectura necesaria, y de reflexión profunda, y, mucho más, de inicio de acciones para que se logren avances en ese sentido.
DECLARO QUE ESE ES MI COMPROMISO, Y LES PIDO QUE SEA EL DE USTEDES TAMBIÉN.
Reflexión de la Comisión Nacional de Justicia y Paz en relación al Magisterio de la Iglesia acerca de la necesidad de constituir una autoridad política universal
Julio 2020
“…para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimenticia y la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios, urge la presencia de una verdadera Autoridad política mundial.” (Francisco, Laudato Si´, 175)
1. Situación de la humanidad y la naturaleza
La grave pandemia que vive el mundo se prolongará hasta que se descubran la vacuna para evitar nuevos contagios y las medicinas para curar a los enfermos. Aún luego subsistirá el riesgo de una nueva pandemia por las mutaciones del virus o la aparición de nuevos virus, de acuerdo a la OMS.
Simultáneamente el planeta afronta situaciones que “provocan el gemido de la hermana tierra, que se une al gemido de los abandonados del mundo, con un clamor que nos reclama otro rumbo” y se manifiesta con signos concretos, amenazantes, como el crecimiento global del hambre y la pobreza, en este momento agravada por el aislamiento preventivo; la inequitativa distribución que deja afuera a la mayoría, cada vez más lejos del bienestar de una minoría feliz (EG, 56); el maltrato y las laceraciones a nuestra casa común, las mayores de los últimos dos siglos; en el despliegue de una ideología dominante e individualista que se repliega sobre sí misma negando el valor de todo lo que no responda a sus intereses; de nuevas formas de poder derivadas de un paradigma tecno económico que terminarán arrasando no solo con la política sino también con la libertad y la justicia (LS, 53).
Gracias a Dios no todo es oscuridad y hay luces que anuncian la posibilidad de un amanecer. En muchas partes renace la naturaleza ante la forzada reducción de actividades impuesta por la pandemia; se multiplican muestras de solidaridad y creatividad ante situaciones hasta el momento desconocidas; toma fuerza el coraje en tantas personas que no dan vuelta la cara ante las adversidades y se comprometen en el cuidado de enfermos y con la preservación de la vida, aún con peligro de la propia.
Nos preguntamos si luego de esta crisis… ¿Seguirá la economía del trabajo esclavo, semi esclavo, indigno, infantil? ¿La exclusión de la sociedad de millones de personas? ¿Seguirá la depredación de la naturaleza? ¿La contaminación del agua, la tierra, el aire? ¿Seguirá destruyéndose la vida en todas sus formas? ¿Seguirá la economía global, regional y nacional en la que las grandes empresas y las grandes naciones imponen las condiciones del comercio, las más de las veces con cláusulas abusivas?
El futuro nos exige nuevas respuestas. Otro mundo es posible si estamos dispuestos a retomar el camino de un humanismo basado en la fraternidad y la solidaridad. Por cierto, serán necesarios muchos cambios que no lograrán las personas y los países cada uno por su lado. No será posible sin una globalización de la solidaridad, acuerdos firmes y organismos mundiales con capacidad de aplicarlas.
2. La respuesta: el año Laudato Si’ 2020/2021 y el decenio de Jubileo universal 2021/2031
El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral ha respondido al desafío convocando a todos los habitantes del planeta a crear un “nuevo paradigma de un mundo más solidario, fraterno, pacífico y sostenible” (DSDHI, Laudato si’ Año Aniversario Especial 2020-2021). Y nos ha recordado a todos que “esta crisis es una oportunidad única para transformar la destrucción que nos rodea en una nueva forma de vivir”.
La Iglesia nos invita a vivir este año y el decenio 2021/2031 “una experiencia de verdadero Kairós que se traducirá en un tiempo de ‘Jubileo’ para la Tierra, para la humanidad y para todas las criaturas de Dios”.
En 2021 serán invitadas un cierto número de instituciones a comenzar un camino de siete años de ecología integral. En 2022 se invitará a un nuevo grupo del doble del anterior. Cada año del nuevo decenio se creará una nueva red Laudato Si’ que crezca exponencialmente. De ese modo se espera “llegar a la ‘masa crítica´ necesaria para la transformación radical de la sociedad invocada por el Papa Francisco en Laudato Si’”.
El Programa destaca que “la urgencia de la situación requiere respuestas inmediatas, holísticas y unificadas en todos los niveles: local, regional, nacional e internacional”.
3. La urgente necesidad de crear una Autoridad Política Mundial
Una de esas respuestas en el nivel internacional es la constitución de una Autoridad política mundial (LS, 175). El reclamo de Francisco recoge una petición en la que nuestra Iglesia insiste desde hace casi sesenta años.
Ya en 1963, en una situación del planeta y de la humanidad menos grave que la de nuestros días, San Juan XXIII pidió al mundo que “como el bien común de todos los pueblos plantea problemas que afectan a todas las naciones, y como semejantes problemas solamente puede afrontarlos una autoridad pública cuyo poder, estructura y medios sean suficientemente amplios y cuyo radio de acción tenga un alcance mundial, resulta, en consecuencia, que, por imposición del mismo orden moral, es preciso constituir una autoridad pública general” (Pacem in terris, 137).
Dos años después, el Concilio Vaticano II insistió en la necesidad del “establecimiento de una autoridad pública universal reconocida por todos, con poder eficaz para garantizar la seguridad, el cumplimiento de la justicia y el respeto de los derechos” (Constitución Gaudium et spes, 82).
San Pablo VI en 1967, reiteró el reclamo en Populorum progressio, recordando el discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en el que les preguntó a los jefes de estado y gobiernos del mundo: “Vuestra vocación es la de hacer fraternizar no solamente a algunos pueblos, sino a todos los pueblos… ¿Quién no ve la necesidad de llegar así progresivamente a instaurar una autoridad mundial que pueda actuar eficazmente en el terreno jurídico y en el de la política?” (Populorum progressio, 78).
San Juan Pablo II en 2003 sumó su voz a la de sus predecesores: “Ante un mundo que se hacía cada vez más interdependiente y global, el Papa Juan XXIII sugirió que el concepto de bien común debía formularse con una perspectiva mundial. Para ser correcto, debía referirse al concepto de «bien común universal». Una de las consecuencias de esta evolución era la exigencia evidente de que hubiera una autoridad pública a nivel internacional, que pudiese disponer de capacidad efectiva para promover este bien común universal. Esta autoridad, añadía enseguida el Papa, no debería instituirse mediante la coacción, sino sólo a través del consenso de las naciones. Debería tratarse de un organismo que tuviese como «objetivo fundamental el reconocimiento, el respeto, la tutela y la promoción de los derechos de la persona” (XXXVI Jornada Mundial de la Paz, 5).
En 2005, el entonces Consejo Pontificio de Justicia y Paz, hoy incorporado al DSDHI, publicó el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, en el que se recogió la petición inicial de San Juan XXII, el Concilio Vaticano II y San Pablo VI: “La solicitud por lograr una ordenada y pacífica convivencia de la familia humana impulsa al Magisterio a destacar la exigencia de instituir ‘una autoridad pública universal’ reconocida por todos, con poder eficaz para garantizar la seguridad, el cumplimiento de la justicia y el respeto de los derechos. En el curso de la historia, no obstante, los cambios de perspectiva de diversas épocas, se ha advertido constantemente la necesidad de una autoridad semejante para responder a los problemas de dimensión mundial que presenta la búsqueda del bien común” (Compendio DS, 441).
Benedicto XVI sostuvo con fuerza la necesidad en 2009: “urge la presencia de una verdadera Autoridad política mundial” (Caritas in veritate, 67). Y Francisco la retomó en Laudato Si’, señalando, hace ya cinco años, la misma urgencia que reclamaba su predecesor, respondiendo al clamor de la naturaleza y al clamor de los pobres ante un mundo gobernado por el paradigma tecnocrático.
4. El valor de las organizaciones internacionales
En el proceso de formación de la Autoridad política mundial, la DSI ha destacado el significativo papel cumplido por las organizaciones internacionales. En el párrafo 440 señala: “La Iglesia favorece el camino hacia una auténtica «comunidad» internacional, que ha asumido una dirección precisa mediante la institución de la Organización de las Naciones Unidas en 1945. Esta organización «ha contribuido a promover notablemente el respeto de la dignidad humana, la libertad de los pueblos y la exigencia del desarrollo, preparando el terreno cultural e institucional sobre el cual construir la paz». La doctrina social, en general, considera positivo el papel de las Organizaciones intergubernamentales, en particular de las que actúan en sectores específicos, si bien ha expresado reservas cuando afrontan los problemas de forma incorrecta. El Magisterio recomienda que la acción de los Organismos internacionales responda a las necesidades humanas en la vida social y en los ambientes relevantes para la convivencia pacífica y ordenada de las Naciones y de los pueblos.”
5. Naturaleza y características de la Autoridad política mundial
San Juan XXIII describió la naturaleza y características que debe tener la Autoridad política mundial. “La autoridad general, cuyo poder debe alcanzar vigencia en el mundo entero y poseer medios idóneos para conducir al bien común universal, ha de establecerse con el consentimiento de todas las naciones y no imponerse por la fuerza. La razón de esta necesidad reside en que, debiendo tal autoridad desempeñar eficazmente su función, es menester que sea imparcial para todos, ajena por completo a los partidismos y dirigida al bien común de todos los pueblos. Porque si las grandes potencias impusieran por la fuerza esta autoridad mundial, con razón sería de temer que sirviese al provecho de unas cuantas o estuviese del lado de una nación determinada, y por ello el valor y la eficacia de su actividad quedarían comprometidos” (Pacem in terris, 138).
En el mismo sentido, San Juan Pablo II nos dijo en 1987 que “la humanidad, enfrentada a una etapa nueva y más difícil de su auténtico desarrollo, necesita hoy un grado superior de ordenamiento internacional, al servicio de las sociedades, de las economías y de las culturas del mundo entero” (Sollicitudo rei socialis, 43).
En el Mensaje para la XXXVI Jornada Mundial de la Paz, en 2004, refiriéndose a la propuesta de San Juan XXIII, San Juan Pablo II precisaba que “Es importante evitar tergiversaciones: aquí no se quiere aludir a la constitución de un super estado global. Más bien se piensa subrayar la urgencia de acelerar los procesos ya en acto para responder a la casi universal pregunta sobre modos democráticos en el ejercicio de la autoridad política, sea nacional que internacional, como también a la exigencia de
transparencia y credibilidad a cualquier nivel de la vida pública. Confiando en la bondad presente en el corazón de cada persona, el Papa Juan XXIII quiso valerse de la misma e invitó al mundo entero hacia una visión más noble de la vida pública y del ejercicio de la autoridad pública. Con audacia, animó al mundo a proyectarse más allá del propio estado de desorden actual y a imaginar nuevas formas de orden internacional que estuviesen de acuerdo con la dignidad humana”.
Benedicto XVI precisó otras características: “Esta Autoridad deberá estar regulada por el derecho, atenerse de manera concreta a los principios de subsidiaridad y de solidaridad, estar ordenada a la realización del bien común, comprometerse en la realización de un auténtico desarrollo humano integral inspirado en los valores de la caridad en la verdad. Dicha Autoridad, además, deberá estar reconocida por todos, gozar de poder efectivo para garantizar a cada uno la seguridad, el cumplimiento de la justicia y el respeto de los derechos. Obviamente, debe tener la facultad de hacer respetar sus propias decisiones a las diversas partes, así como las medidas de coordinación adoptadas en los diferentes foros internacionales. En efecto, cuando esto falta, el derecho internacional, no obstante, los grandes progresos alcanzados en los diversos campos, correría el riesgo de estar condicionado por los equilibrios de poder entre los más fuertes. El desarrollo integral de los pueblos y la colaboración internacional exigen el establecimiento de un grado superior de ordenamiento internacional de tipo subsidiario para el gobierno de la globalización, que se lleve a cabo finalmente un orden social conforme al orden moral, así como esa relación entre esfera moral y social, entre política y mundo económico y civil, ya previsto en el Estatuto de las Naciones Unidas” (CV, 67).
Por fin, cerrando de modo conclusivo la pregunta acerca de la naturaleza y característica de la necesaria y urgente Autoridad política mundial, Francisco nos dijo en Laudato Sí: “La misma lógica que dificulta tomar decisiones drásticas para invertir la tendencia al calentamiento global es la que no permite cumplir con el objetivo de erradicar la pobreza. Necesitamos una reacción global más responsable, que implica encarar al mismo tiempo la reducción de la contaminación y el desarrollo de los países y regiones pobres. El siglo XXI, mientras mantiene un sistema de gobernanza propio de épocas pasadas, es escenario de un debilitamiento de poder de los Estados nacionales, sobre todo porque la dimensión económico-financiera, de características transnacionales, tiende a predominar sobre la política. En este contexto, se vuelve indispensable la maduración de instituciones internacionales más fuertes y eficazmente organizadas, con autoridades designadas equitativamente por acuerdo entre los gobiernos nacionales, y dotadas de poder para sancionar”. Para alcanzar esos objetivos “urge la presencia de una verdadera Autoridad política mundial” (LS, 175).
6. ¿Es posible lograr el consenso de las naciones y los pueblos para constituir la Autoridad política mundial?
La pregunta decisiva es si es posible alcanzar el consenso necesario para constituirla. Y, en particular, por qué las grandes potencias prestarían el acuerdo a una Autoridad que las limitaría en el ejercicio de su poder, actualmente sin control alguno.
Es muy probable que los trabajadores de los astilleros de Gdansk, Polonia, se hicieran una pregunta semejante en la Navidad de 1979. Eran unas pocas familias que sólo contaban con su pobreza y su dignidad. Enfrentaban al gobierno de Polonia y a la Unión Soviética. Pero respondieron la pregunta fundando el Sindicato Solidaridad. Diez años después, el pueblo berlinés, sumado al torrente nacido de aquel pequeño charco a orillas del Báltico –como recordaba Lech Walesa en Un camino de esperanza– derribó ladrillo a ladrillo el muro que dividía la antigua capital alemana. Las armas empleadas para derrotar en diez años a uno de los ejércitos más poderosos de la historia humana, fueron simples: convicción moral y entereza espiritual. Como recordaba San Juan Pablo II, en 2004, “el hecho de que los Estados casi en todas las partes del mundo se sientan obligados a respetar la idea de los derechos humanos muestra cómo son eficaces los instrumentos de la convicción moral y de la entereza espiritual. Estas fuerzas fueron decisivas en aquella movilización de las conciencias que originó la revolución no violenta de 1989, acontecimiento que determinó la caída del comunismo europeo” (San Juan Pablo II, Mensaje para la XXXVI Jornada Mundial de la Paz, 6, 2004).
Diez años antes San Juan Pablo II había advertido que aún quedaba mucho camino por recorrer. Era 1995, apenas seis años después de la culminación del proceso de Solidaridad. Los poderes del nuevo mundo unipolar, leyendo al revés la demolición popular del muro de Berlín, afirmaban que había llegado el fin de la historia. San Juan Pablo II advirtió al mundo, en cambio, que el progreso científico y tecnológico ha hecho surgir “una verdadera cultura de muerte…promovida por corrientes culturales, económicas y políticas portadoras de una idea de la sociedad basada en la eficiencia” … que permitía hablar “de una guerra de los poderosos contra los débiles” (Evangelium vitae, 4a, 12).
La consecuencia de esa guerra es el mundo de nuestro tiempo, fundado en el paradigma tecnocrático sumamente poderoso, pero también de altos costos y de graves consecuencias. Expresa el enorme y bien defendido muro que separa a buena parte de la humanidad del derecho a tener y ejercer derechos y a vivir en armonía con la naturaleza. Pero ante la convicción moral y la entereza espiritual encarnada en los pueblos no hay sistema suficientemente fuerte ni muros que no puedan ser demolidos.
La pandemia ha hecho visible a los ojos de toda la humanidad la situación del mundo. Simultáneamente ha hecho resonar en todos los espacios el clamor de la naturaleza y el clamor de los pobres y vulnerables. Y ha erosionado el sistema de poder mundial.
Estamos ante una situación excepcional que ha puesto de manifiesto la irracionalidad del sálvese quien pueda. Esta situación exige proponer que los estados medianos y pequeños alcancen un consenso y juntos exijan la constitución de la Autoridad Política Mundial propuesta por la Iglesia Católica. También que todas las religiones del mundo acompañen la propuesta. Y que los pueblos de todas las naciones del mundo, aún de los grandes estados, se pronuncien por su creación.
Nos preguntamos, como también se preguntaba San Juan Pablo II en el ya citado Mensaje para la XXXVI Jornada Mundial de la Paz: ¿No es éste quizás el tiempo en el que todos deben colaborar en la constitución de una nueva organización de toda la familia humana, para asegurar la paz y la armonía entre los pueblos, y promover juntos su progreso integral?

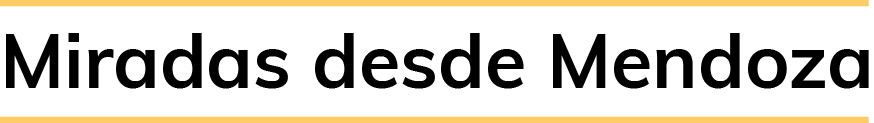
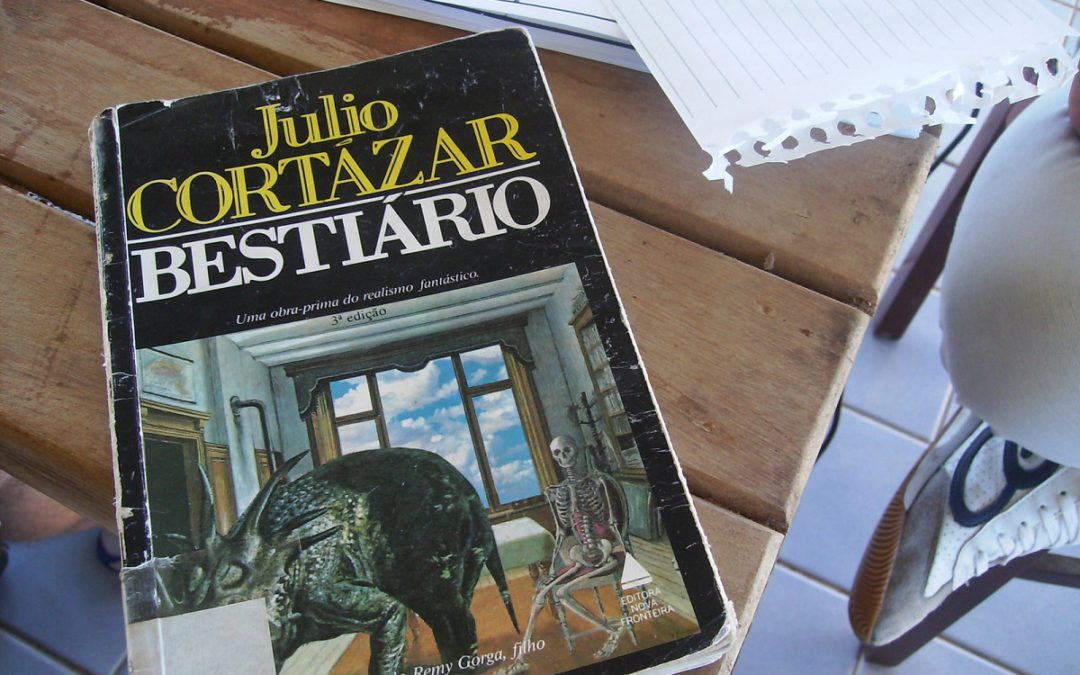



Comentarios recientes