
MEDIOS PÚBLICOS: ¿CUÁL DEBE SER LA POLÍTICA DE LA NUEVA GESTIÓN?
MEDIOS PÚBLICOS: ¿CUÁL DEBE SER LA POLÍTICA DE LA NUEVA GESTIÓN?
Elijo para título de esta entrada el mismo que usaron en la nota de Página 12 que sintetizaré abajo porque es una de las preguntas que nos hacemos los argentinos a menos de una semana de que asuma el nuevo Gobierno de la Nación.
Es claro que en este contexto de una gestión saliente que casi no puede mostrar logros positivos, hay sectores, como el de la economía, que tienen prioridad, pero, tanto por su valor intrínseco, como como el estado en que los ha sumido el macrismo, el tema de los medios públicos es central para poner de pie al país.
Por esto, he hecho una selección de párrafos de esta extensa nota, cuyo link permitirá la lectura completa del que quiera hacerlo, para que tengamos acceso a algunas opiniones que nos ayuden a comprender la situación y algunas necesidades de este aspecto clave para la Patria.
El resto es lo que debemos poner cada uno de los argentinos en esta etapa en la que casi no tenemos chance de sentarnos a esperar las medidas de nuevo Gobierno: debemos informarnos lo más rigurosamente posible, tomar posiciones con sentido patriótico e inclusivo, y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que, definitivamente, levantemos las tres banderas que me hicieron abrazar al Peronismo hace más de cuarenta y cinco años: Soberanía Política, Independencia Económica y Justicia Social.
Así sea.
Medios públicos: ¿cuál debe ser la política de la nueva gestión?
Por Emanuel Respighi
https://www.pagina12.com.ar/233849-medios-publicos-cual-debe-ser-la-politica-de-la-nueva-gestio
Los medios públicos recuperan la esperanza. El inminente cambio de gobierno pondrá en marcha una nueva gestión, que buscará revitalizar un sistema que en estos últimos cuatro años sufrió una política de abandono y vaciamiento, en tanto objeto del ajuste -económico, productivo y creativo- que sufrieron los trabajadores, pero también las programaciones.
Más allá de algunos matices, hay un hecho insoslayable: tanto la radio como la TV pública carecieron de identidad, producción y audiencia durante la gestión macrista. Los medios fueron más noticia por sus problemas y recortes que por sus estrenos, al punto que los históricos lanzamientos de programación dejaron de realizarse por una sencilla razón: no había mucho que anunciar. Como parte de una política que lejos estuvo de revalorizarlos, y en un contexto en el que la TV abierta sufre los embates de la era digital, los medios públicos deben reconstruirse, a la vez que repensarse en función de las nuevas tecnologías que conforman audiencias dinámicas.
El desafío que enfrentará la flamante gestión en los medios públicos será enorme. Desde la puesta en marcha de un sistema de producción que fue horadado por la gestión de Hernán Lombardi al frente de Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, hasta la recuperación del rol informativo de la TV Pública, donde se eliminaron los noticieros durante el fin de semana como si la información no fuera una de sus obligaciones, la política comunicacional que asumirá el 10 de diciembre deberá revalorizar el rol que los medios estatales tienen dentro del mapa mediático argentino. Página/12 reunió a diversos protagonistas del mundo audiovisual argentino, desde actores y productores, pasando por especialistas, para analizar qué televisión pública es posible en la Argentina y en el mundo actual, considerando razones culturales, ideológicas, económicas y tecnológicas.
…
“Al gobierno de Cambiemos lo público lo asustó, lo desbordó, lo superó y por eso decidió no atenderlo ni entenderlo”, analiza Carlos Ulanovsky, ante la consulta sobre qué hacer con los medios públicos. En la opinión del especialista, la reconstrucción del sistema deberá ser profunda. “Los números de la audiencia son reveladores: la desidia oficial llevó a la TV pública y a Radio Nacional a su mínima expresión, casi equivalente al silencio. Se interrumpieron proyectos muy valiosos como los de las señales Encuentro, Pakapaka y Depor TV. Pakapaka dejó de encabezar la grilla de las señales infantiles, tal como exigía la Ley de Servicios Audiovisuales, de la misma manera que Encuentro fue reubicado en lugares de la grilla difíciles y, para algunos, imposible de acceder. Enmendar esta lamentable ‘no política’ será una más de la extensa lista de nuestras deudas internas, tan grave como la deuda externa que deberemos afrontar”.
…
La coincidencia sobre el diagnóstico y sobre la importancia que debe tener el sistema de medios públicos en países trasciende, incluso, lo meramente artístico. Sin embargo, cualquier política comunicacional no puede privarse de producir contenidos que sean lo suficientemente atractivos para la vasta y diversa sociedad argentina. La conformación de una programación a la BBC que entretenga, informe y eduque, en proporciones similares, parece ser un aspiracional complejo de plasmar en la realidad. El dilema sobre si el sistema de medios públicos debe plasmar temáticas y lenguajes que los privados descartan, con un fuerte perfil cultural-educativo, o si deben competir con los comerciales en formatos que atraigan audiencias y anunciantes, se renueva cada vez que un nuevo gobierno asume su manejo.
…
Ampliar la mirada más allá de los límites artísticos y televisivos, entendiendo a los medios públicos como un sistema multimedia de finalidades diversas, parecen ser algunos de los desafíos que se presentan en el presente. No sólo desde su concepción multidimensional y diversa, sino también desde sus propias categorías a la hora de pensar una programación que contenga a toda la ciudadanía. “El contexto digital -desarrolla Llorente- obliga a plasmar de otras maneras los conceptos de pluralismo, de ciudadanía, de diversidad, de representatividades. La pluralidad no depende solo de la cantidad de voces que se expresan básicamente a sí mismas -conductores oficialistas u opositores como ejemplo- sino de colectivos sociales con distintos niveles de representatividad. Es a través de una apuesta a la creatividad, calidad, riesgo, disrupción e innovación desde donde los medios públicos deberán reconstruir empatía entre sus contenidos y la ciudadanía. Hay una audiencia dispersa, que le da la espalda a los medios tradicionales por falta de contenidos atractivos. Si los medios estatales son capaces de ocupar ese lugar vacante, seguramente tendrán una gran oportunidad de volver a atraer audiencias decepcionadas”.
Máximo historiador del sistema mediático argentino, Ulanovsky sostiene una hipótesis sobre qué televisión pública es posible y deseable en la Argentina actual. “Hay que hacer de la TV Pública -arriesga con genuino anhelo– el canal del orgullo cultural argentino, con una programación en donde tengan lugar los mejores, cada semana, de la mañana a la noche. Y así como soñamos con volver a encender toda la maquinaria apagada y poner de pie a la Argentina, lo mismo puede hacerse con los medios públicos, con imaginación, con talento propio, apelando muy excepcionalmente a las coproducciones, creando trabajo genuino, usinas de ideas y oportunidades, frente a las que los privados se pregunten ‘¿Por qué no se me ocurrió a mí?'”.
…
¿Qué hacer con la TV estatal?
Por Martín Becerra
En el próximo gobierno, Canal 7 cumplirá 70 años. Si algo muestra su recorrido, que no alteran los bandazos de cada cambio de gestión, es que carece de proyecto a largo plazo, de financiamiento estable (lo que incentiva su peculiar acumulación de publicidad y contratos comerciales), de programación auténticamente federal, de contenidos informativos y de actualidad respetados por públicos que no sean los contingentemente oficialistas, y de línea estética propia.
Pero no todo es pesar: su capacidad de supervivencia incluso en lapsos de vaciamiento de recursos y de público (como el que está terminando el presidente Mauricio Macri), su inestable pero manifiesta mejora tecnológica durante este siglo XXI, su inserción en un sistema más o menos articulado de señales audivovisuales del Estado como Encuentro (2005), PakaPaka (2010) o DeporTV (2012), su acervo de imágenes y sonidos de enorme valor documental y posible uso al servicio de programas formativos, su pasado no tan remoto de programación de eventos de interés relevante que masificaron la pantalla (como el fútbol), constituyen valores que alientan la proyección a futuro de la TV estatal.
Aparte, haciendo de la debilidad una virtud, están los reclamos de diferentes sectores de la comunidad para que la emisora generalista cuente con mayor despliegue federal y sea más respetuosa del pluralismo político, cultural y social en su programación. Estos reclamos, que las fuerzas políticas realizan cuando son oposición y olvidan cuando llegan al gobierno, son un indicio de que Canal 7 aún interesa. La “demanda social y política” es un activo a considerar.
…
La TV estatal en los próximos años podría aspirar al objetivo de oxigenar esa ecología con material en distintas pantallas y formatos que complemente la oferta existente aportando diversidad (cultural, social, geográfica, política), que el mercado no tiene por función proveer; un tratamiento no mercantilizado de los contenidos: una reconexión con su función educativa (interrumpida por la gestión actual) y transparencia, tanto en sus prácticas como en sus indicadores de desempeño. No es un objetivo revolucionario, pero que sea virtuoso y realista supondría una gran mejora.
…
La televisión pública es cool
Por Omar Rincón
Si quiere tener estilo, ser tendencia y estar donde la diferencia existe, vaya a la televisión pública, que es donde se está produciendo los mejores relatos audiovisuales latinoamericanos: esos que no están en Netflix, ni en Canal 13, ni en TN, ni en Telefe, ni en cable. La Televisión Pública nos da orgullo porque nos hace ser distintos y tener estilo de vida.
La televisión pública es “soberanía cultural”. Sus programas, formatos, voces y estéticas son “muy nuestros”, patrimonio de nuestro modo de ser, relatos de nuestros recursos humanos y naturales. No son formatos made in Miami de Netflix, NatGeo, Discovery o HBO. Aquí se reconoce los modos propios de narrar y expresarse. Por eso, para saber cómo somos de por aquí, para tener soberanía cultural, para eso está la TV pública.
La televisión pública es democracia expandida. Se hace para ciudadanos (sujetos políticos con derechos) y no para consumidores (usuarios con billetera o fe religiosa), se programa con inclusión social y diversidad cultural (todas las razas, todas las clases, todas las generaciones, todos los gustos). Muestra las regiones, hace visibles a los ignorados, narra con respeto por el ser humano.

ADOLFO ARIZA
Autor del Blog
La actualidad de Argentina y el Mundo, Noticias vistas desde Mendoza por el Profesor Adolfo Ariza. Realidad, Información y Medios de Prensa en notas con una mirada local y abierta.
Profesor y Licenciado en Literatura. Coordinador Área de Vinculación – Secretaría Desarrollo Institucional – UNCuyo entre 2008 y 2014 (Desarrollo Emprendedor). Responsable de Kusca Gestión Colaborativa para Empresas.
Productor de los blogs:
Kusca – www.kusca.com.ar y
Miradas desde Mendoza – www.miradasdesdemendoza.com.ar .
¿Querés suscribirte al blog?
Sólo necesitás indicar tu e -mail y te enviaré mis posts, cada vez que publique uno nuevo.
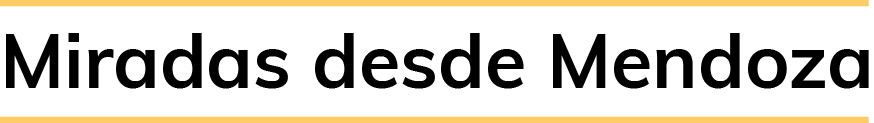

Comentarios recientes