
by ariza_adolfo | May 6, 2021 | Literatura comentada
Milena Agus (Génova, Italia, 1959) es una de las principales novelistas de la Nueva ola literaria sarda, que comenzó en la década de 1980 y que incluye nombres de ámbito internacional como Michela Murgia (La acabadora) y Marcello Fois (Estirpe).
La mujer en la luna es de 2006 y su título original era Mal di pietre, por los cálculos renales –male de is pèrdas, como aclara la nota al pie de página (en el sardo nuorese hablado sobre todo en el sur del territorio, del que se introducen varias expresiones en la novela)- que aquejaban a la protagonista, la Abuela, porque nunca se la menciona por su nombre.
Ya había visto esta novela antes, pero no sé por qué no la leí. Ahora lo hice. Es corta, aunque no es tan lineal como para leerla rápidamente. Por ahí hay que volver atrás para ver quién es tal o cual personaje, pero es una novela muy interesante.
Es la segunda novela italiana que comento. La anterior fue SOSTIENE PEREIRA DE ANTONIO TABUCCHI (https://www.miradasdesdemendoza.com.ar/2020/10/02/sostiene-pereira-de-antonio-tabucchi-por-adolfo-ariza/) y, como esta, nos permite vivir una época, con una visión crítica desde lo social y lo político, encabalgados en vidas en crisis y transformación.
Lo central de la novela –narrada por su nieta- es la intensa vida de la abuela, tomada desde 1943, cuando ya tenía treinta años, aunque comienza contando un episodio clave de su vida, posterior, de 1950, cuando conoce al Reduce (en sardo, veterano) en un viaje que hace a Civitavecchia para curarse en sus aguas termales de los cálculos renales que la hacían abortar.
Está escrita como un racconto bastante personal, porque es una linealidad no recta, que avanza, pero que a veces vuelve sobre sí misma para agregar algún rasgo o situación que enriquece la narración. Así van apareciendo otros personajes de la familia, y otros retazos de esa vida familiar de Cagliari, porque siempre se vuelve ahí como lo ha hecho la autora en la realidad.
En realidad, el racconto más de una vez se ve interrumpido por la aparición de otros episodios del pasado (a esto se lo conoce como flashback, una técnica muy usada en el cine también por la que se introducen en la narración episodios breves –a veces solo pantallazos- que sirven para recordar eventos o desarrollar más profundamente el carácter de un personaje). Esto enriquece el relato de la novela, aunque colabora en que tengamos que volver hojas para rearmar el hilo, en lo posible.
Mencioné que la autora se radicó en Cagliari, la ciudad de su familia, y esta ciudad y la hermosa isla de Cerdeña son muy importantes en la obra de la escritora. Por ejemplo, ya mencionamos el uso de un dialecto sardo porque en esa isla italiana el idioma nacional convivía con el fuerte dialecto local. En algún momento, miembros dela familia de la abuela la describían así: De su mali de is pèrdas, saminor cos, poita su prus mali fiara in sa conca. La traductora eligió poner el texto original al pie e insertar la traducción en su lugar, decisión que creo que le quita belleza a la lectura. Leamos el texto traducido e insertado: “De los cálculos renales, el mal menor, porque el el mal mayor estaba en su cabeza”. Opino que no se puede comparar el efecto en el lector.
Con esta cita entramos al personaje central de la novela: la abuela.
Como leímos, había gente que la creía loca. Su madre –la bisabuela para la narradora-, la esperó un día para golpearla hasta lastimarla con una manguera porque había descubierto que escribía intensas cartas de amor a los pretendientes con alusiones eróticas, lo que hacía estos huyeran; por eso había llegado a los treinta años soltera, o mejor, solterona, porque a esa edad, para la época, lo era. Para ella era una puta. Sin embargo, el bisabuelo y sus hermanas la querían de verdad, como su nieta, que vivió mucho tiempo en la casa de la Via Manno, que prefería a la propia.
La abuela solo quería conocer el amor, “que era la cosa más bella, la única por la que vale la pena vivir la vida”, y lo pedía desesperadamente a Dios en la iglesia. Todo eso lo sabe la nieta porque la abuela lo escribe en un cuaderno negro con bordes rojos que mantiene escondido (para que no la creyeran loca) y que llega a sus manos muchos años después. En ese cuaderno también estaban sus poemas de amor.
En junio de 1943, “luego de los bombardeos de los norteamericanos a Cagliari”, llega a la casa familiar, el que sería su abuelo, alojado porque había perdido su casa y su familia en un bombardeo. Aunque era mayor que ella, la pide como esposa, y se casan, a pesar de su gran resistencia inicial, porque se comprometen a no tener relaciones sexuales. Fue una relación estable, pero extraña, duermen como hermanos bastante tiempo hasta que la abuela le ofrece realizarle los servicios sexuales que le daban en el prostíbulo para que no gastara y pudieran ahorrar para arreglar la casa de Via Manno y para comprarse tabaco.
Conocemos cómo fueron esos servicios sexuales porque la abuela se los cuenta –con un detalle propio de una novela erótica- al Reduce que mencionamos al principio (tampoco aparece el nombre): un veterano de guerra que ha perdido una pierna “en la retirada del invierno entre el ’44 y el ’45.” A él también le lee sus poemas, porque lleva el cuaderno consigo.
Con el Reduce vive un romance apasionado y poético, que es contado usando los flashbacks que mencioné antes. En la narración de ese breve episodio amoroso conocemos más de la vida íntima del abuelo y la abuela que en el resto de la novela.
Allí el Reduce le dice que “su marido era un hombre afortunado, en serio, y no un desgraciado, como ella decía, al que le había tocado en suerte una pobre loca. Ella no estaba loca, era una criatura hecha en un momento en Dios simplemente no tenía ganas de hacer las mujeres en serie de costumbre y le había dado la vena artística;”.
En este párrafo está la clave de la novela: es la historia de una mujer distinta de lo que era el común de las mujeres de entonces: quería amar libremente, era una poeta, analizaba la realidad. El problema era que ella no se creía buena, que le faltaba “la cosa principal de la vida”, la que encuentra junto al Reduce, con el que llega a pensar que era del mismo pueblo de la luna que ella, porque eso le decían para describir sus locuras.
Sin embargo, también junto con el abuelo tenía momentos en el que era una prostituta, que no solo tenía relaciones sexuales, sino que hacía con destreza juegos sexuales de prostíbulo, y los disfrutaba intensamente, aunque, después se acostara a dormir encogida en el extremo opuesto de la cama lejos del abuelo. Fue otra forma de amor, que no valoró, aunque fue capaz de liberarse también ahí.
El Reduce la libera, abre una ventana en su vida, tanto que, cuando vuelve, se queda embarazada por única vez (¿o sería hijo del Reduce?). La duda queda, pero ese hijo que vive para y por la música, también vive fuera del mundo, como ella. En el fin de la novela el Reduce le escribe: “No deje de imaginar. No está loca. Nunca más crea a quien le diga esta cosa injusta y malvada. Escriba”.
No vuelve a verlo, aunque vive soñando con él, y hasta va buscarlo a Milán, donde tiene una crisis que continúa después de su vuelta, mientras el abuelo, como siempre, la cuidaba.
No me ha sido fácil este comentario sobre una mujer marginal, su vida, su historia, su ciudad. Incluso aparecen en la obra rasgos sociales de Italia, no solo de antes: los italianos del norte industrial y próspero menosprecian a los del sur y muchos quisieran cortar la península al sur de Roma y soltar ese lastre ruidoso y desordenado.
Casi extrañamente, de esa breve novela me han surgido muchos temas para seguir escribiendo.
Solo mencionaré que están las descripciones de la ciudad, como la casa de la Via Manno, que es adonde se va a ir a vivir la nieta que narra la novela, o antes, la de la Via Sulis, y otras, que muestran a esa bella ciudad, que tuve la suerte de conocer y donde está viviendo mi nieto mayor porque juega hockey sobre césped para un club de Cagliari.
No por nada esta novela, ya traducida a cinco idiomas, entre ellos el alemán, el francés y el español, ha sido un resonante éxito de crítica y público.
LÉANLA, PERO CON TIEMPO PARA RELEER NO LINEAL, SINO ALEATORIAMENTE, SIGUIENDO PERSONAJES PARA COMPLETAR ESAS RICAS HISTORIAS DE VIDA Y DE ESA REGIÓN DEL SUR DE ITALIA.
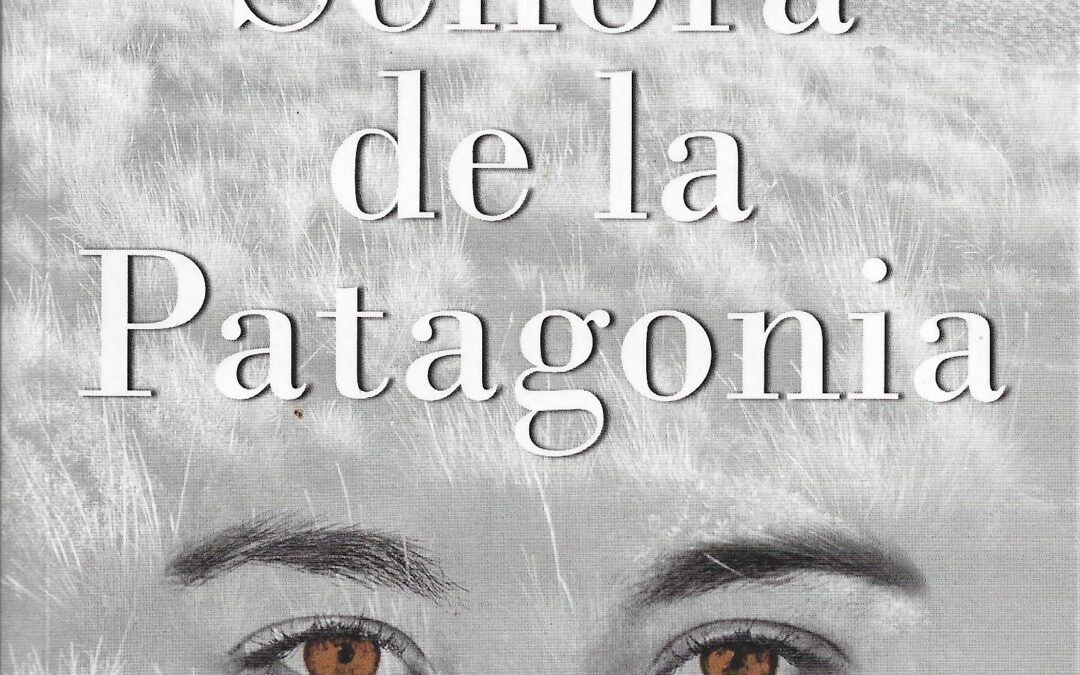
by ariza_adolfo | Abr 27, 2021 | Literatura comentada
Este libro fue comprado por mi hija en San Martín de los Andes buscando materiales de Literatura Juvenil para sus clases.
Como se ve en la tapa del libro, el título completo es: Señora de la Patagonia sangre india, sangre blanca (lo último en una segunda línea).
Algo que me ha sorprendido es no hay casi nada sobre la autora y el libro. Es una obra interesante, bien hecha, y su temática debiera ser difundida, sobre todo entre los/las jóvenes, en estas épocas en que se manifiestan reivindicaciones de sectores postergados y/o discriminados, como las del género femenino. El de las poblaciones originarias es uno de ellos (no solo en Argentina). Fueron exterminados, echados de sus tierras, sometidos a condiciones indignas de vida. Solo por eso, vale la pena leer la novela de Silvina Pose.
Por lo de arriba, voy a incluir los datos biográficos de Silvina Pose que están en la solapa de la novela (es un tema interesante el del género de la obra).
Nació en Buenos Aires en 1966. Se recibió de Licenciada en Letras en la UBA en 1993. Diploma de Honor en 1997 y Profesora en Letras en 1995.
Trabajó como docente de talleres de escritura y lectura, y en cursos de ingreso al secundario y de capacitación continua para el personal no docente de la UBA.
Publicó libros de cuentos para niños, como coautora, en la Colección Manijita, de Editorial El gato de hojalata.
¿Qué hacemos hoy? ¿A qué jugamos hoy? ¿Qué festejamos hoy? ¿Qué nos ponemos hoy?
Publicó el cuento Tiempo récord en la Revista Billiken y obras para adultos como ¿Para quién es el grupo de Whatsapp? en la Revista Aula Abierta.
Además, creo importante compartir los propósitos que la llevaron a escribir la novela, y que manifiesta en la contratapa:
“La presente novela está inspirada en personajes de la vida real y en circunstancias de la realidad argentina.
Sin embargo, nuestro país no es rico en información sobre la época y región en que transcurre. Pareciera que el viento frío, las circunstancias durísimas y la soledad del paisaje se empeñaran en escondernos los hechos de la realidad.
Es por eso que, si bien el trasfondo que me inspira es de la vida real, muchos hechos fueron extrapolados por mi imaginación, recreados, ficcionalizados a partir de los rumores que la región y la cultura me hicieron llegar.
He encontrado muchas veces versiones contradictorias, como casi siempre ocurre cuando la historia llega a nosotros de boca en boca. La mayor parte de las veces la historia tiene dos caras, como Jano. Sabrá el lector tomar partido por aquella que más se adecue a su razón, o a su corazón. Hay quienes puedan sentirse dolidos por una posición. Pero también quienes puedan sentir lo mismo por la versión contraria. Espero, con mi relato, achicar las diferencias, allanar el camino.
Permítaseme decir que el valor que esta novela pueda llegar a tener radica en la posibilidad de brindar un homenaje a Bibiana García. Una mujer que, habiendo tenido una vida llena de dificultades, eligió luchar de manera pacífica e inteligente por su tribu; y conseguir resultados que de otra manera no se hubieran alcanzado. Tanto más valiosos sus logros, puesto que su vida transcurrió en una época en la que algunas de sus acciones eran, además, impensables para una mujer.
Invito al lector a conocerla, a seguir el derrotero por el que transcurrió su vida, a rescatar el valor que tuvieron ella y sus logros, a amar a su tribu y a su mundo duro, pero hermoso, como ella supo amarlo.”
Destaco este párrafo: “Es por eso que, si bien el trasfondo que me inspira es de la vida real, muchos hechos fueron extrapolados por mi imaginación, recreados, ficcionalizados a partir de los rumores que la región y la cultura me hicieron llegar.”, porque es fundamental entender su intención, que no es la de atenerse a la verdad histórica, sino escribir una obra de ficción a partir de aquella.
Lo que sí es central en su producción es lo que dice después: “el valor que esta novela pueda llegar a tener radica en la posibilidad de brindar un homenaje a Bibiana García”.
Así es, y la he sentido valiosa como la autora pretendió.
Busqué una biografía de Bibiana García (mejor, Dughu Thayen, como eligió llamarse), y muchos datos coinciden con lo que leemos en la novela.
De todos modos, además de la intención que destaqué, hay que tener en cuenta lo que la misma autora dice: hay poca información y, muchas veces es poco segura, por lo que no es fácil tener datos fidedignos.
Una buena manera de presentar a Bibiana, de madre india y padre español, es contar las circunstancias en que eligió el nombre indio, que significa “Cascada rumorosa”.
Ella y su hermana mayor, Eufemia, fueron llevadas cautivas por un malón de indios catrieleros, en un ataque (circa 1855). Cuando fueron rescatadas, en 1867, (en la novela por su padre Florencio García, pero en alguna biografía el padre había sido muerto cuando se las llevaron), Bibiana, a diferencia de su hermana, eligió quedarse con los Catriel, “su gente”, como lo dice ella misma.
¿Quiénes eran los Catriel?
Catriel es el nombre de una dinastía de caciques “pampas”. Dicha dinastía de caciques se desarrolló durante fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX. (Wikipedia)
Los indios pampas son la presencia humana más antigua en territorio argentino. La designación de “pampas” les fue dada por los españoles, y es una palabra quechua (lengua de los incas), que significa “llanura”.
Los pampas antiguos eran del tipo racial “pámpido”, altos y atléticos, y habitaron Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis.
Se podría considerar la figura de Bibiana con la de una “india blanca” (generalmente cautivas que se asimilaron a la vida de los aborígenes), pero lo diferencial es que ella tenía –como indica el título- sangre india y blanca, y eligió ser india porque prefirió esa vida dura y primitiva, tanto que llegó a ser cacica y “Machi”, o sea la curandera y bruja de la tribu.
Siempre me interesó el tema de los indios, sobre todo desde que – cuando cursaba Literatura Argentina I- entendí cómo eran considerados por la clase dirigente de la segunda mitad del siglo XIX.
José Hernández en el Martín Fierro defiende al gaucho, sector social descartado por esos dirigentes que formaron inicialmente la Generación del 37 y llegaron a su máxima expresión en la Generación del 80, pero no al indio, al que, además, descalifica.
El tema es que Hernández –más allá de su oposición con Sarmiento- era parte de esa clase dirigente que concibió el modelo de país que se consolidó a partir de 1880. Ese modelo se centraba en la exportación de materias primas, o sea buscaban que Argentina fuera un país agroexportador.
Por eso, el indio era un obstáculo que había que desplazar para liberar las extensiones de la pampa que había que cultivar y llenar de vacas.
Y fue lo que hicieron, y la Campaña del Desierto es un punto culminante de esta política. Los indios fueron echados de las tierras que siempre habían habitado, muchos muertos o usados como mano de obra barata. Incluso en esa época se habló de encomiendas modernas, para hacer ver la crueldad y la injusticia que padecieron esas poblaciones originarias.
Personalmente, adhiero la figura de genocidio y de crimen de lesa humanidad y rechazo la caracterización de esas políticas contra los indios como una gesta nacional.
Es claro que no había posibilidades de coexistencia del proyecto de Nación Argentina que se buscaba y las tribus originarias, pero nada justificaba su cruel destrucción.
Hay poca literatura sobre los indios, al que más recuerdo es a Lucio V. Mansilla, con su Excursión a los indios ranqueles, en la que describió coloquialmente sus costumbres. Por esto, valoro más la novela de Silvina Pose, que rescata la vida de esas tribus, sus costumbres y valores y narra cómo se los llevó a la desaparición.
También es muy valioso lo que ya mencionamos antes: la novela es un homenaje a una mujer que no solo eligió ser india, sino también trabajar para que su pueblo pudiera encontrar una forma de vida distinta de su pasado, pero con validez y dignidad. En la obra se incluye un decreto de Roca, de 1889, por el que se crean dos colonias pastoriles para que instalen indígenas de Río Negro y La Pampa. Más allá de lo pobre que es este logro para los pobladores originarios que habían perdido casi todo, lo que quiero realzar es que fue el fruto de un largo y paciente trabajo de Dughu Thayen y de la gente que la acompañó hasta su muerte.
Solo por estas cosas, vale la pena leer la novela, que, además, se lee con interés, a pesar de su formato de crónica (los hechos se narran según el orden temporal en que ocurrieron), en el que las Partes (forma de división que elige la autora) están divididas en años). No es fácil hacer interesante ese formato poco amigable con la ficción, pero la novela es llevadera.
Esto nos lleva al tema del subgénero en el que se inscribe la novela. A mi modo de ver, es una novela histórica.
¿Qué es una novela histórica?
Es un subgénero narrativo que nació alrededor del siglo XIX y que sigue teniendo valor hoy. Se basa en tramas ubicadas en un contexto histórico real con personajes reales, pero con historias que pueden ser o no ficticias.
Hay una nueva novela histórica que hace una relectura crítica del pasado, intentando una reconstrucción que supone tanto el conocimiento de los hechos históricos, como también su distorsión, o sea produce una “versión” que nos pone frente a lo esencial de la historia o el real sentido de lo que sucedió.
Eso quiso hacer Silvina Pose, y lo logró, porque nos permite adentrarnos en una etapa vergonzante de la Historia argentina (no la única, sino recordemos la Guerra de la Triple Alianza, en la que fuimos cómplices de la destrucción de Paraguay, para colmo como brazo ejecutor de la política brasileña).
Ya que no podemos remediar el pasado, por lo menos entendamos lo que pasó, así por lo menos no compramos cuentos como el ridículo que inventó el macrismo contra los mapuches para cubrir los excesos represivos de Gendarmería.
Es un libro interesante, que nos lleva a un mundo poco conocido: el de las poblaciones aborígenes que ocuparon vastos sectores de nuestro país.
Tengamos en cuenta que muchos de sus descendientes hoy siguen viviendo en pésimas condiciones, sin gozar de los mínimos derechos que significan una vida digna.
LEAMOS ESTA HISTORIA DE BIBIANA GARCÍA (NO, MEJOR DUGHU THAYEN) Y COMPRENDAMOS CÓMO SE TRATÓ A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS. ES UNA MANERA DE AYUDARLOS.
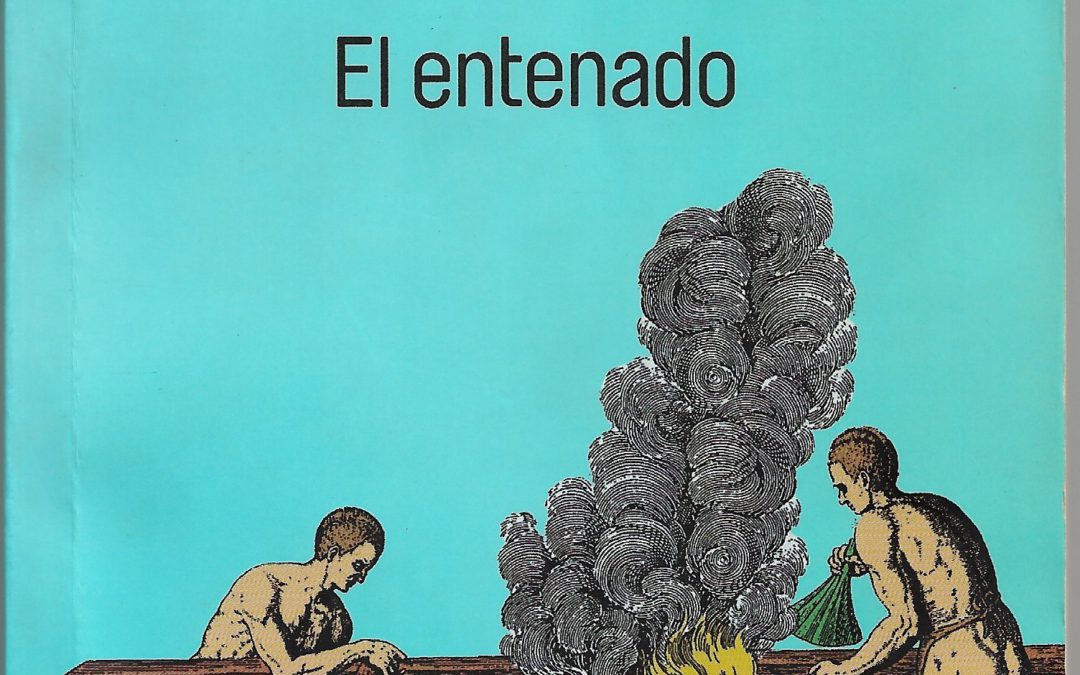
by ariza_adolfo | Feb 1, 2021 | Literatura comentada, Novelas y cuentos comentados
Juan José Saer (1937-2005) publicó El entenado en 1983, hace 38 años.
La había comprado hace varios años, pero –no sé por qué- no la había leído. Mi hija, a la que le gustó mucho, me lo mencionó como tema para el blog. Le hice caso, y no me arrepiento.
El entenado narra en primera persona la vida de un grumete de una expedición española. Se basa en un hecho histórico, que la Introducción de la edición de Planeta cuya tapa muestra esta entrada presenta así: “El hecho histórico en el que se basa remite a octubre de 1515, cuando Juan Díaz de Solís sale del puerto de Sanlúcar de Barrameda con tres carabelas y alrededor de sesenta tripulantes hacia las Malucas. A principios de 1516 llega a un estuario al que llama Mar Dulce, que sería conocido después con el nombre de Río de la Plata y donde desembocan los ríos Paraná y Uruguay. Al desembarcar con un grupo de hombres en una de sus costas, cayó en manos de los indios charrúas o guaraníes, que los ultimaron con flechas y se los comieron, ante la presencia de quienes habían quedado en las naves. Sólo sobrevive Francisco del Puerto, posiblemente porque es pequeño y estos indios sólo comían los cadáveres de hombres adultos. Este grumete de la expedición de Solís permanece en la región durante diez años, hasta la llegada de Gavoto, a quien luego acompaña en varias expediciones y le sirve de intérprete; según se presume, no regresa jamás a España.”
Ese es el hecho que narra la novela: el grumete llega al Río de la Plata y cae en manos de los indios colastinés, que acaban con sus compañeros, pero a él lo mantienen con vida durante años (entenado quiere decir hijastro). Dado que los colastinés son pacíficos, pero antropófagos, y que el muchacho no habla su lengua, su vida junto a ellos es un intento continuo de descifrar lo que dicen y comprender esa vida de la que termina siendo parte por los muchos años que vive allí.
Todo esto lo sabemos cuando lo escribe, a la luz de una vela, sesenta años después, de vuelta en Europa. Allí el grumete -Saer es también un grumete que viaja por mundos externos- relata su vida desde que se lanzó al mar, casi sin otras opciones, desde una orfandad interminable.
Es el relato de un observador que intenta comprender modos y relaciones profundas en la realidad.
Saer se preocupaba mucho por percibir y tratar de describir todo esto. Dijo alguna vez: “El mundo es difícil de percibir. La percepción es difícil de comunicar. La descripción es imposible. Experiencia y memoria son inseparables. Escribir es sondear y reunir briznas y astillas de experiencia y de memoria para armar una imagen determinada”. En ese armado dedica extensos párrafos a sus interpretaciones y análisis del tiempo y el devenir, a lo que se puede entender del mundo, a la incertidumbre de la percepción y del conocimiento.
En ese mundo de arena amarilla, “que espesaba el azul del cielo”, a la vera del gran río, el grumete llega a aprender la lengua de los aborígenes y con ella entra un mundo distinto del que provenía, y en esa contraposición se le revelan, sin certeza, las convicciones y hechos que gobiernan ese mundo. Habla del valor del saber –y cree que no hay otro- “que reconoce que sabemos únicamente lo que condesciende a mostrarse.”
Después de muchos años, los indios lo suben a una canoa cargada de comida, y lo mandan de vuelta con los suyos.
¿Para qué? “De mí esperaban que duplicara, como el agua, la imagen que daban de sí mismos, que repitiera sus gestos y palabras, que los representara en su ausencia…” “Amenazados por todo eso que nos rige desde lo oscuro, manteniéndose en el aire abierto hasta que un buen día, con un gesto súbito y caprichoso, nos devuelve a lo indistinto, querían que de su pasaje por ese espejismo material quedase un testigo y un sobreviviente que fuese, ante el mundo, su narrador.”
Eso intenta hacer el grumete haciendo correr la pluma sobre el papel. Ser el testigo de la incandescencia fugaz de ese mundo que lo dejó vivir, sin comérselo, con esa misión. Lo demás es negrura espesa que puede absorber aquella claridad definitivamente.
Me está costando sintetizar el sentido de El entenado para que alguien pueda decidir si lo lee o no. No es lectura fácil, y casi mi animaría a decir que no recuerdo un libro igual, que me haya dejado tantas reflexiones sobre la vida y el mundo sin ser un libro filosófico, porque es una novela con elementos de las crónicas de Indias y de los relatos de los viajeros del siglo XIX.
La he sentido casi preciosista, sin ninguna intención descalificadora, sino más bien para resaltar la perfección de la construcción del relato y del mundo de ideas que invoca.
Pero lo terminé con la sensación de que también a mí me habían subido a una canoa de vuelta a un mundo que quizás exista, de alguna manera.
Saer, en sus relatos, pone en duda la capacidad de nuestros sentidos para aprehender el mundo circundante. Esta es la novela que, junto con La ocasión (la historia se ubica hacia 1860) y Las nubes (es el relato de un viaje que tiene lugar en 1804), son su trilogía sobre el pasado. Hay otra sobre el tiempo, pero siempre hay una constante: el paisaje como el ámbito donde se manifiesta el pensamiento.
Agua, cielo, playas amarillas, son los ámbitos por donde va y viene, como paciente observador, el narrador, el entenado.
Deberíamos acompañarlo, como hice yo, pero con la comprensión de que, como él, tenemos que observar para intentar comprender un mundo profundísimo: el mundo narrativo de Saer.
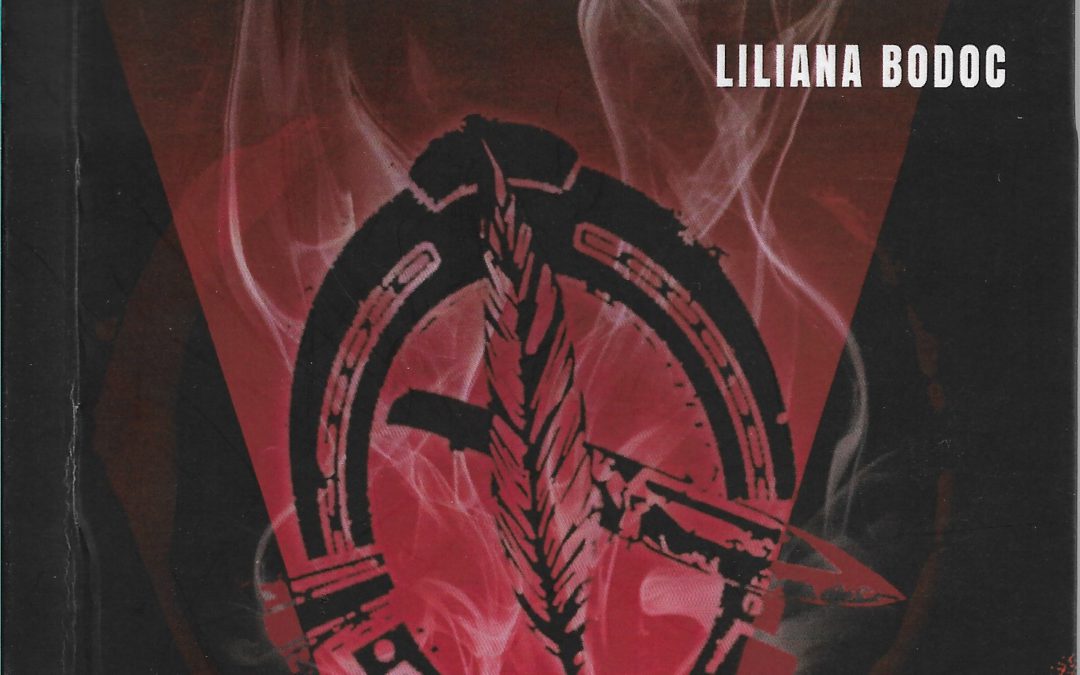
by ariza_adolfo | Dic 28, 2020 | Literatura comentada
Memorias impuras fue pensado originalmente como díptico. La primera parte “Los padres”, se publicó en 2007, y luego se presentó una edición definitiva y completa que incluye esa primera parte a la que se suma “Los huérfanos”.
Lo leí en el 2007. En el 2019 visité a Jorge Bodoc en su casa de El Trapiche, San Luis (cerca de su primera casa donde comimos un asado con mi esposa y Liliana, supongo que por el 2010). Entonces me contó cómo él y su familia estaban construyendo esta continuidad.
Pasó el tiempo y me enteré en Facebook que Roberto Chiavetta, el hermano de Liliana, estaba vendiendo Memorias de una alcahueta, publicado en Ediciones Hasta Trilce.
Así comienza el prólogo de esta obra:
“Hay aquí un amasijo de memorias impuras. Recuerdos de memorias previas que son rejuntes de jirones de quién sabe qué otras antiguas memorias. Un mapa reconstruido con fragmentos dislocados, ocres y de bordes quebradizos. Un pergamino indescifrable para la razón, pero coherente y útil para la sabia falta de lógica de la emoción.
No estamos ante una obra, sino ante un entramado dramático que es un efecto colateral de un proceso versátil y colectivo. Un tránsito donde se conjugan realidades, historias, ficciones, poemas y presagios. Esta obra más-que-teatral es un vástago inesperado de su ancestro: la novela Memorias Impuras y de todo el territorio simbólico que la orbita.”
Queda definida la obra: “es más-que-teatral”, que es casi como decir que es muy difícil clasificarla genéricamente.
En una entrevista (“Memorias Impuras” o el sencillo acto de la lectura comprometida” https://www.telam.com.ar/notas/201304/13914-memorias-impuras-o-el-sencillo-acto-de-la-lectura-comprometida.ht ), Liliana Bodoc dice: “Básicamente `Memorias…` es un sustrato histórico-realista y está libremente ficcionanalizado. Quiero ser clara -agrega- no es una novela histórica. No hay referencias reales, no existe un virreynato de Albora; puede ser el Del Río de la Plata o cualquier otro”.
En la misma entrevista se dice: “La autora de “Los días del venado” cuenta que “partí de una premisa, de una coyuntura espacio-temporal, por decir de alguna manera, de una utopía y de un género literario -que también podría denominarse novela histórica alternativa- no hay ninguna referencia histórica”, revela.”
En Memorias de una alcahueta se sintetiza cómo Liliana construyó sus universos ficcionales:
“Memorias Impuras, novela compuesta por dos partes inseparables, fue concebida en base a un dispositivo casi análogo al que la autora desplegó en su Saga de Los Confines: tomar un acontecimiento histórico crucial de nuestro mundo y extrapolarlo a un otro mundo ficticio donde los nombres, los territorios, los pueblos y las anécdotas son otras, pero preservan características esenciales de la historia como tal, ese conjunto impune de relatos que la sociedad considera “ciertos” y “científicos”.
En la Saga de Los Confines, la matriz histórica es la invasión europea a Abya Yala o América, y la consiguiente colonización y exterminio de los pueblos originarios. En cambio, en Memorias Impuras, la plataforma histórica es la época colonial o mejor, el comienzo del fin de las colonias europeas en Latinoamérica a raíz del surgimiento de los procesos libertadores que condujeron a la definitiva independencia de estas tierras del yugo de la corona española, forjando las identidades de las nuevas naciones, construidas sobre los cimientos de diversas ruinas.”
Es la historia de una gesta, que nos deja a las puertas de una revolución.
Tiempo de Dragones –una trilogía que se completará pronto, según espero, ya que la Editorial rescató el manuscrito en que estaba trabajando Liliana cuando murió- es otro proyecto cercano a los anteriores. En esta saga, la ficción gira en torno a la fraternidad entre los humanos y los dragones. “Se nos transporta a un tiempo sin tiempo donde la magia, el bien y el mal, la lucha por sobrevivir, las guerras y la esperanza tejen un destino vinculado (posiblemente) a un pasado ancestral” (lo leí en una reseña y me gustó)
En Elisa, la rosa inesperada, lo épico se hace personal. En mi comentario (https://www.miradasdesdemendoza.com.ar/2020/09/11/elisa-la-rosa-inesperada-de-liliana-bodoc-por-adolfo-ariza/), digo “Es una novela de mujeres, como fin de un proceso personal en el que las mujeres fueron buscando y encontrando un lugar protagónico.”
Sin embargo, el dispositivo es semejante. Era su forma de novelar, de crear ficción, de crear mundos desde lo que somos, desde esta América Latina que buscó resignificar para que fuera ella misma más que nunca.
Pero Memorias de una alcahueta va hacia algo muy profundo, que estuvo siempre, pero que ahora hay que destacar porque la Lili ya no está en este plano, y como dice para cerrar la síntesis biográfica del libro, cuando pone la fecha de su partida: “Y desde entonces, no ha dejado de expandirse.”
Eso le da sentido a la dramatización que son las Memorias en las que la alcahueta –Cusi-, el poeta y los Baguales nos ponen frente al Poeta que rehúsa escapar del Principal que ordena que le corten la lengua, para que no haya más palabras rebeldes.
“CUSI
Que habiendo recibido el lenguaje y el huevo del que nace el lenguaje, tenemos la obligación de cantar para que escuchen los vivos, los muertos, ¡y todos los que están entre unos y otros!
PRINCIPAL
(Se espanta y piensa)
Entonces, si el buen rebelde se queda sin palabras se quedará sin armas. La sentencia es una fruta madura, lista a caerse. ¡Su lengua! ¡Queremos su lengua! ¡Traigan su lengua! ¡Deslengüen al poeta!”
Así lo explica el Poeta:
“Y en fin el río es río cuando corre, la luz es luz cuando ilumina, y el hombre es hombre cuando sueña.”
Así lo explica Berlino, uno de los Baguales:
“Tienen toda la libertad de ser Baguales junto a nosotros. ¡Vamos! Demostremos que si le cortan la lengua a un poeta, entonces nacerán miles de poetas más… ¡Juguemos juntos a ser poetas!”
Las palabras mías, nuestras, ligadas con las de otros, son las armas de nuestros pueblos.
USÉMOSLAS. ES LO QUE NOS PIDE EL POETA, ES LO QUE NOS PIDE LILIANA BODOC. SOÑEMOS PARA SER HOMBRES, COMO LA LILI.
Está bueno leer Memorias de una alcahueta. No se vende en librerías, pero les dejo los datos de contacto para los que quieran conseguirla.
Ediciones Hasta Trilce
www.edicionesht.com – edicioneshastatrilce@gmail.com – (+54) 11 – 60036472
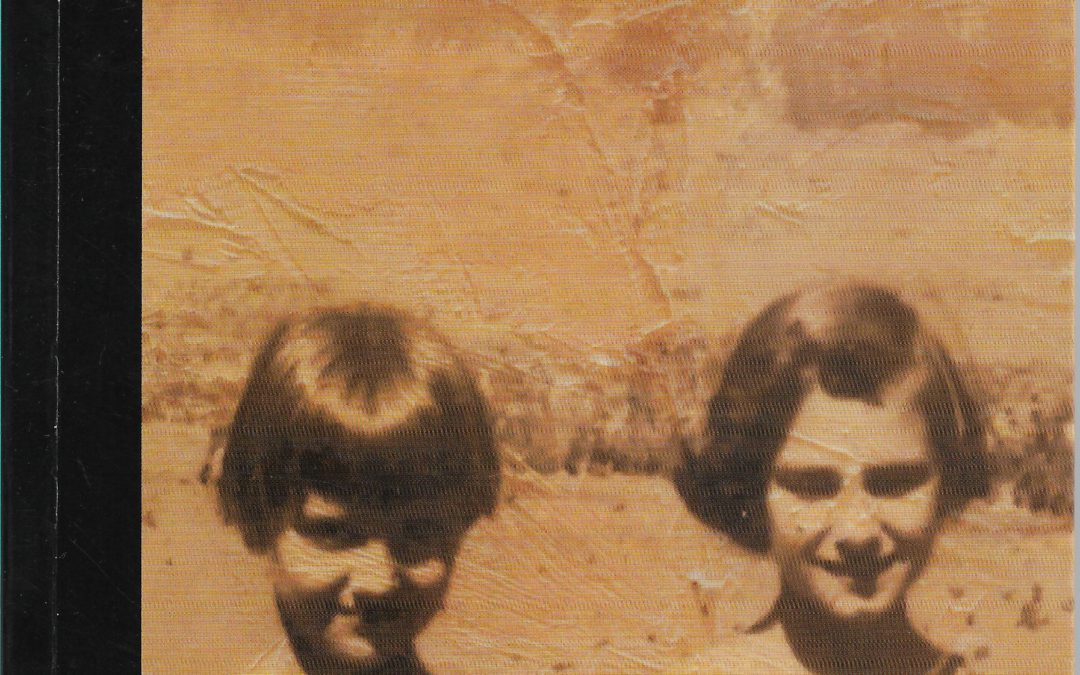
by ariza_adolfo | Dic 1, 2020 | Literatura comentada
Marcela Serrano (Santiago de Chile, 1951).
Aunque empezó a escribir a edad muy temprana, no publicó su primera novela, Nosotras que nos queremos tanto, hasta 1991. Esta obra fue además la ganadora del Premio Sor Juana Inés de la Cruz (1994), y también en 1994, del premio de la Feria del Libro de Guadalajara (México) a la mejor novela hispanoamericana escrita por una mujer. La tenía en mi biblioteca para leerla después, pero compré para mi esposa El manto y, cuando lo terminó, lo hojeé, y me interesaron el tema y el enfoque, y me puse a leerlo.
La lectura me dejó una sensación fuerte, por varias razones:
En noviembre de 2017, después de un largo y duro proceso, un cáncer terminó con la vida de la periodista Margarita Serrano, una de sus cuatro hermanas. Entonces, decidió que durante cien días se alejaría del mundo y se encerraría para vivir su duelo. “La Margarita” había muerto y con ella no sólo se había acabado el periodismo combativo que ejercía, sino también se había roto la unidad de cinco hermanas: Elena, Paula, Margarita, Marcela y Sol.
En estas circunstancias de vivir en pandemia, la muerte se nos ha hecho más evidente. Quién no tiene parientes o amigos/as muertos/as. No es fácil no haber sentido miedo en algún momento.
Y con la muerte aparece el duelo, que es el tema de esta novela.
- El país, Chile, y el tiempo en que se desarrolló una buena parte de la historia narrada.
En general, los mendocinos conocemos mucho a Chile, con el que Argentina comparte 5308 kms. de frontera, Cordillera de los Andes por medio, y hay aspectos culturales comunes.
La autora narra la vida de su familia en su país y nos quedan grabados costumbres, ambientes, paisajes. En este espacio ocurrió la dictadura de Pinochet, la puerta de entrada para el ensayo neo liberal en el Sur de América, y para gobiernos militares genocidas, como el que también tuvimos nosotros. Cuando leía la novela, recordé la tarde del 11 de septiembre de 1973, en la casa de mi maestro Borello, cuando escuchábamos cómo bombardeaban el Palacio de La Moneda o cuando fuimos a la vieja estación de ferrocarril de la calle Perú a recibir los restos de Elena, una compañera de la Facultad de Filosofía y Letras, fusilada por los militares chilenos. También padeció el exilio forzado, otra situación dolorosa que conocemos.
Por eso, sentí El manto con tanta intensidad, ya sea en lo negativo, o en las alegrías de las chicas que crecían libres en ese mundo tan pleno.
Es una de las autoras que mejor ha sabido ahondar la temática de la mujer latinoamericana, aunque tenga una visión cosmopolita.
Otras de sus obras son:
Antigua vida mía (1995)
El albergue de las mujeres tristes (1997)
Nuestra Señora de la Soledad (1999)
Un mundo raro (dos cuentos-2000)
Lo que está en mi corazón (2001), obra finalista del prestigioso Premio Planeta.
Hasta siempre mujercitas (2004)
La llorona (2008)
Es común en esta producción la reflexión sobre la condición femenina. Hay un eje central que es la defensa de la mujer y su retrato íntimo presentado desde un sentir profundo y diferencial de mujer Su obra pone en el tapete todos sus temores, miedos, esperanzas, vacilaciones, desengaños y fracasos, pero también sus amores y éxitos.
Dijo en algún momento: “No tengo ningún pudor en escribir como escribe una mujer. Al revés, pegaría un grito para decirles a todas las mujeres que por favor escriban distinto de los hombres… Porque creo que nosotras sí tenemos otro lenguaje”.
El título de la novela es muy revelador. Cuando murió Nicanor Parra (hermano de Violeta), “su ataúd fue cubierto por este manto cosido por su madre hace mil años para él…”, nos cuenta Marcela Serrano.
En una nota (https://www.telam.com.ar/notas/202009/510723-marcela-serrano-nueva-novela-el-mando-chile-literatura-escritura.html) dice: “La idea del manto sobre el ataúd me la inspiró Nicanor Parra. A él lo cubrieron a su muerte con un manto confeccionado por su madre años y años atrás, de muchos pedacitos de tela diferentes. Ella era costurera y usaba los retazos. Un collage. Un patchwork. Me fascinó esa idea: en vez de la bandera chilena, ya que se veló en la Catedral de Santiago, cubrirlo con algo tan humilde y cercano para él. Mi ilusión era cubrir a mi hermana con mis palabras.”
Ese es el sentido de toda la novela, contar cómo caminó el duelo por su hermana, en el que va desgranando su vida, la de su familia, y la del mismo Chile. En la misma nota dijo: “La escritura es un tremendo antídoto contra la soledad y la pena.”
La novela se plantea cosmopolita, en parte por el exilio político de la autora, pero también por su vida exitosa de novelista. Pero, la autora va dejando sus opiniones sobre su país: “Instalamos allí (para atender a su hermana en su etapa final de enfermedad) un home clinic (que país tan siútico e invadido, lleno de palabras en inglés.” (Siútico: que pretende ser fino, elegante y distinguido, pero suele resultar ridículo, de mal gusto o pretencioso.)
Al mismo tiempo, nos cuenta cómo fue el velatorio: “yo he vivido largamente en México y aprendí de ellos esta otra forma de honrar la muerte. Fue muy lindo el velorio, llorábamos y nos reíamos al unísono, comíamos, tomábamos, nos deteníamos a mirarla largamente, luego seguíamos. Nada de iglesias ni de frío ni de penumbras.”
También nos cuenta que es su primera obra escrita en primera persona, una experiencia extraña para ella: “estoy tan acostumbrada a hablar desde los personajes, y a estar siempre atenta a la coherencia de un personaje, y de repente no había personaje, no tenía que estar atenta a nada, era la voz propia, no más, y era un alivio que no hubiera personajes, me parecía tan fácil.”
También para mí la lectura fue una experiencia no habitual, como de estar mirando a alguien en su intimidad. Por eso, este acompañamiento en su duelo, en momentos que mucha gente también tiene que hacer el mismo camino, es doloroso por momentos, pero ayuda a que lo hagamos mejor, dentro de lo posible.
Como la misma Marcela lo dice: “Freud es fantástico porque se tira todos unos párrafos geniales sobre cómo uno entra en el duelo, de lo importante que es hacerlo como Dios manda, en el sentido de dedicarse al duelo y que después, el duelo se va a liberar, y el duelo termina y uno empieza una vida normal, pero Freud no se hace cargo de que esa vida normal va a ser con ausencia. Esa ausencia uno la vive siempre con uno.”
Aunque más no sea por vivir esa experiencia –literaria, pero que la excede- vale la pena leer la novela, tan distinta, aunque muy bien escrita, de lo que solemos encontrar en la narrativa.
Es auto biográfica, pero no es una biografía común: es la misma vida de Marcela Serrano y su duelo desenvolviéndose ante nosotros.
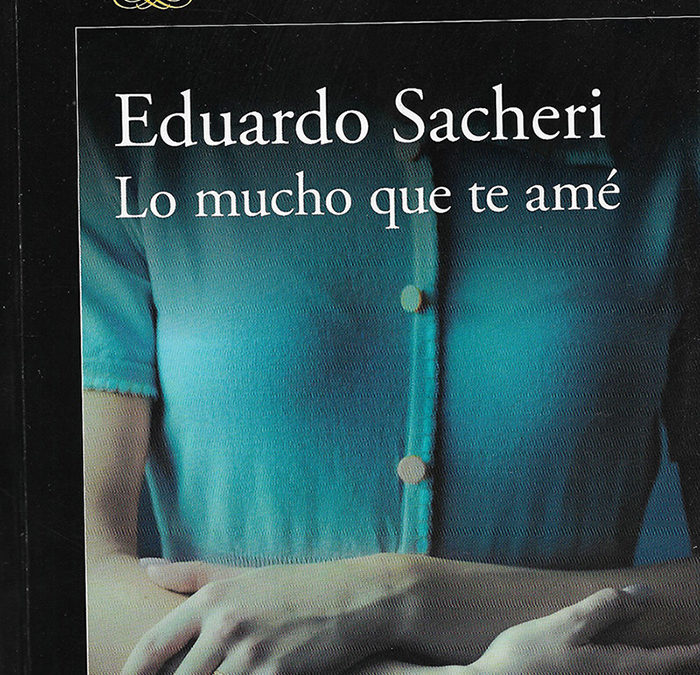
by ariza_adolfo | Nov 21, 2020 | Literatura comentada
Había empezado a leer esta novela hace un par de meses, pero me pareció que eran muy largas las minuciosas narraciones de hechos cotidianos de la familia Fernández Mollé, y los monólogos interiores y diálogos entre ellos y sus parejas o novios. También me parecieron extensas las descripciones de los interiores de las casas y de la Buenos Aires de Palermo Viejo.
Por esa razón, dejé temporalmente su lectura para pasar a otra obra, pero, como no soy de no terminar una novela (salvo casos extremos), la continué, y no me arrepentí.
Lo que había pasado es que le había pedido a la novela lo que yo esperaba, pero eso era distinto de lo que había buscado el autor.
¿Qué es lo que intentó? Lo pensé y no tengo dudas, aunque hay que ampliar su caracterización genérica: UNA NOVELA PSICOLÓGICA.
Busqué las características de este sub género:
- Descripción interior de los personajes, de sus motivaciones, deseos, ambiciones, estados de ánimo, conflictos psicológicos, etc.
- Monólogos interiores, flujos de conciencia, escritos a partir de pensamientos o sentimientos de los personajes.
- Preeminencia de la acción interna sobre la acción externa. El novelista da prioridad a la mente de sus personajes versus las acciones de los mismos.
- Novela de personajes, frente a novela de trama o acción.
- Desarrollo de la empatía con el lector, para que se identifique con los personajes.
Lo mucho que te amé calza perfectamente en esos rasgos.
La novela transcurre en las décadas de 1950 y 1960 en Buenos Aires, y va conformando un retrato de esta familia de clase media alta que vive en Palermo Viejo. Rosa está casada con Ernesto, y Mabel con Pedro. Ofelia está comprometida con Juan Carlos, y el novio de Delfina se llama Manuel. Sus padres son don José, dueño de una fábrica de muebles, y Luisa. Además, está la mala de la película, la tía Rita
La novela versa sobre sus avatares psicológicos, sobre todo los de narradora, Ofelia, aunque cada uno de los personajes tiene rasgos prototípicos, que dejaré a la lectura de ustedes, si deciden hacerla. Los personajes femeninos son centrales, y sus vidas conforman un conjunto representativo de lo que eran las mujeres en esa etapa de la vida argentina -mejor de Buenos Aires- y cómo vivían su vida cotidiana, sin demasiadas emociones.
Este es uno de los méritos de la obra, porque no solo muestra los recovecos, e idas y venidas de los conflictos interiores, incluyendo las causas y deficiencias de esas vidas bastante grises, sino también los ambientes urbanos en que transcurren. Las descripciones son morosas y detallistas, por ejemplo, indicando los nombres de las calles que van recorriendo o los detalles arquitectónicos de los edificios de la zona o del centro porteño.
Ahora bien, si la novela fuera solo eso, sería difícil de leer: debe de haber hechos y conflictos que le den carnadura narrativa al relato. Sacheri usa varios recursos para eso: uno es la cronología de los hechos históricos a través de la visión de los personajes. La novela comienza por los ’50, y lo conocemos a través de las salidas recreativas de las hermanas y sus parejas. Por ejemplo, a algún cine de la Avenida Corrientes. Estas eran habituales, y se hablaba mucho, incluso se discutía, sobre las películas que iban a ver. Recuerdo dos: El prisionero de Zenda con Stewart Granger y la bella Deborah Kerr y Las aguas bajan turbias (basada en la novela El río oscuro de Alfredo Varela) con Hugo del Carril. Ambas son de 1952, y las vi porque en esa época acompañaba a mi madre al cine (los viejos y queridos Ópera y Cóndor de la calle Lavalle).
Es una eficiente manera de situarnos en el mundo y la época de la novela.
Sacheri usa el cine de la época para ubicarnos históricamente y hacernos sentir cómo era la actividad social y cultural.
De la misma manera, en la obra aparecen los hechos políticos: el bombardeo de Plaza de Mayo, el golpe de Estado de la Libertadora, Frondizi, Guido, Illia.
Este es también motivo de comentarios y discusiones, a veces ardorosas, pero que no rompen la relación familiar. Sin embargo, componen un cuadro de una clase media urbana bastante prototípica, no solo entonces: aparece un solo peronista, Pedro (novio y esposo de Mabel, que debe de ser el personaje más interesante de la novela). Manuel es desarrollista, hay algún radical, pero –en distintos grados- son todos antiperonistas (don José con bastante odio, incluso)
Se me hace difícil comentar todo esto sin avanzar en datos que quiero dejar para los lectores, pero hay una puesta en escena muy interesante de una época, sobre todo porque la logra con esta esta estrategia de novela psicológica que he mencionado.
La novela psicológica, en definitiva, ahonda en la condición humana, procurando que esta se manifieste en toda su amplitud. Lo fundamental son los personajes y su caracterización perfecta, y en este punto es donde se hace realista.
Lo novedoso es que lo hace sin perder valor narrativo: hay suspenso, hay tensión, hay conflicto. Este es un conflicto personal que se resuelve de una manera original porque no sabemos si se logrará, en el futuro, mantener una situación llena de marchas y contramarchas emocionales por un dilema moral que Ofelia no consigue resolver. En esta estrategia, la complementación entre los monólogos interiores y los diálogos bien manejados entre los personajes es fundamental, porque le imponen teatralidad a la obra, y eso nos permite conocer en vivo su mundo.
El autor aparece como poco presente (se me ocurrió la figura de “deus ex machina”), pero hace poco escuché una entrevista televisiva suya, donde una panelista le pregunta ¿Cómo somos los argentinos?, y la respuesta es terrible: somos mentirosos, desordenados, tan llenos de defectos, que la misma que lo entrevista, medio asombrada, le dice: – ¿No tenemos nada positivo?
Creo que esa visión de Sacheri nos queda al terminar la obra: no hay hechos terribles, pero tampoco nada que se pueda valorar muy positivamente.
No hay personajes esencialmente felices, son vidas más bien grises, en las que hay remedos de felicidad. No hay heroísmos ni en la familia ni en la sociedad.
Sin embargo, no nos queda un regusto pesimista, más bien una aceptación resignada, sin exagerar lo negativo. Por eso, esta novela de amor se puede sintetizar en lo que dice Mabel a Ofelia: “El amor es dolor y poca cosa más”. Las vidas que nos presenta Sacheri son poca cosa más.
Hoy, 20 de noviembre, en una nota de Infobae (https://www.infobae.com/inhouse/2020/11/19/eduardo-sacheri-la-pasion-es-bella-pero-tambien-nos-enceguece-nos-violenta-nos-distancia-y-nos-animaliza/), dice:
“Yo creo que la pasión es buena y es mala. Como tantas cosas de la vida, la necesitamos, pero necesitamos también domesticarla. Es ese fuego primitivo que tenemos adentro. Pero como todo fuego, es peligroso, porque nos excede. … Pero creo que también es algo que nos enceguece, que nos violenta, que nos distancia, que nos animaliza, en algún punto. Somos pasión, pero también somos cabeza para gobernar esa pasión, A mí me genera un enorme desconsuelo el fanatismo. Pero el fanático es un apasionado. ¿Qué cosa más apasionada que un fanático? Pero también, ¿qué cosa más agresiva, intolerante, poco constructiva que un fanático? Por eso digo, ¿necesitamos la pasión? Yo creo que sí. ¿Necesitamos dominar y trascender nuestra pasión? Creo que también”.
Gracias, Eduardo, perfecto cierre para mi entrada en mi blog.
Vale la pena leerla: es caminar por ese Palermo Viejo, meternos en las casas y vidas de los personajes, vivir la época que vivieron. En mi caso, que conozco los lugares en que sucede la obra, que sentí rabia cuando depusieron a Balbín, etc., la sentí más profundamente, pero, si no, igual.
Léanla.
Eduardo Sacheri nació en Castelar, Buenos Aires, en 1967, y es Licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Luján. Ejerce como profesor en escuelas secundarias del conurbano bonaerense.
Ha publicado cuentos y novelas. La primera, La pregunta de sus ojos (2005), fue llevada al cine por el director Juan José Campanella con el título El secreto de sus ojos. La película ha recibido numerosos premios, entre ellos el Oscar a la mejor película extranjera en 2009. Sacheri y Campanella también coescribieron el guion de la película animada Metegol, inspirado en el cuento “Memorias de un wing derecho”, de Roberto Fontanarrosa.

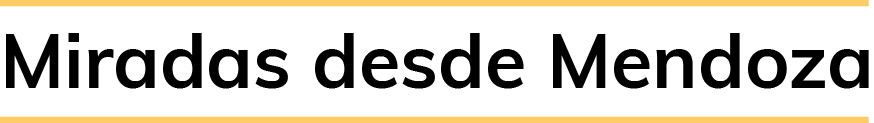
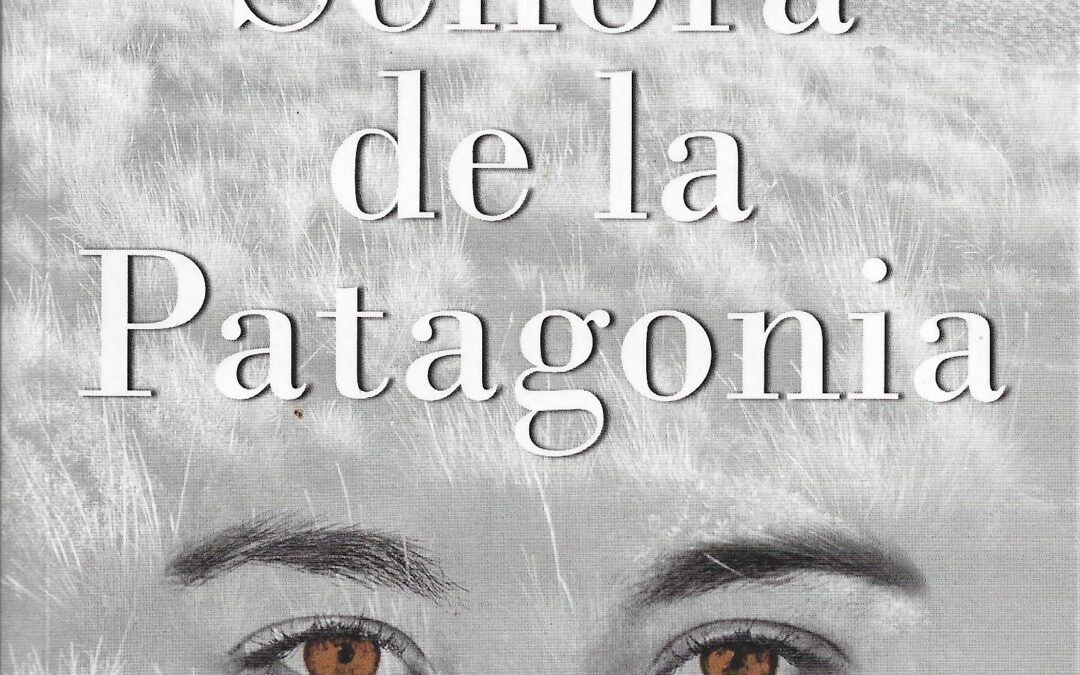

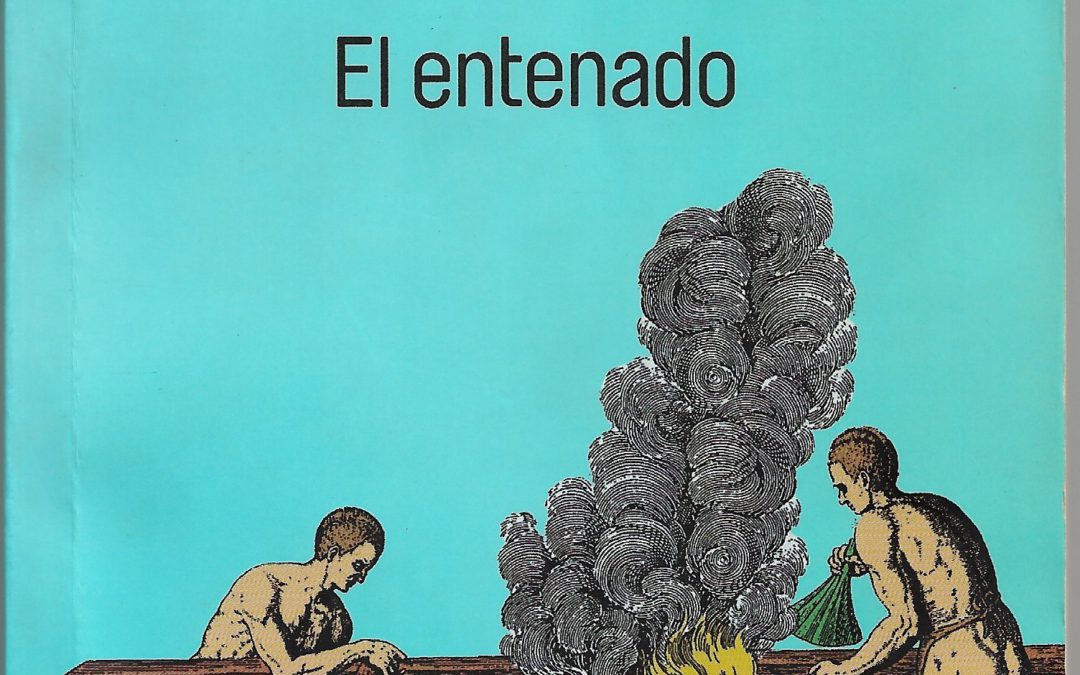
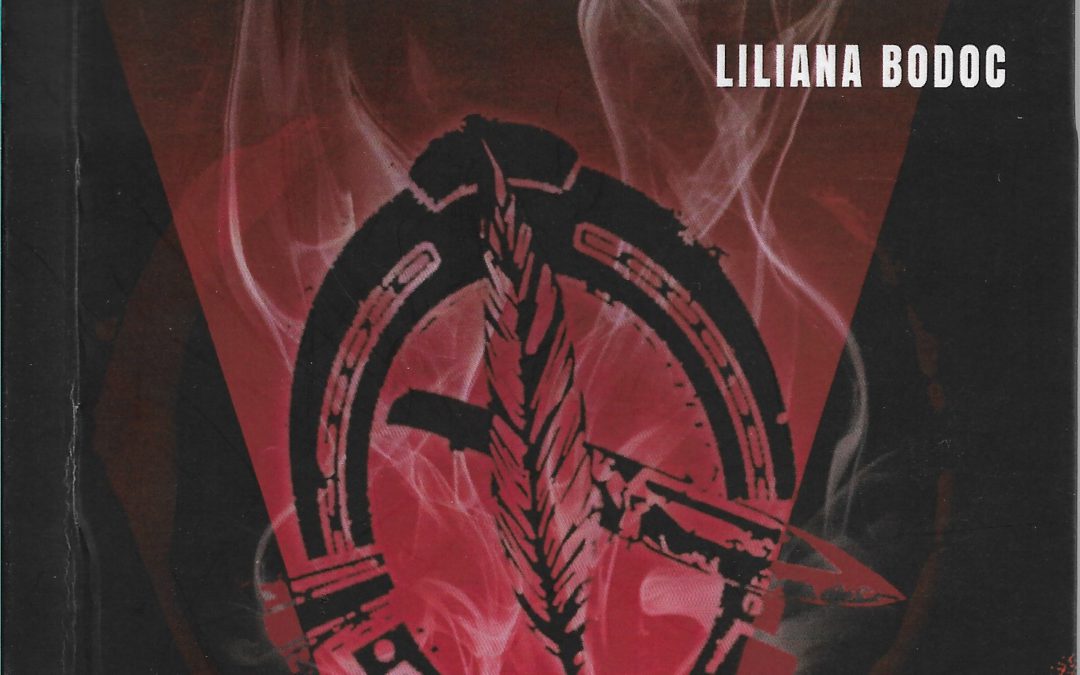
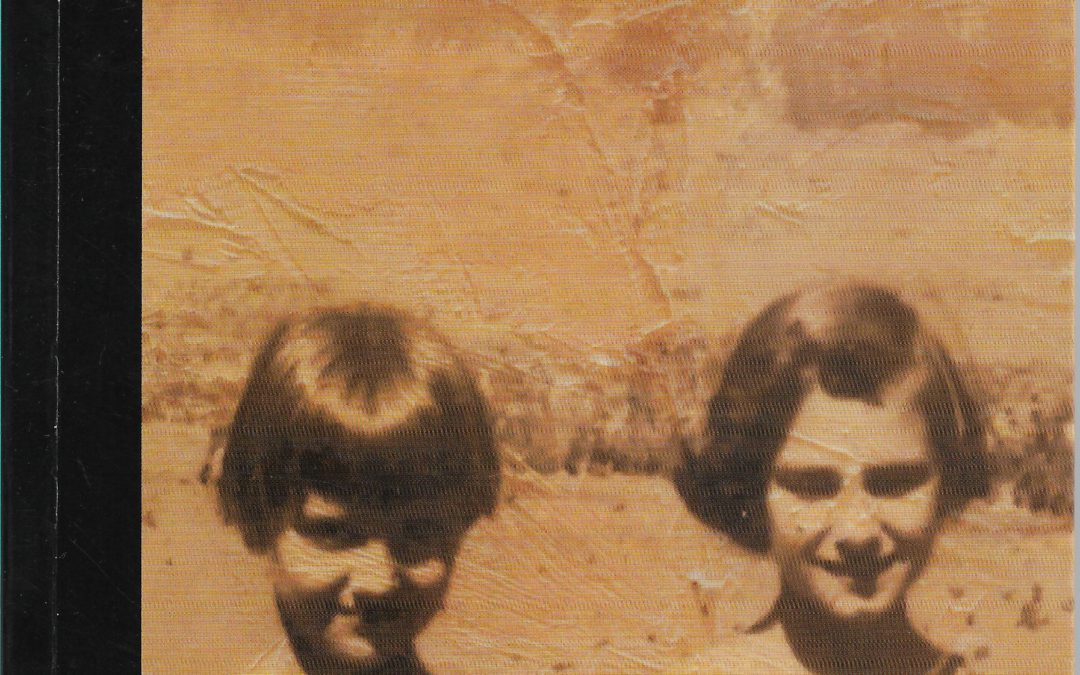
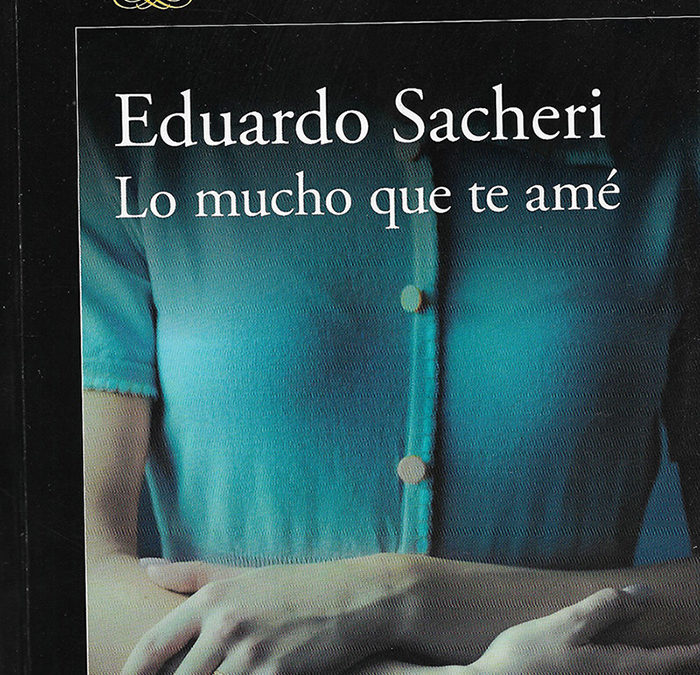
Comentarios recientes