
by ariza_adolfo | Jul 19, 2023 | Sin categoría, Tecnología
POR ADOLFO ARIZA
Una de mis últimas entradas fue sobre este tema, (HABLEMOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL POR ADOLFO ARIZA https://www.miradasdesdemendoza.com.ar/2023/04/03/hablemos-de-la-inteligencia-artificial-por-adolfo-ariza/), y si vuelvo sobre él es porque me encontré con la nota de abajo, y me pareció que era una buena manera de colaborar con la comprensión de un asunto tan importante.
La nota es:
Inteligencia Artificial: Desafíos que plantea su avance
Por Enrique Amestoy
https://www.nodal.am/2023/07/inteligencia-artificial-desafios-que-plantea-su-avance-por-enrique-amestoy/
Recomiendo su lectura porque, si bien el furor sobre este tema que, en cierto momento, fue una tendencia abrumadora, ha decrecido, sigue siendo algo que no se detendrá, al contrario, como hemos visto siempre con los progresos tecnológicos, seguirá su avance, pese a quien le pese.
Sin embargo, voy a destacar algunos párrafos, después de reiterar que me parece valioso conocer esa breve historia de la IA para no creer –hay mucha gente hablando de lo que no conoce (opinadores tecnológicos)- que es un proceso surgido repentina y mágicamente.
Lo primero es la definición inicial, más allá de la dimensión que puedan tomar estos algoritmos y del revuelo que se ha formado sobre ellos:
“Si bien la inteligencia artificial lleva a imaginar máquinas capaces de pensar y actuar como personas, la realidad es que se refiere a programas que pueden definir patrones, problemas y, hasta cierto punto, aprender: muy útil cuando de clasificar o interpretar gran cantidad de datos se trata.”
Se ha hablado mucho sobre lo siguiente:
“El pasado 26 de marzo la banca de inversión Goldman Sachs presentó un informe en el que señala que la AI podría reemplazar el equivalente a 300 millones de empleos de tiempo completo y podría reemplazar una cuarta parte de las tareas laborales en EE.UU. y Europa y eventualmente podría aumentar el valor anual total de los bienes y servicios producidos a nivel mundial en un 7%.”
El riesgo es real, y no son fenómenos nuevos: recordemos el impacto de la Revolución industrial en los siglos XVIII y XIX.
Es más, “Elon Musk ya hablaba del tema en 2017, pero con el foco en la tecnología, cuando en la Cumbre Mundial de Gobierno sostuvo que habrá que implementar algún programa parecido frente al “desempleo masivo” porque “cada vez habrá menos trabajos que un robot no pueda hacer””. (https://puntoconvergente.uca.edu.ar/renta-universal-avance-tecnologia/).
…
“El Salario Básico Universal es una propuesta que cada vez tiene más adeptos. Sebastián Campanario, Alejandro Melamed y Matías Ghidini, especialistas en el mercado laboral, dan su visión sobre la implementación de un programa de ingresos para los habitantes y analizan la relación humano-algoritmo.
El historiador Yuval Harari y el empresario Elon Musk plantearon la necesidad de discutir sobre la Renta Básica Universal frente al avance de la inteligencia artificial, un debate que en la Argentina se reavivó con el advenimiento de la pandemia.”
…
“La propuesta del Salario Básico Universal consiste en un ingreso regular, sin contraprestaciones y para toda la población de un territorio por parte del Estado.”
¿De dónde saldría el dinero?
De las rentas extraordinarias que las empresas (tecnológicas, claro, pero también financieras, del agro, farmacéuticas, y todas las que se han beneficiado con esto, como ya lo he mencionado en otra oportunidad:
“El 10% más rico de la población mundial se lleva actualmente el 52% de la renta mundial, mientras que la mitad más pobre obtiene el 6,5% de la misma informó este martes la subdirectora general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas.” (https://news.un.org/es/story/2023/02/1518412#)
No soy ingenuo, si el mismo Elon Musk se dedica a programar viajes al espacio, mientras millones de hombres y mujeres mueran en la Tierra, de hambre, de sed, de enfermedades curables, por la guerra, está claro que no será fácil que se aboquen a esto, pero si la falta de sostenibilidad social y ambiental ponen en juego la vida sobre el planeta, es esperable que todos/as los/las que moriremos (no soy apocalíptico, es real) hagamos algo para tomar medidas que permitan la supervivencia de la especie.
No vamos a caber todos/as en los cohetes de Musk, así que…
Algo más:
“Con el objetivo de poner los sistemas de Inteligencia Artificial al servicio de la humanidad, las personas, las sociedades y el medio ambiente y los ecosistemas, así como para prevenir daños, los 193 Estados miembros de la Conferencia General de la UNESCO adoptaron, en noviembre de 2021, la “Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial”, primer instrumento normativo mundial sobre el tema. Del 6 al 10 de marzo se llevó a cabo en Montevideo el Encuentro Latinoamericano de Inteligencia Artificial Khipu 2023, del que surge la Declaración de Montevideo sobre AI y su impacto en América Latina.
Convocado por la organización sin fines de lucro Khipu, se llegó a una declaración final donde se promueve que la AI debe ser puesta al servicio de las personas, que su implementación debe cumplir con los principios rectores de los DDHH, por los que la IA no debe dañar a personas y minimizar el impacto ambiental, mejoras en las condiciones de trabajo, diversidad cultural y fortalecer la soberanía de los países latinoamericanos.” (Amestoy)
Está bien, las declaraciones no son más que eso, habrá que ver cuántos países adhieren finalmente, y en serio, pero ya hay 193 que apoyan.
No es poco.
En realidad, las conclusiones de la nota no son muy alentadoras –con una buena dosis de realismo, en verdad-, pero la verdad es que no habrá cambio posible si no hay un fuerte compromiso de la sociedad, lo cual incluye, obvio, a los políticos, si la sociedad demuestra interés en que la realidad mejore.
PREFIERO TENER FE.
#Tecnología
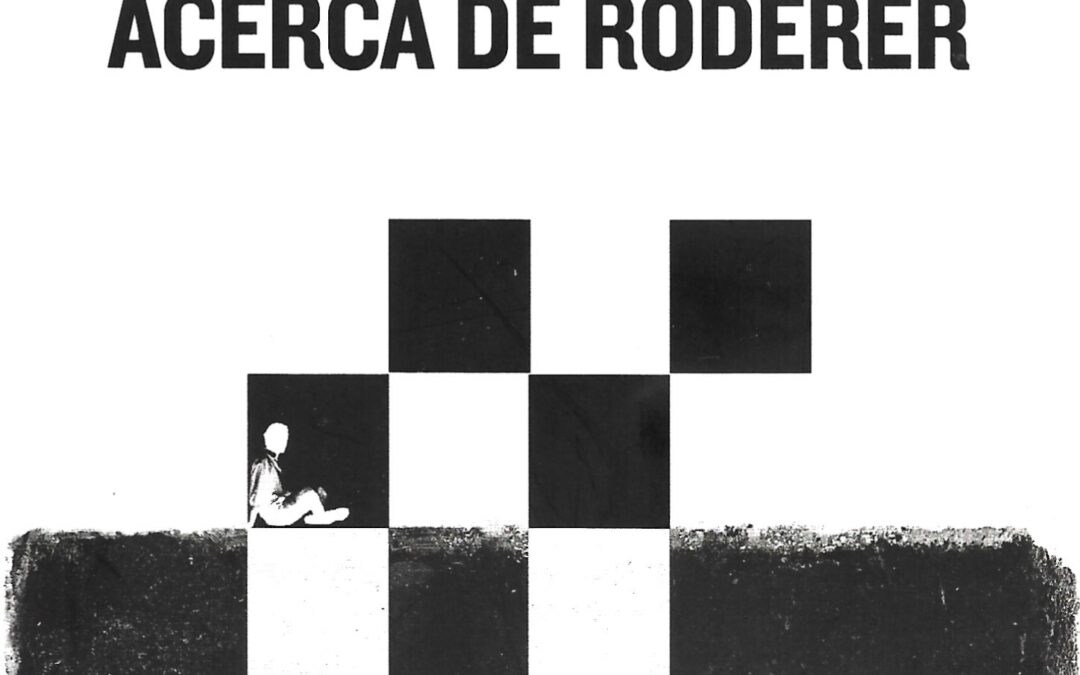
by ariza_adolfo | Jul 14, 2022 | Literatura comentada, Sin categoría
Mi hija me regaló Acerca de Roderer de Guillermo Martínez (Bahía Blanca, 1962), publicado en 1993, y que es su primera novela.
Ya había leído otras novelas de Martínez: Yo también tuve una novia bisexual (2011), Crímenes imperceptibles (2008), que fue llevada al cine por Álex de la Iglesia como Los crímenes de Oxford y La muerte lenta de Luciana B (2007), que fue adaptada por el director argentino Sebastián Schindel en la película La ira de Dios.
Esperaba una novela semejante a las que había leído. De Crímenes imperceptibles, Wikipedia dice: “novela de trama policial, que conjuga elementos tomados de la filosofía, matemática y otras ramas del saber, al narrar los actos de un asesino múltiple, cuyos crímenes siguen una serie aritmética, con intrigas, ambigüedades, lógica y teoremas matemáticos involucrados.
En la obra aparecen algunos sesgos ligeramente autobiográficos, dado que los protagonistas son un joven matemático argentino becado en Oxford y su profesor, un eminente especialista en lógica.
A lo largo de toda la novela, existen una serie de elementos simbólicos que, en tanto símbolos, remiten al lenguaje matemático, al álgebra y a la lógica, dentro de una estructura narrativa de policial inglés clásico.”
De La muerte lenta de Luciana B leo una sinopsis de Librenta:
“Diez años después, nada queda en Luciana de la muchacha alegre y seductora a la que el famoso escritor Kloster dictaba sus novelas. Tras la trágica muerte de su novio y, después, uno a uno, las de sus seres más queridos, Luciana vive aterrorizada, atenta a cada sombra, cada persona que pasa a su lado, con la sospecha de que esas muertes son parte de una venganza metódica urdida en su contra, un círculo que sólo se cerrará con la séptima víctima. En la desesperación más absoluta, recurre a la única persona capaz de adentrarse en el siniestro universo de Kloster. Los cuadernos de notas de Henry James y una Biblia de Scofield serán claves en un pasaje sin retorno a la región más primitiva del mal.
¿Podría un asesino simular cuidadosamente el azar, concebir una geometría de muertes y quedar impune? ¿Cuál es el castigo para el que nos ha despojado de todo y nos ha causado el máximo dolor?”
Hay elementos comunes en estas dos novelas: son policiales, o sea que, en ellas se usa la observación, el análisis y la deducción para resolver un enigma, normalmente un crimen, y encontrar al autor y el móvil; también hay referencia a las matemáticas y a la filosofía, particularmente a la Lógica.
Acerca de Roderer es distinta, no hay un crimen a resolver en el inicio, pero sí un camino hacia una muerte personal, que se va haciendo inevitable, aunque no lo sepamos hasta el final. Sin embargo, la narración construye un camino de suspenso hacia el desenlace de una manera propia de la novela policial.
El comentario de La muerte lenta de Luciana B menciona al mal y acá encontramos un tema que hay que mencionar para comentar Acerca de Roderer.
El mismo autor dice en Literatura y racionalidad, publicado en La Nación, en 1994:
“Así, la racionalidad es un proceso. Un proceso que avanza entre contradicciones, aproximaciones sucesivas, límites difusos y teorías siempre precarias, siempre provisorias, en la tierra de nadie de la realidad.
Mirando por un momento las cosas de este modo, mirando a la razón como una facultad viva y cambiante, tiene sentido preguntarse si no será posible refundar el entendimiento sobre una nueva forma de racionalidad, más ampliada, más sutil, más potente, que escape por igual a Kant y a Gödel y de la cual la razón filosófica tal como se conoció hasta ahora sea un caso “limitado” y particular. Mi novela Acerca de Roderer es una ficción en torno a esta pregunta, que equivale en el fondo a preguntarse sobre la posibilidad o imposibilidad de reinstalar una visión prometeica en esta época de pactos fáusticos.”
Esta afirmación contextualiza con claridad la novela que quiero comentar. Y hace necesario desarrollar el tema de los mitos de Fausto y Prometeo, tan presentes en la historia de la cultura occidental.
“En la mitología griega, Prometeo (en griego antiguo Προμηθεύς, ‘previsión’, ‘prospección’) es el titán amigo de los mortales, honrado principalmente por robar el fuego de los dioses en el tallo de una cañaheja, darlo a los hombres para su uso y posteriormente ser castigado por Zeus por este motivo.” (Wikipedia)
Esto trajo a la sociedad beneficios importantes para su prosperidad. De allí, que el adjetivo prometeico sirva para calificar a aquella persona cuya actitud le da al Hombre conocimientos transcendentes que elevan su espíritu hacia lo épico; lo ético o lo místico, mejorando su condición y haciéndolo mejor.
En cambio, Fausto es “un hombre inteligente y de gran éxito, pero también insatisfecho con su vida, por lo que hace un pacto con el diablo, entregando su alma a cambio del conocimiento ilimitado y los placeres mundanos. La historia de Fausto, que remite directamente al tema de Job (el justo que sufre injustamente), es la base de muchas obras literarias, artísticas, cinematográficas y musicales. “Fausto” y el adjetivo “fáustico” implican una situación en la que una persona ambiciosa renuncia a la integridad moral para alcanzar el poder y el éxito durante un plazo limitado.” (Wikipedia)
O sea que lo fáustico se refiere al hombre que abandona los principios y valores personales para conseguir conocimiento, riqueza u otros beneficios.
Esta visión dicotómica, de algún modo es un planteo de “blanco y negro”, con claras implicancias morales, y tiene que ver con la misma concepción de lo que es –o debiera ser o buscar-el SER humano.
Esta valoración es la que lleva a la búsqueda del fuego de Prometeo que hacen los protagonistas de la novela: Gustavo Roderer y el narrador (nunca supimos su nombre), dos adolescentes que viven en un pueblito imaginario al lado del mar –Puente Viejo- y que se conocen en el Bar Olimpo donde se jugaba al ajedrez –también al billar, un clásico bar argentino de otras épocas.
Se enfrentan al ajedrez –el narrador era un ajedrecista que se preparaba para el Torneo Abierto Anual- y Roderer lo vence sin dificultades.
Luego, explica lo que significaba el ajedrez para él:
“-Es que el ajedrez … -dudó, como si fuera a encogerse de hombros-. Nunca me interesó demasiado. Era sólo un experimento; un modelo. En pequeña escala, por supuesto.”
Su búsqueda era de otro nivel y tiene que ver lo que dijo el autor: es una búsqueda a lo Prometeo, pero un Prometeo de hoy, de esta etapa de la humanidad, con toda la historia del pensamiento como base, y sin límites: un viaje hacia lo desconocido, y aterrador.
Algo más dice el autor:
“El error, siempre el mismo, está en considerar el dominio de lo racional de una manera injustamente estrecha, como un conjunto acabado e inmutable de operaciones lógicas, una especie de tabla definitiva de silogismos; en una palabra, confundir a la razón con la parcela que utilizan, sobre todo, los matemáticos y los científicos. Pero ni siquiera en estos dominios la razón es algo acabado y rígido: así, por ejemplo, Lobachevsky, al negar el quinto postulado de Euclides, no solo expandió la geometría sino también la razón matemática, y en la física contemporánea dar un modelo adecuado para el mundo subatómico equivale a encontrar una lógica suficientemente elástica para explicarlo.” (Literatura y racionalidad,1994)
Gustavo Roderer y el Narrador son los protagonistas-antagonistas que transitan caminos paralelos en sus vidas que se cruzan en un mundo lleno de acechanzas y tentaciones. Ambos buscan realizar sus destinos, el sentido de sus vidas.
Se enfrentan a lo mismo: lo demoníaco y lo maligno, la seducción de las mujeres, las formas precarias de existencia, la droga, la guerra e incluso la muerte, pero sus búsquedas son de distinto orden. Comparten un lapso en el Colegio, al que Roderer acepta ir por obligación, pero sin prestar ninguna atención a sus profesores, lleva sus libros (filosofía, arte, ciencia, historia), lee y anota lo que le interesa.
En cambio, el narrador es un muchacho brillante, que quiere realizarse por los caminos comunes que le ofrece la vida y triunfar en ellos. Elige estudiar Matemáticas (Roderer se lo aconseja porque la Filosofía y la Teología están muertas), se va a estudiar a Buenos Aires y, luego, consigue una beca para Cambridge.
Es claro el sesgo autobiográfico en este personaje como en Crímenes imperceptibles, pero me parece que Roderer es también el autor, y comparte su búsqueda ontológica –que incluye la pregunta de qué es la Ontología.
Es llamativo el hecho de que Roderer alcanza –a costa de sí mismo- a entrever algo de lo que buscaba, pero no sabemos lo que es, salvo que pareciera que entró a un mundo que está más allá y más arriba.
Es Prometeo y Fausto a la vez, y esto último tal vez explica su desenlace trágico, el que, sin embargo, lo haya hecho también Prometeo.
No es casual que esta novela haya sido analizada desde una perspectiva teológica:
“En este ámbito se despliega el conflicto de Roderer como un problema espiritual que atañe específicamente a la esfera del conocimiento y desemboca en la viejísima tentación: ser como Dios, ocupar el lugar de Dios, que concreta lo que se conoce como mysterium iniquitatis. Si bien este hecho está en la intención del protagonista desde el principio, el lector accede al mismo mediante los sucesivos descubrimientos y comentarios del Narrador, quien juega contrapuntísticamente con Roderer. La búsqueda del conocimiento total, “soberbio y virtuoso”, la persecución del logos divino, es realizada por Roderer a través de una lectura y relectura obsesiva de textos de diversa especie, actividad que lo lleva a dejar la educación formal y a vivir en una permanente vigilia pensante.” (Alicia Inés Sarmiento, Acerca de Roderer de Guillermo Martínez: el mysterium iniquitatis en el fin de siglo literario, CUADERNOS DEL CILHA. Nº 7/8 (2005-2006).
Para explicar mysterium iniquitatis (el misterio de la iniquidad o el mal) copiaré esta cita de Juan Pablo II (Audiencia General, 1984):
“Al intentar reconstruir una imagen sintética del pecado, nos servimos también de todo lo que dice de él la variada experiencia del hombre a lo largo de los siglos. Pero no olvidamos que el pecado es en sí mismo un misterio de iniquidad, cuyo comienzo en la historia, y también su desarrollo sucesivo, no se pueden comprender totalmente sin referencia al misterio de Dios-Creador, y en particular del Creador de los seres que están hechos a imagen y semejanza suya. Las palabras del Vaticano II que acabamos de citar, dicen que el misterio del mal y del pecado, el “mysterium iniquitatis”, no puede comprenderse sin referencia al misterio de la redención, al “mysterium paschale” de Jesucristo, como hemos observado desde la primera catequesis de este ciclo.”
Tampoco es casual que el narrador vaya a la casa de Gustavo a buscar un libro ficticio de un autor inexistente, cuyo título es La Visitación y su argumento y la discusión posterior remiten a la novela Doktor Faustus de Thomas Mann. El narrador y Roderer toman un café hablando de ella. Esa conversación es clave para entenderla.
En relación con episodio de un personaje de la novela con una prostituta, Gustavo dice lo siguiente:
“Ese romance con la prostituta, ¿no es un poco decepcionante? Por lo menos, hay que reconocer, es extraño. Extraño, por supuesto, respecto de la personalidad de Lindström, la aventura en sí es muy vulgar, casi un lugar común de la literatura; se nota incluso que a Holdein le incomoda contarla: está narrada, y no por puritanismo, del modo más indirecto posible, y como no puede justificarla termina hablando de una “transformación química” en la naturaleza de Lindström. Toda la historia parece insertada. ¿Pero por qué necesitaba incluirla?
-Se explica más adelante -dije yo-: representa la perdición, el acto en que Lindström sacrifica su salvación.
-Se dice eso, es cierto; pero no deja de sonar como una justificación a posteriori, un esfuerzo de astucia para no retroceder ante lo escrito, para salvarlo yendo más allá, y en el fondo sólo consigue empeorar las cosas. Porque el amor puede provocar mil caídas, pero no la perdición. Es un terreno demasiado resguardado por lo divino; en todo abrazo, aun en el que pueda parecer más depravado, hay un vestigio religioso, un eco de la comunión. -No necesito decir lo desconcertantes, lo insólitas que sonaban en su boca palabras como “amor” o “abrazo”. Y sin embargo yo no dejaba de sentirme algo impresionado, porque Roderer, que después de todo tenía la misma edad que yo, parecía saber hondamente de qué estaba hablando. -La perdición -dijo y su voz vibró por un instante, antes de recuperar la frialdad de siempre- se supone que es un acto solitario, a espaldas de todos los hombres; un acto, además, que debe ser tan terrible como para desafiar una misericordia infinita. Hay en realidad una sola ofensa a Dios sin retorno: el intento de suplantarlo
-El asesinato como en Dostoievski –dije yo.
-O el conocimiento –y debió advertir en mí un gesto de sorpresa porque añadió secamente – No por supuesto las cuatro o cinco leyes con que se entretienen los hombres; no las sobras, la cuota de sabiduría tolerada, sino el verdadero conocimiento, el logos, que resguardan juntos el diablo y Dios.”
Eso –el Logos– es lo que busca Gustavo. Es una aventura espiritual – ¿un viaje hacia el Sol, como Ícaro? – en la que parece haber un pacto mediante el cual Roderer consigue tiempo para alcanzar la meta de la iluminación, tiempo que habría de convertirse en el de su propia y breve vida solitaria y enferma, gracias al consumo de opio para alcanzar los estados de mayor lucidez.
No hay manera de que intente ahondar más en esta obra–una nouvelle, en realidad-, aunque quedan varios temas posibles.
Me ha dado mucho trabajo cerrar esta entrada, porque es una narración que cumple el pensamiento del autor, hablando de la novela:
“es un artefacto autónomo, con sus propias leyes y artificios, que no tiene por qué guardar correspondencias con los modos y usos en que se confunden poder y lenguaje en el mundo prosaico y real y político que le toca (al autor) como ciudadano. Cualquier escritor sabe también que debe crear su propio registro, su retórica para cada nuevo libro, como una lengua dentro de la lengua y que esa selección, ese proceso de “extrañamiento” debe independizarse y enfrentar no sólo la lengua del poder, sino también las fuerzas anodinas de la costumbre, el peso de lo “ya hecho”, las diferentes tradiciones, la historia de la literatura.” (2005)
ES UNA NOVELA DISTINTA, QUE VALE LA PENA LEER, AUNQUE TENGA MOMENTOS DE PLANTEOS TEÓRICOS PROFUNDOS, COMO ALGUNOS QUE HE CITADO, PERO ASÍ ES EL TEMA QUE SE ABORDA.
#AcercadeRoderer #GuillermoMartinez
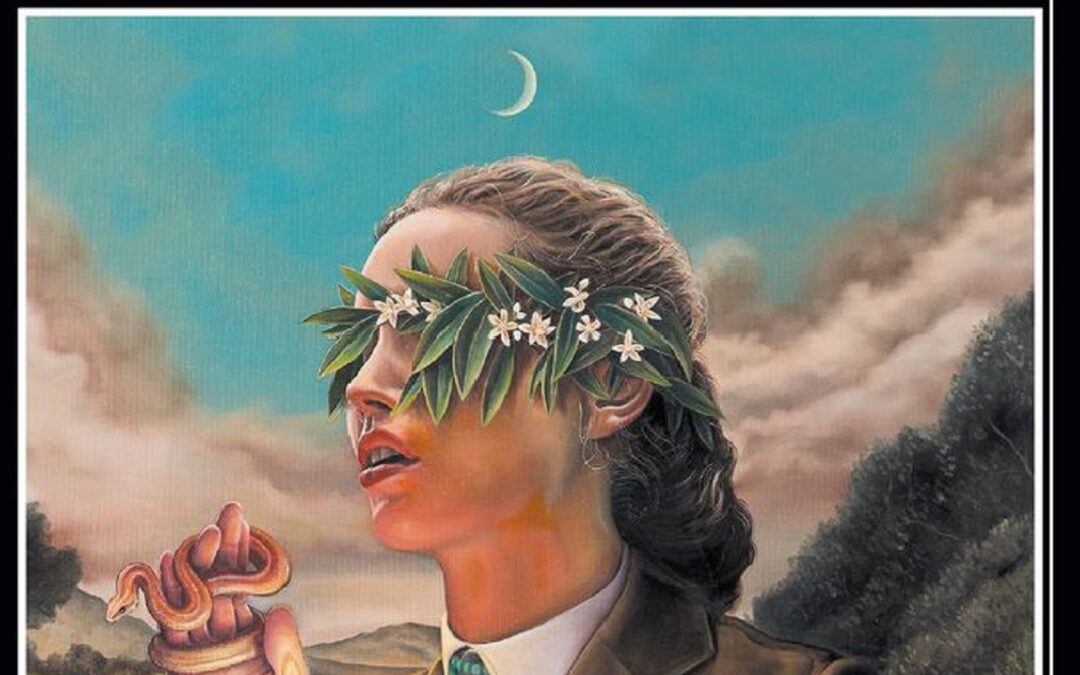
by ariza_adolfo | Feb 8, 2022 | Literatura comentada, Sin categoría
Es una novela misteriosa.
No es casual, porque es parte de lo que la autora busca: “Lo que a mí me pasa como escritora no es tanto pensar que los humanos aprendamos de los animales, sino que los animales me parecen un gran misterio. Y creo que la literatura y la poesía tienen que recuperar esa cualidad misteriosa del mundo.” (https://www.lavoz.com.ar/numero-cero/betina-gonzalez-la-literatura-tiene-que-recuperar-la-cualidad-misteriosa-del-mundo/).
De ese mundo misterioso de lo animal y lo humano, entremezclados (¿son dos mundos?), con fronteras difusas, trata Olimpia.
Es una novela corta, Betina González habla de nouvelle como el formato narrativo necesariopara construir su historia como ese montaje de escenas cortas al que aspiraba.
Me pasó algo poco habitual con su lectura: podría haberla leído de una vez o dos, pero por líos personales la empecé y la dejé varios días, lo que me volvió a pasar en el segundo intento. En ambos (y en el tercero y definitivo también) tuve que hacer una relectura rápida porque me costaba recordar el hilo de las diferentes cosas que pasaban. Eso tiene que ver con esta estructura de la que hablo, y con los mundos que están atrás.
A la autora le interesa la ciencia como materia narrativa, y Olimpia es una novela de ciencia, sobre un experimento seguido paso a paso. Así lo dice “Creo que las escritoras de ficción compartimos con quienes hacen ciencia varias actitudes: curiosidad por los caminos posibles y los que se descartaron; el juego de ensayo y error; la experimentación y, sobre todo, esa ola en la mente —una combinación de emoción y pensamiento— que marca la chispa de la invención.” (https://www.infobae.com/cultura/2021/09/15/olimpia-lo-cientifico-como-energia-narrativa/).
En la novela el científico es Mario Ulrich, que ha heredado una fortuna y tiene una gran casa junto al río en la que realiza un experimento al que dedica su vida con fanatismo. Su esposa es Lucrecia, una chica que se ha dedicado a los saltos ornamentales en cuerpo y espíritu, y que va a participar del experimento hasta cambiar su vida y comprensión del mundo.
¿En qué consiste este experimento?
“Criar al hijo que han concebido junto a una mona, la Olimpia del título, sin hacer diferencias, como si fueran hermanos, para indagar qué hay de cierto en la idea de que lo que llamamos humano es un añadido al sustrato animal que la sociedad modela, para llevarlo a un nivel que nos distingue de las bestias.” (La Voz)
Así aparece Olimpia, que no puede hablar, pero que tiene medios de comunicación y que evoluciona en el transcurso de la novela, aunque no sepamos bien qué terminó siendo.
“-Es perfecta-dijo Lucrecia desde la escalera. Iba en camisón y tenía a Blas en brazos. Acababa de sentir el llamado de la mona, una conmoción de la sangre galopándole en los oídos, un calor o un vacío en el estómago tan fuerte que en ese mismo momento se le ocurrió su nombre: Olımpia.”
Pero no son las únicas voces y visiones de mundo que aparecen en la narración: Carmen, una señora que trabaja desde siempre en la casa donde el matrimonio vive, y que maneja como si fuera suya, porque quiere que nada sea cambiado en ella (aunque esa actitud se modifica con el correr de la novela). Se agregan la enigmática Esmeralda, una chica de ideas anarquistas que se incorpora al trabajo doméstico, un cazador muy particular, Juan Averá, que vive de conseguir animales con los que tiene una relación muy especial y que es capaz de venganzas pacientes, como lo demuestra en la obra. Finalmente, está Amarillo, un perro con el que han experimentado quitándole un pedazo de cerebro, y que se transforma en otro animal, “un lobo amarillo”, pero que no actúa como lo hacen los perros comunes y piensa (sí, así se narra en la obra).
La autora cuenta así la génesis de la obra:
“Sé que Olimpia arrancó mucho antes de sus primeras líneas, a lo mejor con mis dos libros anteriores. Siempre me habían interesado las historias de niños salvajes, chicos que sobrevivían al abandono o al accidente gracias al cuidado de los animales. Aunque hay ejemplos muy antiguos en los mitos como el de Rómulo y Remo, es el siglo XVIII el que se llena de estas historias en las que la sociedad asiste al rescate de estos seres exhibidos en ferias científicas y en las cortes europeas para luego transformarse en la incomodidad particular de algún noble que no sabe qué hacer con ellos. Descubrir que la mayoría de esos casos de niños ferales eran fábulas salidas de una filosofía obsesionada con probar el valor de la cultura y la supremacía de “lo humano” no me decepcionó. Al contrario. Hay una historia de las ideas que se cuenta sola en cada niño feral, igual que en cada fantasma que se aparece a los vivos y en cada objeto volador no identificado que cruza nuestro cielo.” (Infobae)
Cuatro años demoró en producir esta novela de 211 páginas. Vio películas, leyó libros de historia, filosofía y psicología. Trabajó sobre el feminismo, el anarquismo. Estudió sobre los perros, y algunos otros temas.
Ubica la novela en la década del 30 del siglo pasado y justifica así su elección:
“–Porque fue una época violenta en términos políticos y la narrativa no estuvo exenta. Ya Leopoldo Lugones había construido una ficción fantástica en torno a los monos y la animalidad. También emergen Horacio Quiroga y sus cuentos, tan geniales como perturbadores.” (https://www.clarin.com/cultura/betina-gonzalez-escritora-resuena-bordes-cultura-buscas-historias-cierran-_0_nteH-JlFx.html)
De hecho, hay una relación concreta con Yzur, un cuento de Las fuerzas extrañas de Leopoldo Lugones, sobre un mono que puede hablar, pero que no lo hace para que no lo esclavicen.
Ulrich busca reproducir un experimento del científico Winthrop Kellog (propio de esa década que menciono), que hizo una serie de experimentos con una mona y su propio hijo intentando averiguar qué separa a los animales de los seres humanos. Quería averiguar si, dado que la adquisición de lenguaje era el rasgo distintivo de las personas, esa mona podía aprender a hablar dadas ciertas condiciones.
Es la inversión de lo que les pasó a los niños ferales, aunque no sepamos bien qué hubo de verdad y falsedad en esas historias.
Lo hizo con Olimpia, la mona, y Blas, su pequeño hijo.
Lo que sucede es lo imprevisible que subyace en la experimentación científica:
“–Lucrecia empieza a encontrar un rol maternal pero animal, conectando con su cuerpo. En el vínculo con la mona, reconecta con su animalidad y con su vitalidad, de alguna manera. Me parece que eso es parte de lo que implica abrirse al misterio del animal. Y nosotros también somos animales, atravesados por la cultura, pero seguimos teniendo esa posibilidad. Algo que, me parece, le envidiamos al animal es esa capacidad de vivir en el presente.” (LaVoz)
La novela es una búsqueda en las preguntas que se le ocurren a la autora sobre lo animal y lo humano. Más que respuestas aparece lo que la narración y los personajes van construyendo, sin que Betina se lo proponga. Por ejemplo, Amarillo es una especie de Frankestein que le dio una suerte de voz al animal.
Lo que sí pone la autora es su visión de la época y de sus características, no solo del momento en que se desarrolla la novela, sino también de la actualidad y del pasado.
“Es decir, la dominación de género es anterior a la esclavitud como sistema. Es el mismo discurso de la supremacía de lo humano. Y sabemos que detrás de esa supremacía está el varón blanco heterosexual como modelo.” (Clarín)
No estoy seguro de las ventajas de contar con tanta información como la que hay sobre Olimpia, sobre todo cuando es la misma autora la que la aporta. Espero haber logrado una nota consistente.
Podría desarrollar más temas sobre la novela. Pero eso excedería el sentido de este blog, que solo intenta acercar a los lectores elementos que colaboren en la lectura.
Lo que sí, la novela merece ser leída, y tal vez releída, porque no siempre todo lo que encierra la narración aparece a la primera vez, pero es una obra muy interesante de una escritora profunda y reflexiva, y que sabe narrar.
¿De quién hablo?
Betina González
Nació en Villa Ballester, en 1972. Es una escritora multipremiada. Ganadora del Premio Clarín Novela 2006 con “Arte menor”, publicó también el libro de relatos “Juegos de playa”, ganador del Segundo Premio Fondo Nacional de las Artes en el mismo año, y “Las poseídas”, que en 2012 recibió el Premio Tusquets de Novela, y podría seguir.
Trabaja como profesora de Escritura y de Semiótica en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Nueva York en Argentina (vivió muchos años en EEUU y es bilingüe).
Espero que este comentario les sea útil para su lectura.

by ariza_adolfo | Ene 6, 2022 | Sin categoría, Temas políticos
Este 2022 empieza algo extraño. Venía escribiendo poco de temas políticos, y apareció la nota de Alemán, y salió una entrada que me gustó sobre un tema clave: la autonomía de tomar decisiones geopolíticas sin que el Mercado nos imponga hacer cosas que perjudican a la sociedad en su conjunto.
Ahora me encuentro con este editorial del Pepe Natanson sobre los sucesos que se han desarrollado en Chubut a partir de la aprobación del proyecto de zonificación minera para dos Departamentos de la meseta central chubutense.
Hubo serios incidentes, con movilizaciones en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Rawson, Trelew y Puerto Madryn, y el gobernador, Mariano Arcioni, tuvo que derogar la ley y llamar a un plebiscito, para parar la reacción popular contra la medida.
Lo interesante de la nota de Natanson es que, a partir de esta situación local, y de la convocatoria a un plebiscito, plantea un conflictivo tema nacional y supra nacional: el de la minería extractiva, y por necesaria ampliación, la explotación de los recursos naturales por corporaciones internacionales, las enormes ganancias que obtienen y el daño ambiental que producen.
El análisis se centra en lo que es un modo democrático (el plebiscito) de salir una confrontación antigua, que ha generado planteos fundamentalistas y que no ha ayudado a mejorar la vida de esa región de Chubut. Por supuesto, esta situación no es solo de esa Provincia. Pasé por Famatina cuando se producían los cortes contra la explotación minera, recuerdo que los manifestantes nos saludaban, cuando les comentábamos que éramos de Mendoza, porque sabían de nuestras defensas del agua como patrimonio de los mendocinos. No hace mucho hubo una marcha en Mendoza, relacionada con el tema de la Ley 7722 que tiene como principal objetivo garantizar el recurso hídrico en los procesos mineros prohibiendo la utilización de ciertas sustancias químicas.
Claro que recordamos uno de los eslóganes de estas manifestaciones populares: “El agua vale más que el oro”, y lo defendemos, pero entre estos dos puntos extremos, hay situaciones que deben de ser consideradas, y es lo que plantea Natanson.
Los habitantes de esa meseta central de Chubut estaban a favor de los proyectos mineros porque no participan de la explotación petrolera de la costa –también contaminante, y que está teniendo cuestionamientos- ni del turismo del oeste.
Un planteo semejante hizo Malargüe en Mendoza defendiendo proyectos mineros.
San Juan ha crecido económicamente apoyando la explotación minera, y la sociedad sanjuanina apoya en las elecciones a los Gobiernos que han desarrollado esta política.
Sabemos que ha habido errores y descuidos que han provocado daño ambiental, y la propuesta de Chubut –no la he leído- asumía algunos cuidados que antes no se han tenido. Sin embargo, hubo una reacción violenta que obligó al Gobernador a echar marcha atrás con la medida, pero nunca un análisis completo, participativo, de todos los sectores que pueden aportar al tema, que permitiera llegar a una propuesta consensuada que superara el conflicto.
No es fácil que esto ocurra: las posiciones están radicalizadas. Los grupos ambientalistas no admiten discusiones, y los grupos empresarios –muchos transnacionales- ejercen su poder para imponer prácticas extractivas, sean cuidadosas con el medio ambiente o no.
Natanson plantea lo siguiente:
“En otros editoriales nos referimos a los perjuicios que ocasiona esta perspectiva cancelatoria, enfocada especialmente en actividades que, como la minería, la agricultura de alta productividad o los hidrocarburos, constituyen las únicas oportunidades de las que dispone la economía argentina para generar en el corto plazo las divisas que necesita para funcionar. No volveremos sobre el tema, pero sí agregaremos que este enfoque tampoco contribuye a abordar uno de los tantos problemas de desarrollo que enfrenta el país y que constituye el eje de esta edición de el Dipló: la desigualdad territorial, reflejada en datos como la concentración de la economía (los cinco distritos más importantes generan el 76 por ciento del PIB) y la desigualdad por habitante (si el PIB per cápita de la región pampeana equivale a 1, el del Noroeste es de 0,84 y el del Noreste es de 0,66). En líneas generales, Argentina exhibe un desequilibrio territorial más pronunciado que otros países con similares grados de desarrollo, como Chile y Uruguay, e incluso que los otros dos países federales de América Latina: el ingreso per cápita de la provincia más rica (Santa Cruz) es 8,6 veces mayor que el de la más pobre (Formosa), mientras que en Brasil la ratio es 7,2 veces (Brasilia contra Maranhao) y en México 6,2 (Ciudad de México contra Chiapas) (8). El hecho de que estas diferencias se hayan mantenido estables o incluso profundizado a lo largo de las décadas –bajo gobiernos autoritarios, democráticos, neoliberales, desarrollistas, nuevamente neoliberales…– confirma que se trata de un problema estructural de nuestro modelo de desarrollo.”
Esto es tan real como la defensa del medio ambiente, y deberíamos tratar de encontrar una solución, porque necesitamos otros recursos que no sean solo la exportación de productos primarios como la soja o el maíz; si no los conseguimos, la pobreza seguirá creciendo y eso también afecta a argentinos/as.
El turismo es una opción muy válida, y Argentina es un país lleno de bellezas naturales y actividades turísticas posibles, pero que también contaminan, y todos conocemos daños producidos por turistas; sin embargo, a nadie se le ocurriría prohibir el turismo porque genera muchos recursos y trabajo para la gente.
Por eso, es muy valorable la búsqueda de Natanson de alternativas democráticas para encontrar los acuerdos imprescindibles que permitan resolver los conflictos que nos perjudican.
Por supuesto, el modo que se ha arraigado en Argentina para solucionar divergencias no ayuda a avanzar en esas búsquedas.
La “grieta”, profundizada como método de ganancia política, es un problema, porque ha politizado mal temas que se pueden analizar desde lo que necesita Argentina en su conjunto.
Por esto, es importante el intento de Pepe, y recomiendo la lectura de su nota a los que piensen que debemos avanzar en mejores prácticas políticas, en función de un proyecto de país mejor para la mayoría de los argentinos.
Chubut: ambientalismo y plebiscito
Por José Natanson
https://www.eldiplo.org/271-el-fracaso-del-federalismo/chubut-ambientalismo-y-plebiscito/
Con un origen lejano que se remonta a las polis de la Grecia antigua y la República Romana (el doctor Grondona diría: plebiscito viene de plebis citum, llamar a la plebe), el plebiscito o referéndum comenzó a definirse, en su versión actual, durante los años posteriores a la Revolución Francesa, convocado por primera vez para validar la Constitución del Año III y luego para refrendar el ascenso de Napoleón Bonaparte, que utilizó este mecanismo para ratificar la Constitución pos golpe del 18 Brumario, más tarde para hacerse nombrar cónsul vitalicio y finalmente emperador.
Desde su nacimiento hace 25 siglos hasta hoy, el país que mejor ha logrado incorporar la democracia directa a su dinámica política habitual es Suiza. Por la cultura cívica de su sociedad, por la singularidad de su organización cantonal o por la temprana influencia revolucionaria (el primer referéndum federal suizo tuvo lugar en 1802 para aprobar la Constitución Helvética), Suiza es el gran ejemplo de la aplicación de plebiscitos en el mundo, a punto tal que un tercio de todos los que se realizaron en la historia se concretaron allí (el último, hace tres semanas, para aprobar el pasaporte Covid) (1).
En América Latina, el país que más referéndums ha celebrado es Uruguay, otro Estado pequeño y de fuerte cultura cívica, a partir del impulso inicial de José Batlle y Ordóñez, que conoció de primera mano la experiencia suiza en dos célebres viajes y buscó trasladarla a su país: desde el primer plebiscito constitucional en 1917, Uruguay ha celebrado 30 consultas nacionales sobre temas tan diversos como las privatizaciones y la edad de imputabilidad de los menores, y de hecho en estos días discute la “Ley de urgente consideración” impulsada por el gobierno de Luis Lacalle Pou, que contempla la ampliación de los márgenes de actuación policial y el aumento de las penas para delitos de narcotráfico, y que se someterá al voto popular el próximo 27 de marzo.
Chubut no es Suiza –ni, para el caso, Uruguay– y, ciertamente, Mariano Arcioni no es Napoleón, pero el anuncio de la convocatoria a un plebiscito para que los chubutenses decidan si aceptan la minería en dos departamentos ubicados en la meseta central de la provincia puede ser una vía para desatar un nudo que ya lleva 18 años, cuando una consulta popular en Esquel frenó el proyecto de instalar una mina de oro cerca de la localidad.
Quince días atrás, la Legislatura había aprobado la “Ley de zonificación”, que estableció en qué partes del territorio queda habilitada la explotación minera. La discusión estaba pendiente desde el 2003, cuando, en la estela de la movilización anti-minería de Esquel, se sancionó una ley que prohibió la minería a cielo abierto en toda la provincia, pero también ordenó que, en un plazo de 120 días, se analizara cuáles áreas quedarían exceptuadas. Dieciocho años después, la Legislatura se puso al día y tras un fuerte debate decidió habilitar la minería en Gastre y Telsen, 2 de los 16 departamentos en los que está dividida la provincia, además de establecer una serie de controles ambientales y sociales estrictos y ratificar la prohibición al uso de soluciones cianuradas contemplada en la norma del 2003 (2). La votación generó una intensa movilización popular en las principales ciudades de Chubut (no en la meseta), que llegaron a la quema de edificios públicos y fueron respondidas con una feroz represión policial. Pocos días después, Arcioni retrocedió: impulsó la derogación de la ley y anunció el plebiscito.
A diferencia de la cordillera, donde prospera el turismo de alta gama, y la costa, donde se asientan las explotaciones hidrocarburíferas, el turismo de ballenas y la pesca, la meseta central chubutense constituye una enorme extensión geográfica escasamente poblada y desprovista de recursos naturales, actividades productivas o cualquier herramienta para empujar el desarrollo, apenas algo de ganadería ovina y cría de guanacos. El Proyecto Navidad, de la Pan American Silver, prevé una inversión de 1.200 millones de dólares a lo largo de 18 años y la creación de unos 2.800 empleos (800 directos). Pero la discusión es política. Con apenas 6.000 habitantes, la meseta carece de influencia en el poder provincial; no tiene, por ejemplo, un representante en la Legislatura. Sin embargo, sus habitantes se han manifestado en varias ocasiones a favor de la habilitación de la minería, tal como explica la dirigente del PJ local Marina Barrera, que viene realizando grandes esfuerzos por hacer escuchar la voz de los pobladores de la meseta, y como ratifica el hecho de que los intendentes de Gastre y Telsen también pidieran la aprobación del proyecto.
El plebiscito, decíamos, puede ser una herramienta para destrabar este conflicto, pero también genera dudas. En primer lugar, la jurisdicción. En una primera mirada, parece razonable que, como propuso Arcioni, sean todos los chubutenses quienes definan. Desde la reforma constitucional del 94, los dueños de los recursos naturales asentados en sus territorios son los Estados provinciales, y las eventuales rentas o regalías percibidas por su explotación se derivan al fisco de la provincia. Más allá del aspecto legal, hay también buenas razones políticas: en Chubut se desarrollan otras actividades económicas con un potencial de daño ambiental equivalente al de la minería, notoriamente la explotación petrolera en el Golfo de San Jorge, que también contribuye a las finanzas provinciales. Parece entonces lógico que un habitante de Comodoro Rivadavia, que “paga el precio” del daño ambiental en su ciudad –y aporta regalías al erario provincial– decida sobre lo que ocurre en otras zonas de su provincia.
Sin embargo, el antecedente inmediato, recordado por las organizaciones ambientalistas como una gesta popular, se resolvió de otra forma. En 2003, cuando se discutió la instalación de una mina de oro en Esquel, la consulta popular convocada por iniciativa de los vecinos incluyó solo a los habitantes de la ciudad, unas 11.000 personas. ¿Deberían votar ahora solo los ciudadanos de Gastre y Telsen? La debilidad política de la meseta es tal que la alternativa ni siquiera fue considerada: no fue contemplada por Arcioni ni, mucho menos, por las organizaciones anti-mineras de las ciudades, ubicadas a 200 y hasta 300 kilómetros de donde se situaría el Proyecto Navidad.
Pero hay más: muchas de estas organizaciones se manifestaron incluso en contra del plebiscito provincial. Cristina Agüero, licenciada en Ciencias Ambientales e integrante de la organización “No a la mina”, rechazó la iniciativa con el argumento de que el tema ya se había plebiscitado… en Esquel (3). Pablo Lada, miembro de las Asambleas Ciudadanas de Chubut, calificó al plebiscito como “la tomada de pelo más grande que haya escuchado en mi vida”, en tanto la corriente ecofeminista Marabunta afirmó: “No al plebiscito ilegítimo” (4). La diputada Myriam Bregman también se opuso a consultar a los chubutenses: “el plebiscito lo hizo la calle”, señaló. El influencer ambientalista Inti Bonomo se expresó en la misma línea: “ya hubo un plebiscito y el 83% dijo que no” (5). El abogado Enrique Viale prefiere solo los plebiscitos en los que gana su posición: luego de elogiar la consulta popular de Esquel, explicó que “nosotros creemos que los derechos ambientales no se plebiscitan” (6). Por último, en una muestra de su disposición a aceptar los debates democráticos, la franquicia argentina de Greenpeace afirmó: “No necesitamos un plebiscito para una ley nefasta y perjudicial” (7).
Espejo envenenado
Los plebiscitos están lejos de ser una solución mágica. Al constituir en esencia un juego de suma cero, en el que todo lo que gana un bando lo pierde el otro, no permiten negociar concesiones cruzadas o explorar soluciones intermedias, como sucede con la construcción de acuerdos parlamentarios, más lentos, pero más seguros, ni permiten contemplar los intereses de las minorías. La democracia es el reino de los sub-óptimos y los referéndums son exactamente lo contrario: un juego en el que el ganador se lleva todo. Pero además la experiencia demuestra que, en contextos crispados, pequeños grupos hiperactivos son capaces de ejercer una influencia, breve pero determinante, sobre las grandes mayorías, que luego de votar ya no pueden arrepentirse. Como en el Brexit, muchas veces se vota pensando en una cosa (la inmigración) cuando en realidad la que se define es otra (la permanencia en la Unión Europea).
Sin embargo, el plebiscito también tiene sus ventajas. Si alude a un tema de interés real y no es un simple mecanismo de validación de las elites, suele abrir un amplio debate público, obliga a los grupos enfrentados a un esfuerzo de pedagogía y activa la participación de la ciudadanía, que se involucra de manera directa en la discusión. Sobre todo, dota de legitimidad al resultado, que queda blindado. Si la diferencia es amplia, el plebiscito desempata.
En el caso que nos ocupa, una consulta popular o un plebiscito podrían ser la vía adecuada para que los habitantes de la meseta o los chubutenses decidan si habilitan el Proyecto Navidad o se inclinan por las posiciones del ambientalismo bobo, al que entendemos como una corriente, minoritaria pero ruidosa, al interior del movimiento ecologista, que no plantea más controles ambientales ni una regulación más estricta ni una mayor imbricación con los productores locales ni una rediscusión impositiva ni una diversificación productiva que impida la cooptación del Estado por parte de las empresas (todas cosas que merecen ser tenidas en cuenta), sino, simplemente, la prohibición total, con consignas tan argumentativas como “No es no”. Como en Gualeguaychú, donde la asamblea que había mantenido cortado durante tres años el puente internacional se opuso al plebiscito sugerido por el ex gobernador Jorge Busti, en Chubut también rechazan la consulta.
En otros editoriales nos referimos a los perjuicios que ocasiona esta perspectiva cancelatoria, enfocada especialmente en actividades que, como la minería, la agricultura de alta productividad o los hidrocarburos, constituyen las únicas oportunidades de las que dispone la economía argentina para generar en el corto plazo las divisas que necesita para funcionar. No volveremos sobre el tema, pero sí agregaremos que este enfoque tampoco contribuye a abordar uno de los tantos problemas de desarrollo que enfrenta el país y que constituye el eje de esta edición de el Dipló: la desigualdad territorial, reflejada en datos como la concentración de la economía (los cinco distritos más importantes generan el 76 por ciento del PIB) y la desigualdad por habitante (si el PIB per cápita de la región pampeana equivale a 1, el del Noroeste es de 0,84 y el del Noreste es de 0,66). En líneas generales, Argentina exhibe un desequilibrio territorial más pronunciado que otros países con similares grados de desarrollo, como Chile y Uruguay, e incluso que los otros dos países federales de América Latina: el ingreso per cápita de la provincia más rica (Santa Cruz) es 8,6 veces mayor que el de la más pobre (Formosa), mientras que en Brasil la ratio es 7,2 veces (Brasilia contra Maranhao) y en México 6,2 (Ciudad de México contra Chiapas) (8). El hecho de que estas diferencias se hayan mantenido estables o incluso profundizado a lo largo de las décadas –bajo gobiernos autoritarios, democráticos, neoliberales, desarrollistas, nuevamente neoliberales…– confirma que se trata de un problema estructural de nuestro modelo de desarrollo.
Chubut no es una provincia pobre. Su PIB per cápita es similar al del resto de las provincias patagónicas, explicado en buena medida por el petróleo. Pero acumula niveles insoportables de deuda en dólares y vive virtualmente quebrada, en medio de frecuentes conflictos con los docentes y los empleados públicos. La desigualdad al interior de la provincia es significativa, entre las localidades más prósperas de la cordillera y la costa y la pobreza de la meseta. Esto hace que la mayoría de los jóvenes que nacieron allí emigren apenas cumplen la mayoría de edad, lo que suma presión al mercado laboral del conglomerado Trelew- Rawson, el de desempleo más alto de toda la Patagonia (9). Y aquí la paradoja: de acuerdo a datos oficiales, la minería metalífera es la segunda actividad más formalizada de la economía (con 90% de trabajo formal, solo detrás de los hidrocarburos) y la que paga los segundos salarios más altos (192.000 pesos brutos en 2020, contra un promedio del sector formal de 68.000) (10). No debería llamar la atención que los gremios mineros –y la Uocra y Camioneros, expectantes de los puestos indirectos– se expresaran a favor del proyecto.
Maticemos antes de concluir. El ambientalismo, ya lo dijimos, es una perspectiva política fundamental para repensar la relación de la sociedad con el medio ambiente. En particular, ha contribuido a mejorar las condiciones de seguridad y regulación de la actividad minera en las últimas décadas. Por otra parte, la crisis económica crónica que atraviesa Chubut no es responsabilidad de las organizaciones anti-mineras sino de la pésima gestión financiera de sus gobernadores y de la debilidad política de Arcioni, que llegó al poder tras la muerte del caudillo Mario Das Neves y nunca logró consolidar su liderazgo. Sin embargo, la diversificación de la estructura productiva, hoy concentrada en la explotación hidrocarburífera, que explica el 40% del PIB de la provincia, podría contribuir a un crecimiento más equilibrado, que morigere la dependencia de los precios del petróleo e impulse el desarrollo en la meseta. Quizás así Chubut podría acercarse a San Juan, su eterno espejo envenenado, que gracias a un temprano impulso a la minería acumula una década y media de alto crecimiento con estabilidad política, logró bajar la pobreza (tenía 10% más pobres que la media nacional antes del auge minero y hoy tiene 4 puntos menos) y supera al resto de las provincias argentinas en los rankings de creación de empleo privado.
1. Eva Sáenz Royo, “La regulación y la práctica del referéndum en Suiza: un análisis desde las críticas a la institución del referéndum”, Revista de Estudios Políticos, Nº 171, Madrid, enero-marzo de 2016.
2. https://www.agenciapacourondo.com.ar/debates/marina-barrera-en-la-meseta-central-donde-esta-prevista-la-mineria-la-gente-esta-favor-pero
3. https://futurock.fm/cristina-aguero-a-arcioni-le-hicimos-el-plebiscito-gratis-en-la-calle-y-la-respuesta-fue-no/
4. https://twitter.com/MarabuntaArg/status/1473289459273662464
5. https://twitter.com/Intibonomo/status/1473003045634166793
6. https://www.redaccion.com.ar/chubutazo-preguntas-y-respuestas-sobre-el-intento-de-habilitar-la-megamineria/
7. https://twitter.com/GreenpeaceArg/status/1473271650405736458
8. Víctor J. Elías, “La desigualdad territorial en la Argentina”, Foreign Affairs en español, Vol. 9, Nº 1.
9. https://www.elchubut.com.ar/nota/2021-12-21-22-12-0-el-conglomerado-trelew-rawson-sigue-siendo-el-de-mayor-desempleo-de-toda-la-patagonia
10. https://twitter.com/danyscht/status/1358195435547074560?lang=es

by ariza_adolfo | Ago 11, 2020 | Sin categoría
El 13 de junio subí a mi blog esta entrada: EN EL DÍA DEL ESCRITOR, REENCUENTRO CON LA VOCACIÓN. En ella decía:
Estoy pensando en el Día del Escritor, aunque primero fui lector, y mi viejo me enseñó a leer a los 5 años con el Patoruzú y el Pato Donald, para que no le secara la cabeza para que me los leyera. La de escritor es mi segunda y central vocación. La dejé de lado porque me parecía una forma muy mediada -depende de que me lean- de modificar la realidad. Por eso, fui Profesor -otra forma mediada, pero más concreta- e hice siempre política: la manera más bella de colaborar con que el mundo sea mejor. Feliz Día, escritores (lo estoy siendo en este momento).
Evidentemente, en un par de días había recorrido los más de 70 años de mi vida, y frente a mí, se erguían una máquina de escribir y un libro.
Recordé que mi primer y único cuento lo escribí en una Lettera y todos los libros y escritos que pasaron por mis manos, y tuve que hacerme cargo de que, en el Día del Escritor, tenía que ponerme de pie y seguir el llamado de lo esencial y profundo de mi vida.
Publiqué un poema, y después volví a los temas políticos (la historia de siempre) hasta hace pocos días fui a mi gastroenteróloga. Hacía mucho que no me atendía, así que estuvimos actualizando información. En esa charla, le conté lo del reencuentro y me dijo que, como lectora asidua, le gustaba mucho leer textos sobre las novelas o cuentos que le interesaban. Entonces me sugirió que leyera y escribiera y comentara textos y lo publicara en el blog de Miradas.
Fue otra vuelta de tuerca, y se lo dije a mi médica, agradeciéndole el aporte a mi vida.
Entonces, como primera entrada para compartir, rescaté un comentario crítico de 1971, cuando era Profesor adscripto en la F.F. y L de la UNCuyo, sobre Bestiario de Julio Cortázar, que fue mi única publicación, porque en 1975 me sacaron de la Facultad por razones políticas. Eso le da un valor nostálgico, pero había quedado impreso.
Cortázar fue un autor clave en mi vida literaria, así que es un buen inicio.
Espero que les sirva, y así valga.
PARA VOS, SOLANGE, MÉDICA Y MÁS TODAVÍA
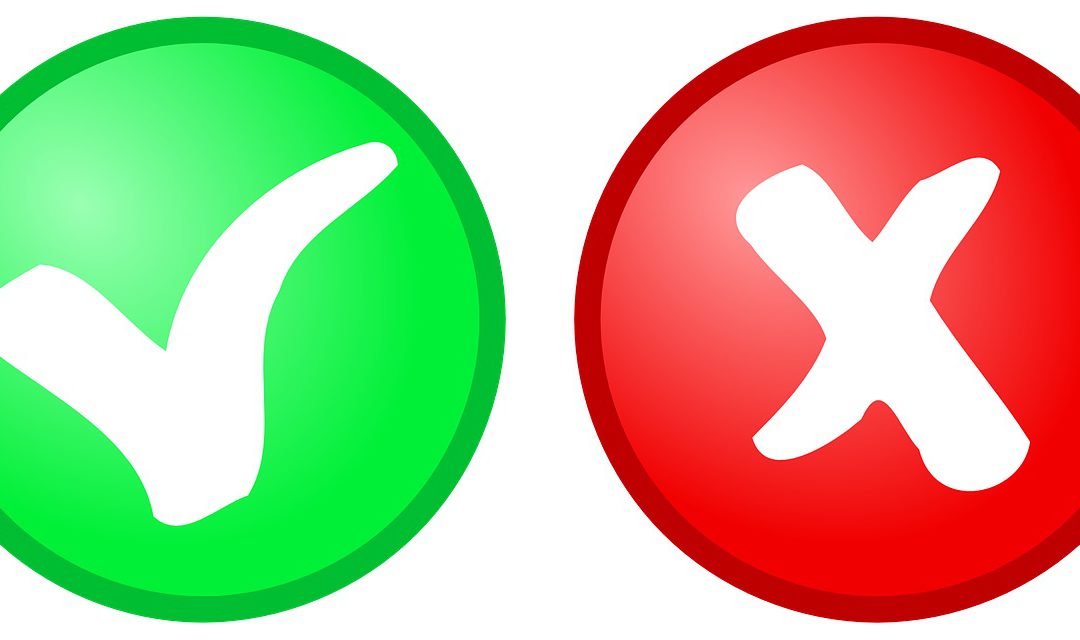
by ariza_adolfo | Mar 9, 2020 | Sin categoría, Temas políticos
Más de una vez he sostenido que la gestión de Cornejo no
tan buena como la imagen que se vendió, y que muchos/as mendocinos/as compraron
llenos de alegría por ser parte de ese 40% que no votaba al peronismo.
Ya he escrito
sobre ese conservadurismo menduco, así que no insistiré, pero sí lo haré con
que no supieron ver la realidad de Mendoza y el daño que causó el macrismo
local y nacional. Para colmo, veníamos de dos malas gestiones peronistas, o sea
que, sobre llovido, mojado.
La democracia le
debe a Mendoza un Gobierno con un proyecto político en serio, y capaz de
generar el acuerdo que necesitamos para que se transforme en una política de
Estado que nos saque de este deterioro político, social y económico cada vez
más profundo.
También he mencionado que el Rody Suárez va a
pagar las consecuencias de estos errores, ya lo está haciendo, pero los que
sufriremos –como venimos haciéndolo- seremos los mendocinos.
Lean esta nota, olvídense de sus prejuicios, y
abran los ojos, aunque no más sea para entender mejor la realidad y poder
afrontarla mejor.
Economía
ordenada mendocina: realidad o ficción
Por Dante Moreno – Economista
https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=economia-ordenada-mendocina-realidad-o-ficcion-por
Ha concluido el
mandato del Lic. Alfredo Cornejo como Gobernador de la Provincia de Mendoza y
es necesario hacer un balance de la economía local. Para tal objetivo me
permito partir de datos sobre el comportamiento de algunas variables
macroeconómicas.
La administración
Cornejo siempre puso de relieve que el manejo de las finanzas públicas requiere
de un esfuerzo adicional porque los gobiernos precedentes cometían el mismo
error por ignorancia o concepción intelectual: gastos superiores a los
ingresos, y la evidente ausencia de equilibrio originaba un desbalance de las
cuentas oficiales y el consiguiente freno al diseño de políticas públicas de
crecimiento. A partir de esa simple premisa, se inició un proceso metodológico
e ideológico que hasta la fecha no parece ser la solución.
La gran mayoría
de las medidas diseñadas e instrumentadas, no lograron la solución buscada.
Ante el avance de los problemas económicos, Cornejo ensayó como respuesta
asignar al gobierno nacional la totalidad de la responsabilidad. Posiblemente
culpar a otros de errores propios no es un rasgo de la personalidad de Macri,
sino una estrategia colectivizada de los dirigentes de Cambiemos.
La obstinada
persistencia en declarar a las políticas públicas del peronismo como la única
causa del actual presente, no sólo demuestra cerrazón intelectual, sino también
ausencia de autocrítica.
Al concluir su
mandato Cornejo deja la provincia un 400,8% más endeudada. La composición de la
misma es 60% en dólares y 40% en pesos (Informe de la Deuda Consolidada del
Ministerio de Hacienda y Finanzas). Este solo dato expone claramente que el
futuro de las finanzas públicas de Mendoza está íntimamente ligado a la
volatilidad del tipo de cambio.
El actual
Gobernador Suárez, al igual que su predecesor Cornejo, otorgan a la obra
pública un rol significativo, no sólo por la dinámica que genera en bienes y
servicios, sino por la posibilidad de incorporar mano de obra en poco tiempo.
En el caso del ex gobernador, los datos emitidos por la Asociación de
Fabricantes de Cemento Portland (AFCP) indican que el consumo de cemento de
Mendoza en el año 2019 fue de 557.458 toneladas, que representa un 9,7% menor
al consumo de 2015 (617.186 toneladas). Se debe destacar que en el Producto
Bruto Geográfico (PBG) de Mendoza la construcción pública aporta en promedio el
18% y la privada el 82% restante.
El empleo en
Mendoza recorre el mismo camino que el trazado en la Nación. En el caso de los
asalariados registrados del sector privado (aquellos que cuentan con recibo de
sueldo y acceden a los beneficios de las discusiones salariales encaradas por
los gremios) no han tenido mejor suerte que el resto de la fuerza laboral. El
Observatorio de Empleo y Dinámica Laboral (OEDE) del Ministerio de Trabajo de
la Nación señala que, en Mendoza, al comparar los datos del 2do. trimestre de
2019 con igual período temporal de 2015, la industria manufacturera, la
agricultura y el comercio han perdido de forma conjunta 8.320 empleos. El
sector industrial es el más golpeado con 5.610 empleos, de dicho total.
Asimismo, el Indec, en su publicación “Mercado de trabajo. Tasa e indicadores
socioeconómicos” en base a la EPH, informa que la desocupación del Gran Mendoza
en el 3er trimestre de 2019 fue 8,6%. En el mismo trimestre de 2015 la tasa fue
del 3,1% es decir 2,8 veces menor a la última medición.
¿Qué cambio?
Cornejo y sus
funcionarios no deberían haber dinamizado con ayuda de algunos medios de
comunicación la hipótesis sobre el desmanejo de las cuentas públicas. Existen
razones tanto teóricas como empíricas para desconfiar de ella. Teóricamente, la
argumentación del orden fiscal con sus opciones operativas se asemeja a un libro
de dietas alimenticias cualquiera, basado en reglas prácticas.
Luego de cuatro
años de gestión es claro que la economía mantiene y ha profundizado una
tendencia declinante. La estructura productiva provincial no ha logrado superar
las barreras propias de la inconsistencia de un modelo económico como el
capitalismo neoliberal cuya premisa es la destrucción de actividades
productivas de capital nacional, un creciente proceso de desempleo en el sector
industrial y una generalizada inequidad en la distribución de la riqueza.
El economista
George Akerlof planteó que la economía, al igual que los leones, es salvaje y
peligrosa. Entonces es lógico pensar que el ex gobernador Cornejo no tuvo los
atributos básicos de un domador de leones. El interrogante que subyace en el
presente contexto es si la sociedad mendocina tolerará indiferente la
continuidad de un deterioro económico, que vulnera derechos sociales.

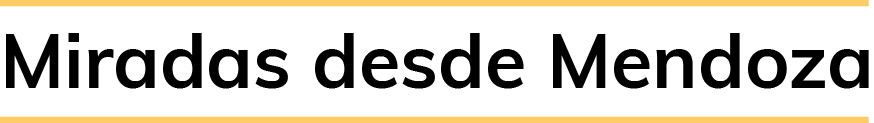
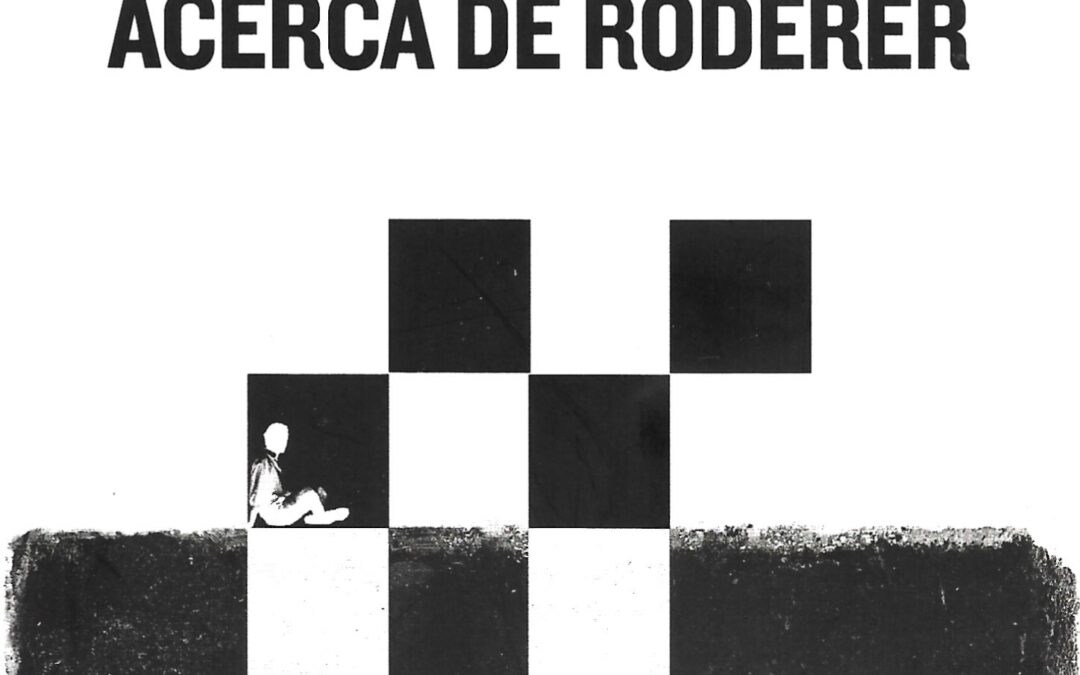
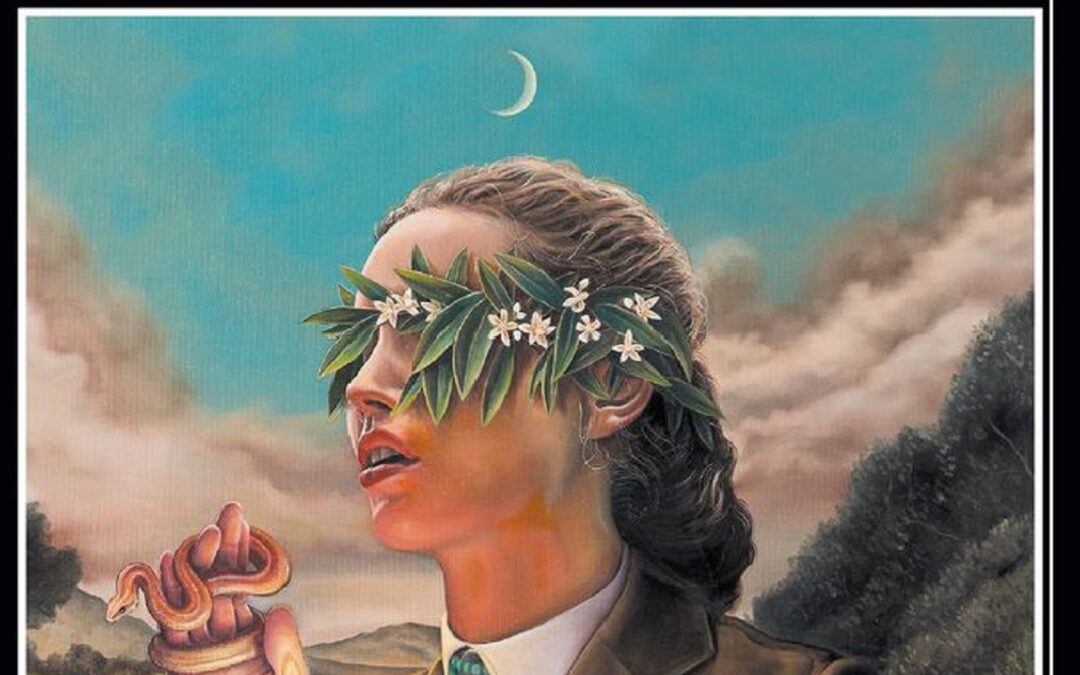


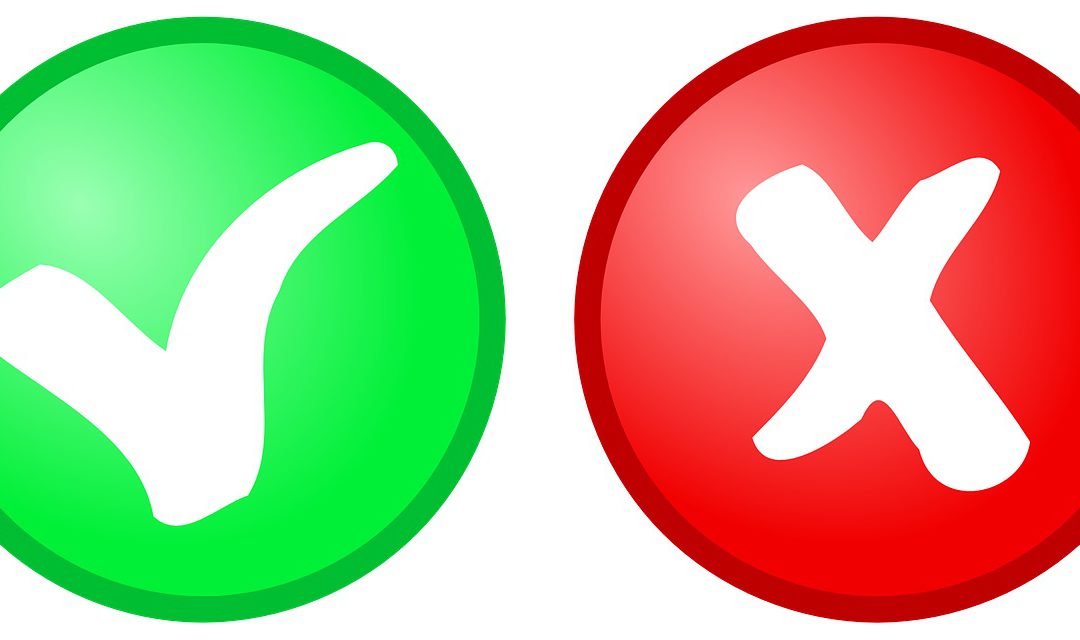
Comentarios recientes